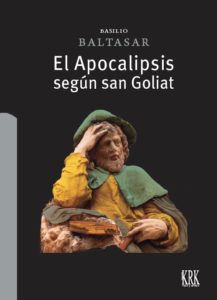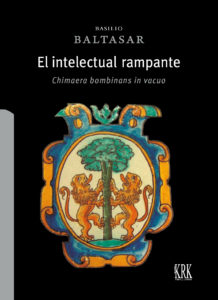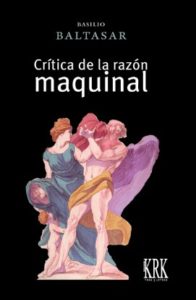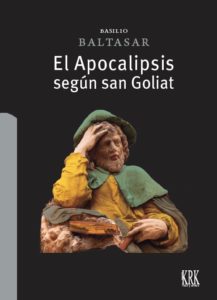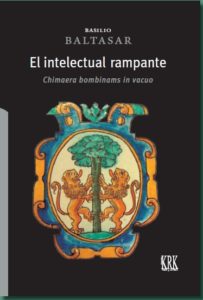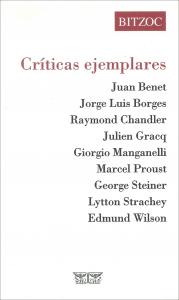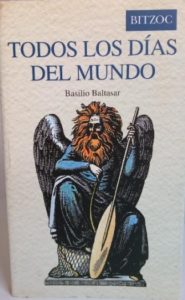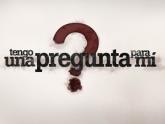Los magnates que han ordenado criogenizar sus cuerpos a la espera de que la ciencia les inyecte la vacuna de la vida eterna, no solo manifiestan una gran confianza en la tecnología sino la certeza de estar contratando los servicios de una empresa que no quebrará. No sería la primera vez que los inversores que capitalizan los activos de un negocio prometedor se los llevan a otro lado. ¿Quién pagará el recibo de la electricidad que gastan los frigoríficos? También es un riesgo que los herederos vean con preocupación el retorno de un antepasado dispuesto a reclamar la propiedad de sus bienes.
En el caso de que un criogenizado en los años sesenta del siglo XX salga vivo del congelador y abra los ojos, los encargados de cuidarle deberán adoptar ciertas precauciones. No solo atender los espasmos de un organismo resucitado por la técnica, sino evitar el trauma de una violenta colisión con la actualidad. ¿Cómo graduar la pauta de un flemático retorno al mundo? Mientras le administran los anabolizantes que restauren el tono muscular de sus tejidos momificados, el ciudadano descongelado deberá pasar el rato viendo la televisión. ¿Qué otra cosa podrá hacer?
Se supone que los canales educativos irán dando a nuestro hombre acceso al prodigio del mundo moderno. Después de conectarse a los concursos de canto y baile, los torneos deportivos, los informativos dramatizados por locutores enfáticos, los debates de tertulianos furiosos… –tan parecidos a los que emitía la televisión en blanco y negro–, aún podrá visionar el almacén de películas y series producidas por las plataformas televisivas. El criogenizado disfrutará del espectáculo que seduce a millones de abonados de medio mundo, excitados por la bulimia que les lleva a consumir un inagotable catálogo de ficciones.
¿Qué visión del mundo, qué retrato panorámico de la sociedad de nuestro tiempo, qué modelo de comportamiento social, qué tabla de tendencias psicológicas, verá representado el hombre criónico en su pantalla de plasma?
En el caso de que se haya oxigenado la red neuronal que permite comprender lo que uno deletrea, las etiquetas que clasifican los productos elaborados por la factoría televisiva ayudarán a nuestro hombre a elegir entre un variado repertorio temático: desnudez, sexo, drogas, sustancias tóxicas, autolesiones, discriminación, suicidio, miedo, angustia, violencia doméstica, violencia sexual [según el código usado por Netflix]. Todo ello interpretado en sus diferentes intensidades por los asesinos, cómplices y asesinados, policías corruptos, narcotraficantes, mercenarios, sicarios, violadores, sádicos y psicópatas que protagonizan la epopeya de nuestro tiempo.
Si el anciano criónico consigue abstraerse del magnetismo hipnótico de la televisión, comprobará que el mundo prolonga la tradicional y despavorida huida de la humanidad aterrada por la inminencia de la muerte. Como siempre. Pero así como a los de su estatus el miedo a la muerte les hace creer en la tecnología que detendrá la pútrida maldición de los cuerpos vivos, al gran público, con menos recursos económicos, la aprensión lo lleva a frecuentar las ficciones mórbidas de la fantasía televisada, la cotidiana, insomne y somnolienta fabulación de un consuelo.
Como la industria del entretenimiento ha conseguido criogenizar la conciencia del hombre aburrido, la consecuente atrofia cognitiva hará imperceptible el momento mítico en que el espectador aletargado se duerme y pasa a la posteridad. Sin darse cuenta y por una modesta cuota mensual.