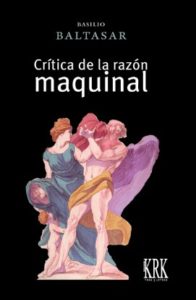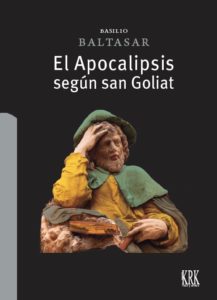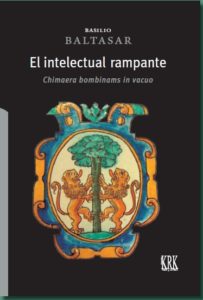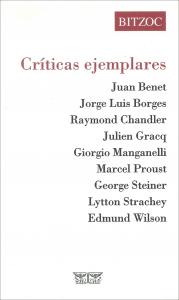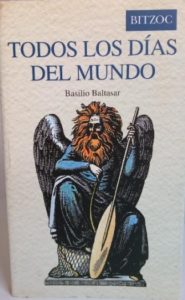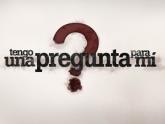El aluvión de voces que se oyen a todas horas, las imágenes que se emiten de día y de noche, los textos que se publican, recitan y repiten a través de canales, emisoras, pantallas, plataformas y altavoces, el eco y la resonancia de lo que no deja de sonar, configuran el efervescente espacio de la globosfera. Etérea y transparente, pero influyente, persuasiva y mentora de una envolvente entelequia. La globosfera, hecha de información, datos y sugestión, amalgama las ideas instaladas, los relatos intensivos y las emociones con que la sociedad imagina su ficción identitaria.
Prensa, radio, redes y televisión alimentan la expansiva dimensión de la globosfera y sostienen el hipnótico consumo de las primicias que nos sorprenden. Tanto da que vibren en sus membranas las discordantes notas de la quimérica “conquista del espacio”, la matanza de los civiles sacrificados, la rivalidad de dos locutores o la airada denuncia de una mujer ofendida. El anhelo de la novedad es insaciable y su producción, inagotable.
Recientemente se ha incorporado al abundante caudal de la globosfera un inédito y fabuloso interés por el extenso repertorio de las enfermedades. Según consta en los anales digitales, la detallada descripción de los males incubados en el cuerpo del hombre suscitan una gran atención y despiertan unas enervadas ganas de saber. Hallazgos clínicos, investigaciones médicas y patentes registradas se consultan obsesivamente a la espera de conocer la cura del dolor, el remedio de las dolencias y la panacea de la aflicción universal.
El inventario de plagas, epidemias, contagios, enfermedades raras, incurables y corrosivas, afecciones, congojas y angustias, trepida en la globosfera y alienta la penuria del hombre resignado a su fragilidad y caducidad. En la globosfera se hilvana el filamento narrativo del malestar que conmueve a la multitud.
El ciudadano impaciente que sigue el relato de la lucha de la humanidad contra la enfermedad y la muerte, no dejará de buscar noticias alentadoras sobre la histórica batalla. Aunque sus conocimientos no le permitan entender el significado de los descubrimientos científicos, siempre esperará sacar provecho de sus publicitados efectos.
Holly Ingraham, profesora de Farmacología Molecular Celular de la Universidad de California, afirma haber descubierto una hormona capaz de fortalecer los huesos, pero se ve obligada a aclarar que el producto glandular solo actúa por el momento en ratones. En algún momento, dice, se confirmará en humanos: “En ratones hembras modificados genéticamente a los que se les eliminó un receptor de estrógenos ubicado en un grupo de neuronas del hipotálamo se producía un significativo aumento de la masa ósea”.
En el Laboratorio de Ciencias Médicas de Londres han comprobado que al inyectarles un simple anticuerpo la vida de sus ratones se prolonga un veinticinco por ciento. El investigador español Jesús Gil declara que “no hay razón para pensar que lo que pasa en ratones no vaya a funcionar en humanos”.
No todos los experimentos se ensañan con las ratas del laboratorio. El Tony Blair Institute ha calculado las pérdidas que la escasa productividad de los obesos ocasiona a la economía británica y el nuevo Gobierno laborista se propone recetar inyecciones adelgazantes a los desempleados obesos. La multinacional farmacéutica Eli Lilly dispone del fármaco adecuado y lo inyectará semanalmente y durante cinco años a 250.000 gordos. Se supone que los resultados del ensayo permitirán al Gobierno británico acabar con la obesidad mórbida y devolver la salud a la economía del país.
Las conclusiones del congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica, recientemente organizado en Barcelona, han hecho temblar en la globosfera una de las más espeluznantes y conocidas aprensiones: “Se incrementa la aparición temprana del cáncer en adultos jóvenes con tumores impredecibles y agresivos”. Los datos estremecen a los especialistas: “Es una emergente epidemia mundial, los tumores han crecido un ochenta por ciento en tres décadas”. La información enumera los órganos en los que se ceba el temido cangrejo: páncreas, esófago, riñón, hígado, vesícula, estómago, cabeza y cuello.
Gracias a la OMS descubrimos algo de lo que nunca nadie nos había hablado. Que una bacteria llamada pseudomona aeruginosa es la causante de quinientas mil muertes al año. La organización la considera una de las grandes amenazas infecciosas del planeta, un bacilo carnívoro, un patógeno oportunista, un germen letal. Por lo visto el microbio aprovecha el defecto inmunológico de los pacientes con fibrosis quística y corroe la salud de quienes padecen “enfermedad pulmonar obstructiva crónica”. Es cierto que los fallecidos son un 0,006 % de la población mundial, pero ¿por qué no temer que sea cualquiera de nosotros el destinado a sufrir el ataque de la tenebrosa bacteria?
Al mismo tiempo nos sorprende que el virus del Nilo Occidental se haya instalado en las riberas fluviales de Andalucía. Dice la noticia que miles de familias sevillanas se han confinado voluntariamente. En Sevilla falleció una mujer, en La Puebla una niña ha quedado en estado vegetativo y en Camas un niño sufre ataques epilépticos. Según lo publicado, el 80% de los infectados por el mosquito Culex, el transmisor del virus del Nilo Occidental, cursan la enfermedad de manera asintomática y solo un pequeño porcentaje padece encefalitis o meningitis, lo que no deja de ser un terrorífico consuelo.
Igualmente inquietante parece el rastro que deja la avispa asiática desde que en el año 2010 entró en España por Guipúzcoa. Al operario agrícola afectado por la picadura de la vespa velutina se le durmió el brazo y le dieron tembleques, se le abrió una herida de diez centímetros por cinco, con los bordes rojos, el centro negruzco y con aspecto necrosado. La plasticidad de los detalles publicados hace muy creíble la recomendación de ahuyentar los enjambres de la avispa asiática.
Se informa también del delicado estado de salud de un hombre picado en Toledo por la garrapata que le inoculó la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Un virus para el que no existe vacuna y que es endémico en África, los Balcanes, Oriente Medio y Asia.
Justo un día después de que la OMS decretara la emergencia sanitaria internacional se confirmó en Suecia el primer caso de la nueva variante de la viruela del mono. La cepa contagiosa, cuyo solo nombre despierta un escalofriante espanto, afecta especialmente a los niños. Bajo el visible titular de la noticia se citaba la nota del Centro de Control de Enfermedades: el riesgo que supone la nueva variante de la viruela del mono es muy bajo en Europa.
No solo los insectos infectan a los humanos. Las enfermedades de transmisión sexual aumentan exponencialmente y cada año se registran en Europa trescientos mil nuevos diagnósticos. Los casos de gonorrea, sífilis, clamidia y linfogranuloma venéreo no fomentan, al parecer, la precaución profiláctica que recomiendan las campañas de las autoridades sanitarias.
Otro de los asuntos que reverbera en la globosfera es la reacción que contagia el suicidio de los famosos. Se cita el estudio publicado por la Universidad de Columbia en la revista Science Advances : un nuevo procedimiento estadístico puede medir la virulenta expansión de los pensamientos suicidas. Nos dicen que, al conocerse el suicidio del actor Robin Williams, la probabilidad de que una persona que jamás había padecido semejante tentación empiece de repente a pensar en ello se multiplicó por mil. El reputado estudio confirma lo influenciable que puede llegar a ser un ciudadano conectado a la globosfera.
Que un clandestino instinto suicida pueda brotar de golpe y ser contagioso pone en jaque el autodominio del que presumen los humanos. Según publica el informe anual del Sistema Nacional de Salud del 2023, uno de cada tres españoles padece algún problema de salud mental. Un porcentaje del que todavía no se han sacado las debidas conclusiones. Los síntomas que ayudan a diagnosticar las escurridizas o estrepitosas dolencias mentales abarcan un extenso repertorio de emociones furtivas, ansiedad, insomnio, obsesión, depresión, temor, locura... Un inquietante trastorno masivo. Se constata también que el consumo de antidepresivos en menores de edad se ha duplicado en los últimos cinco años. El estallido patológico explica la ordenada prescripción de ansiolíticos y la reiterada receta de psicofármacos. Se afirma que España es uno de los mayores consumidores del mundo de benzodiacepinas. Informa al mismo tiempo el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que la mitad de las personas que se quitaron la vida en el 2023 tenía restos de ansiolíticos en la sangre. La medicación masiva, el encono de la obcecación y la métrica de las estadísticas oficiales permiten a los expertos asegurar que la enfermedad mental es otra de las epidemias de nuestro siglo.
El director de YouTube Health, Gart Graham, sin perder de vista la oportunidad de negocio que supone la formidable demanda del público, quiere contribuir a la influencia de la globosfera y pone en marcha en España un programa para “ayudar a la gente a encontrar fuentes sanitarias autorizadas”. La plataforma estadounidense sabe a ciencia cierta lo que hacen los usuarios y puede contabilizar las búsquedas que se hicieron en España el año pasado: trescientos millones de visualizaciones tras la pista de la “salud mental”. Una inquietud que refleja la hondura del malestar que atemoriza a la sociedad española.
Mas no todo lo que se presiente en la globosfera es lúgubre y amargo. También circulan las promesas que aseguran arreglar los estropicios del defectuoso ser humano y encontrar los remedios que acabarán con su padecimiento. Un reputado centro de investigación busca en los entresijos del cuerpo las huellas biológicas que permitan detectar la dolencia antes de que duela. Se anuncia con entusiasmo la técnica que podrá pronosticar lo que te puede pasar. Avanzar hacia la detección cada vez más temprana, supondrá, según dicen, una revolución sin precedentes. Especialmente, se supone, en el sector de las aseguradoras, que podrán calcular mejor el riesgo que asumen con cada uno de sus clientes.
Dado que el relato sanitario elaborado por la globosfera se pronuncia como una sentencia terminal, corresponderá a nuestra época actualizar el dictamen de Hobbes: en nuestro malhadado siglo, el hombre es un enfermo para el hombre. Un paciente en potencia, un sufrido cuerpo de achaques, un organismo destinado a ser medicado, ingresado y operado. La transformación del hombre en una criatura frágil, enfermiza y febril anticipa el absurdo y grotesco fracaso de la civilización. Según la Encuesta Europea de Salud del año 2020, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, cerca del 50% de la población de más de quince años padece alguna enfermedad o problema de salud crónico. Un porcentaje que el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, de la Universidad de Wisconsin, considera demasiado optimista. Su informe GBD (Carga Global de Enfermedades) publica la más completa cuantificación del estado de salud del mundo. Y constata gracias a la “evidencia oportuna, relevante y científicamente válida” que más del 95% de la población mundial tiene algún problema de salud; y eso que en muchos casos “hay personas con hasta cinco enfermedades”.
En 1975, Carlos Barral publicó en su editorial, Barral Editores, el demoledor ensayo que el austríaco Ivan Illich dedicó al pathos industrial de las sociedades desarrolladas. El teólogo y filósofo por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, ordenado sacerdote y vicerrector de la Universidad Católica de Puerto Rico, señaló en su Némesis médica. La expropiación de la salud la enrevesada crisis de nuestro tiempo: “La medicina institucionalizada ha llegado a convertirse en una grave amenaza para la salud”. Al advertir los efectos indeseables causados por “la medicalización de la vida”, formuló la teoría de la yatrogénesis : el conjunto de intervenciones innecesarias que lleva a cabo la medicina industrial propicia un nuevo espasmo de enfermedad, deterioro y dolor. Con su reflexión, Illich no solo proponía revisar el modo en que la ideología mecanicista ha construido una versión política del cuerpo humano, sino recuperar la responsabilidad con la que cada persona debe cuidar de su propia salud y devolver a la condición humana la conciencia de su verdadero lugar en el mundo.
Más espeluznantes han sido los libros del médico e investigador danés Peter C. Gøtzsche. En el prólogo a Medicamentos que matan y crimen organizado, Joan-Ramon Laporte, catedrático emérito de Farmacología Clínica en la Universitat Autònoma de Barcelona, enumera las prácticas impunes de la industria farmacéutica: “extorsión, ocultamiento de información, fraude sistemático, malversación de fondos, violación de las leyes, obstrucción a la justicia, falsificación de testimonios, compra de profesionales sanitarios, manipulación y distorsión de los resultados de la investigación, alienación del pensamiento médico y de la práctica de la medicina, divulgación de falsos mitos en los medios de comunicación, soborno de políticos y funcionarios, corrupción de la administración del Estado y de los sistemas de salud”.
La estrategia de evasión y encubrimiento corporativo del sector farmacéutico no se debe solo al beneficio obtenido gracias a su acreditada amistad con los legisladores, sino al inconveniente que supondría admitir que “las reacciones adversas a los medicamentos son las responsables de la muerte de doscientos mil europeos cada año”.
Mucho antes, hace más de tres siglos, el público de París ya se reía a mandíbula batiente con la ironía de Molière. El estreno de El enfermo imaginario fue apoteósico y de nuevo cautivó al espectador con la sátira que se burlaba del colegio de médicos, cirujanos y boticarios. Argán, el personaje hipocondríaco que protagoniza la obra, vive obsesionado por las lavativas que reblandecen, humedecen y refrescan sus entrañas. Es un hombre asustado por la corrupción de la sangre, la acritud de la bilis y la feculenta turbiedad de los humores, quiere casar a su hija con un médico para tener siempre a mano los potingues, recetas y remedios que reclama su maniática obsesión y vive atormentado por el miedo a padecer alguna de las enfermedades escondidas en la impenetrable madeja de los órganos vitales. Y eso a pesar de tener cerca a su hermano, Beraldo, un escéptico que cultiva la sabiduría popular y considera a la medicina una de las mayores locuras acaecidas a los hombres: “Los médicos saben hablar en latín y conocen el nombre griego de las enfermedades, pueden clasificarlas y definirlas, pero de curar, lo que se dice curar, no saben nada. La excelencia de su arte es un pomposo galimatías y una cháchara capciosa”.
La puesta en escena de El enfermo imaginario fue otro de los éxitos del dramaturgo francés, pero con su última temeridad sacudió a todo París. El propio Molière actuaba como protagonista principal de la comedia y puso en boca de su hipocondríaco personaje, Argán, la maldición que durante mucho tiempo ha resonado entre los bastidores: “Muérete, Molière, muérete, así aprenderás a no reírte de los médicos”. Con estas palabras el popular autor teatral se despidió del mundo: tuvo un desvanecimiento, empezó a vomitar sangre y, al cabo de unas horas, estaba muerto.
El conocido episodio da cuenta de hasta qué punto el más discreto de los hipocondríacos tiene motivos para temer sus maniáticas aprensiones. Es probable que la abundante información clínica que circula por los canales de la globosfera prolongue la comedia de Molière y contribuya a excitar el corrosivo murmullo de los miedos inconfesables. ¡Quién sabe lo que es capaz de imaginar un hombre asustado!
La elocuencia de la globosfera, tan persuasiva, redundante e insistente, va conformando la imagen que el hombre contemporáneo se hace de sí mismo. La empastada amalgama de doctrina, publicidad y pavor que el modelo antropológico de la civilización industrial ha instalado en la mentalidad colectiva nos ha familiarizado con el sorprendente desenlace del progreso: l’homme malade. Un hombre diagnosticado, medicado y resignado a la mordacidad de los males imaginarios, factibles y fatales.
Bibliografía recomendada:
Peter Gøtzsche
Medicinas que matan y crimen organizado: cómo las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud
Libros del Lince
Psicofármacos que matan y denegación organizada
Libros del Lince
Cómo sobrevivir en un mundo sobremedicado
Roca
Vacunas. Verdades, mentiras y controversia
Capitán Swing
Joan-Ramon Laporte
Crónica de una sociedad intoxicada
Península
Fernando Fabiani
La salud enferma. Cómo sobrevivir a una sociedad que no te permite sentirte sano
Aguilar
Antonio Sitges-Serra
Si puede, no vaya al médico. Las advertencias de un médico sobre la dramática medicalización de nuestra hipocondríaca sociedad
Debate
Nick Dearden
Farmaconomía. Cómo las grandes farmacéuticas contribuyen al deterioro de la salud global
Galaxia Gutenberg
Publicado en Cultura|s de La Vanguardia
[ADELANTO EN PDF]