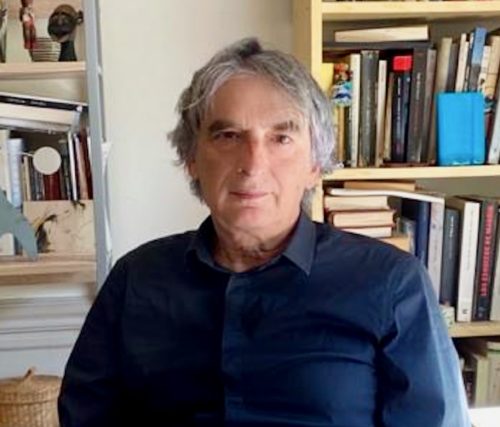A comienzos de 1993, mientras los últimos pedacitos del Muro de Berlín eran vendidos a turistas mitómanos y la guerra fría terminaba de congelarse, Francis Fukuyama se animó a aventurar El Fin de la Historia: la guerra había terminado para siempre, con el triunfo del Primer Mundo, Occidente y el Capitalismo.
En medio de tanta euforia, en un modesto artículo de la revista Foreign Affairs (vol. 72, no. 4), el académico Samuel Huntington, un adusto y atildado profesor de Harvard, le aguó la fiesta: lanzó su teoría de que lo peor estaba aún por venir.
El mundo estaba en los albores de El Choque de Civilizaciones.
En ese ensayo provocador e influyente, Huntington presentaba un mundo aterrador y comprensible: todos los conflictos, matanzas y atropellos tenían su origen en el hecho de que “las diferencias entre civilizaciones son (...) básicas. Las civilizaciones se diferencias unas de otras por historia, lengua, cultura, tradición y – lo más importante – religión. Las gentes de diferentes civilizaciones tienen diferentes puntos de vista sobre las relaciones entre Dios y el hombre, entre el individuo y el grupo, entre el ciudadano y el estado, entre padres e hijos, entre maridos y mujeres, así como diferentes puntos de vista sobre la relativa importancia de derechos y deberes, libertad y autoridad, igualdad y jerarquía”.
Así seguía: “Estas diferencias son el producto de siglos. No desaparecerán pronto. Son mucho más fundamentales que las diferencias entre ideologías o regímenes políticos. Estas diferencias no necesariamente significan conflicto, y los conflictos no necesariamente significan violencia. Sin embargo, a lo largo de los siglos las diferencias entre civilizaciones han generado los más prolongados y los más violentos conflictos”.
Apoyaba el profesor Huntington estas ideas en copiosas citas de expertos, todos norteamericanos y europeos.
En el número siguiente de Foreign Affairs, siete analistas en relaciones internacionales e historia con nombres como Ajami, Binyan o Mahbubani le contestaron: unos cuestionaron su peculiar selección de “civilizaciones”, donde geografía y etnia se mezcla con religión y cultura (en la lista original estaban, en alegre cambalache, ‘civilizaciones’ como “la occidental, la confuciana, la japonesa, la islámica, la hindú, la eslava-ortodoxa, la latinoamericana y posiblemente la africana”).
Otros recordaron que históricamente los conflictos inter-occidentales y las guerras civiles interculturales provocaron más muertos (¡las dos Guerras Mundiales!) y duraron más (¡la Guerra de los Cien Años!) que los choques entre los bloques que Huntington presentaba.
La mayoría también deploró que el profesor mostrara como ontológicos e inmutables características que las sociedades cambiaban a lo largo de los años. ¿O no eran los valores “occidentales” de tolerancia religiosa y respeto a los derechos humanos de las otras “civilizaciones” fenómenos recientes que significaron enormes cambios en sólo cinco o seis generaciones, un lapso brevísimo para la historia de las ideas? ¿No había cambiado radicalmente Japón en el último medio siglo?
¿Dónde estaba entonces el germen del choque de civilizaciones?
Pues no estaba. A principios de los noventa la mayoría de las luchas que estaban a punto de comenzar en los territorios liberados del viejo imperio soviético eran económicas; las batallas entre Estados Unidos, Europa, China y Japón eran comerciales; Latinoamérica bregaba por la integración, no por el conflicto con el Tío Sam; y los movimientos que convulsionaban a los países árabes eran por el dominio a lo interno, no por la conquista del mundo.
Sin embargo, la idea-fuerza del choque de civilizaciones tuvo gran éxito. Foreign Affairs publicó un libro con el artículo original, sus respuestas y la contrarréplica de Huntington, el profesor extendió su ensayo a tamaño libro (publicado en español como El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial por Paidós en 1997) y Tecnos lo publicó en España junto con un meditado ensayo crítico de Pedro Martínez Montávez.
Desde su aparición hace tres décadas, el famoso “choque de civilizaciones” de Huntington ha recogido críticas y vituperios de medio mundo, desde la derecha recalcitrante (Jeanne Kirkpatrick) a la izquierda tradicional (Carlos Fuentes).
Con argumentos y desde puntos de vista variados y hasta antagónicos, los críticos postularon desde entonces que el mundo no era como Huntington lo describía. No veían un puñado de civilizaciones radicalmente inconciliables, luchando a muerte por la supremacía y el dominio.
Lo que los críticos no vieron era que el texto de Huntington no era una descripción. Era un plan.
Y en estos 30 años, el plan se está cumpliendo con precisión pavorosa.
Así estamos: Por un lado, un Estados Unidos en versión obtusa, anticientífica y agresiva (Trump) o atrofiada y reactiva (Biden). Por otro, la Rusia de Putin y la China de Xi despreciando la democracia “a la occidental” y añorando su pasada gloria. Y entre las grandes potencias, las emergentes BRICS con líderes enquistados en antiguos mitos religiosos para facilitar sus poderes que socavan la democracia: Modi en India, Bolsonaro en Brasil, Erdogan en Turquía.
En el comienzo del nuevo siglo el poderoso entramado industrial-militar de Estados Unidos, sus riquísimos ‘Think Tanks’ de la derecha y sus muy influyentes medios, con la cadena Fox de Rupert Murdoch a la cabeza, encontraron en el choque de civilizaciones la idea-fuerza para venderle al elector norteamericano su remedio para todos los miedos: nos atacan porque son civilizaciones que no comparten nuestros valores. Odian la libertad, son el mal personificado, están embarcados en un siniestro plan de dominación mundial desde hace siglos. Hacen falta la guerra permanente y la vigilancia interna para combatir a tan tremendo enemigo.
Los aparatos publicitarios de las otras potencias, sus medios estatales y las fake news desplegadas por las redes sociales difunden versiones del mismo discurso para diversas audiencias.
Con su apoyo irrestricto a la posición intransigente de Israel sobre Palestina, su guerra sin cuartel en Irak, su desprecio a las normas que rigen el trato a detenidos o prisioneros de guerra en Abu Graib y Guantánamo, y su inclusión del complejo Irán en el ‘Eje del Mal’, el actual gobierno estadounidense ha unificado un Islam antes desperdigado y le ha dado una causa común.
Por el lado del Islam, ahora sí estamos sumergidos en el choque de civilizaciones. El poder de conquistar territorios y almas de este genio salido de su lámpara se pudo ver en la fulminante conquista de Afganistán por los Talibanes apenas las tropas estadounidenses anunciaron su partida.
¿Vieron que tenía razón?, dijo Huntington ante el mundo post-11 de septiembre de 2001, y siguen repitiendo sus admiradores y discípulos después de su muerte en 2008. ¡Pues claro! Si le compraron la idea y cumplieron su plan al pie de la letra, ¿cómo no iba a tener razón?
Hitler tuvo a su intelectual, el teórico Karl Schmitt, autor de la teoría del espacio vital y de que todos los pueblos deben encontrar a su enemigo y vencerlo o perecer. Lenin siguió el plan de la lucha de clases del Manifiesto Comunista de Marx. Los luchadores contra el colonialismo en África tuvieron también su Biblia: The Wretched of the Earth (Los condenados de la tierra), de Frantz Fanon.
Huntington se convirtió el intelectual orgánico de la derecha norteamericana de los últimos 30 años, pero jugaba con una trampa y una ventaja: escondía sus cartas. Entendió que, en el mundo del marketing, los medios y las imágenes, no se puede presentar la lucha a muerte como un deseo ‘nuestro’, sino como una necesidad ante la intrínseca maldad y el radical deseo del otro de eliminarnos.
El miedo justifica el ataque disfrazándolo de defensa.
El gobierno de George W. Bush (el aparente necio que no tenía un pelo de zonzo) estiró la cuerda, haciendo estallar conflictos solapados y echando fuego a situaciones ya tensas. Pero sobre todo humilló a pueblos enteros, etnias, religiones e identidades.
Lamentablemente, ese camino no fue cambiado ni por Obama ni por Trump ni por Biden. En todos estos años ninguno de ellos consiguió (ni quiso) cerrar la escuela de tortura y humillación de Guantánamo ni pedir una pizca de moderación a su aliado israelí.
Poniendo en la mira la compleja civilización de los otros – sean los árabes o los mexicanos, a quienes ataca como vagos, corruptos e imposibles de integrar en Estados Unidos en su último libro, ¿Quiénes somos? (Paidós, 2004) – Samuel Huntington ha hecho mucho más que mostrar el camino a la perniciosa administración norteamericana. Ha trazado el mapa para que el territorio sea transitable por las huestes de la intolerancia y se cierren las vías del diálogo.
El éxito electoral del estrambótico Donald Trump, con su pintura de los mexicanos como asesinos y violadores y su propuesta de un muro para contenerlos, es la puesta en práctica de las ideas del sobrio profesor Huntington. Muchos piensan que, si no hubiera sido por la inesperada pandemia, probablemente hubiera ganado la reelección, y ahí sigue dando batalla con las mismas ideas y el mismo choque.
El mapa ha quedado por mucho tiempo minado, como los mares en la cartografía del Renacimiento, llenos de monstruos marinos que engullen a los barcos.
Allí dónde esté, profesor Huntington: ¡Felicitaciones! Las civilizaciones, cual virus enardecidos bajo el microscopio, ya se están comportando como usted había predicho.
Publicado en Ideas del diario La Nación de Buenos Aires en noviembre de 2022.






 Con Orson Wells
Con Orson Wells