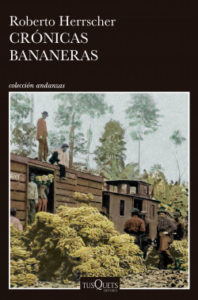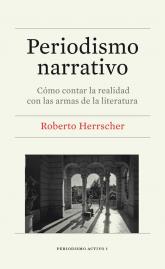1. Hoy se sortea la clase 1970
El 31 de mayo de 1988, en la página 9 del Buenos Aires Herald apareció un artículo sobre una extraña ruleta que ese día decidiría la suerte de miles de varones argentinos de 18 años, “La lotería más excitante”.
“Los números redondos y brillantes que decidirán qué ciudadanos nacidos en 1970 tendrán que cumplir con el Servicio Militar Obligatorio el año que viene están empezando a dar vueltas en el momento en que usted lee este artículo con el café o el mate de la mañana. Hoy, martes 31 de mayo, a las 8 de la mañana, el futuro de miles de compatriotas se decide en una lotería.
“Cuando digo ‘el futuro’”, prosigue el artículo, “no sólo me refiero al año en que los jóvenes aprenden a matar, a obedecer órdenes sin pararse a pensar en sus consecuencias, a sufrir cualquier humillación que se le ocurra al oficial o suboficial en cuyas manos la lotería los haya arrojado. No hablo de los deberes ‘normales’ del colimba (corre, limpia, barre), servicios fundamentales a la patria”.
¿A qué se refería entonces el autor de este texto escrito y publicado en inglés hace 34 años cuando decía que el servicio militar podía tener efectos mucho más graves que las típicas humillaciones y castigos que se veían en la comedia de Carlitos Balá Canuto Cañete, conscripto del Siete?
Comienza con dos datos: En 1986, la revista El Periodista publicó un informe oficial que determina que entre 1983 y 1985, más de cien conscriptos murieron en “extrañas circunstancias” mientras hacían el servicio militar; y en 1987, el Frente de Oposición al Servicio Militar (FOSMO), dirigido por Eduardo Pimentel, “recogió docenas de historias de jóvenes torturados con electricidad, encontrados muertos o abandonados sin cuidado médico, como un soldado informado como ‘suicidio’ cuya familia descubrió en su cadáver una herida de fusil y ninguna muestra de pólvora en sus manos o su pelo”.
Y termina con el caso del conscripto Mario Palacio, quien murió en Campo de mayo el 24 de abril de 1983, “luego de ser salvajemente golpeado por un grupo de oficiales y suboficiales y abandonado hasta que su condición fue irreversible. Dos conscriptos que servían con él testificaron sobre lo que vieron y fueron amenazados de muerte. Ambos desertaron y ahora viven en Brasil. Las Naciones Unidas los considera refugiados.”
Todavía me impacta una frase al final de ese artículo de 1988, que conservo en su página original amarillenta:
“Hoy ningún padre o madre sabe si su hijo adolescente va a salir vivo del servicio militar. Si sobrevive, de seguro no va a volver siendo el mismo. ¿Nos hemos preguntado si este cambio es para mejor o peor, o si nosotros los civiles tenemos la misma definición de ‘hacerse hombre’ que quienes manejan hoy nuestras fuerzas armadas? Tal vez muchas de las pesadillas que ocurrieron en este país desde 1905, el año en que se introdujo el Servicio Militar, tienen algo que ver con esta educación militar autoritaria.”
Ese artículo lo escribí yo, en el comienzo de mi carrera como periodista.
Trabajé mis primeros cinco años como reportero y después editor de Política y responsable de la sección de Medio Ambiente del Herald, y ahí aprendí mucho de lo que hoy enseño como profesor de periodismo.
Recuerdo bien la tarde en que escribí ese artículo. Sentía que estaba diciendo algo para mí importante. Algo para lo que había decidido dedicarme a este oficio.
Seis años antes, como conscripto de la Armada Argentina, yo había luchado en la Guerra de las Malvinas. Durante los ochenta todavía me acosaban las pesadillas de la guerra, no soportaba los petardos y fuegos artificiales de año nuevo, mi corazón dejaba de latir cuando escuchaba un estruendo inesperado. Me reunía con mis camaradas del Apostadero Naval Malvinas para contarnos las historias que ya nadie quería escuchar. Estábamos empezando a ser veteranos de guerra.
Y me acerqué al FOSMO: no sólo por mis compañeros muertos y heridos y las historias de suicidio de veteranos que desde el mismo 1982 empezamos a contarnos, como dolores propios. Sentía que había algo intrínsecamente perverso en la colimba, desde la experiencia de la instrucción, en mi caso en Puerto Belgrano en abril y mayo de 1981, hasta que llegamos a Buenos Aires y juramos la bandera en el patio de la Escuela de Mecánica de la Armada, el 25 de mayo de ese año.
Hoy voy a ese lugar, muy cerca del Casino de Oficiales, donde se torturó y asesinó a tantos, y me impresiona recordar lo chicos, lo ignorantes que éramos nosotros.
“¿Juráis defender la Patria hasta perder la vida?”, aulló el almirante.
“Sí, juro”, gritamos al unísono.
Exactamente un año después perdía la vida en medio de un bombardeo nocturno uno de mis compañeros, en Malvinas.
2. Recuerdos amargos de autoritarismo cotidiano
La literatura, lo sabemos, encierra y refleja destellos de las verdades más profundas de la experiencia humana, muchas veces más potentes y certeras que las investigaciones científicas y periodísticas. Para mí, dos textos narrativos, uno argentino y el otro español, me llevan al corazón del servicio militar como modelo educativo: la educación de los jóvenes como soldados, para que sigan pensando como soldados cuando vuelvan a la vida civil y contribuyan a un país-cuartel, una sociedad de silencio y obediencia, de seguir órdenes y cultivar la crueldad como forma de relación.
Guillermo Saccomano hizo el servicio militar en un regimiento de la Patagonia en 1969. En 1990 publicó Bajo bandera, el primero de sus luminosos libros que leí con deleite y dolor. Ahí estaba condensadas mi propia experiencia de colimba. El libro es una sucesión de cuentos crueles, que se entrelazan al final en un nudo donde se juntan los personajes, como si los cuentos buscaran anudarse en novela. Las historias están basadas en los recuerdos del Saccomanno soldado.
Al final, una escena escalofriante. Una docena de cuarentones que se reunían cada año para recordar su tiempo bajo bandera, visita el regimiento y el teniente coronel hace formar a los colimbas para escuchar su hueca arenga sobre cómo la experiencia militar templa los espíritus de patria y hombría.
Nos dio rabia pensar que cada uno de nosotros, con los años, contaría sus historias del cuartel como los tramos de una épica personal y excluyente que magnificaría con el deshojamiento de los almanaques. Cada uno contaría sus historias con embriaguez, exaltado, sobrando al auditorio, reinstalándose frente a sus defecciones cotidianas en una dimensión heroica. Quizá también algún día contrataríamos un micro para hacer una excursión al pasado, a este cuartelito que, mirado desde una ventanilla, era más insignificante de lo que uno podía recordar y pensaríamos, como esos doce tipos, en el tiempo ido, melancólicos, con nuestras barrigas, nuestras canas y nuestras calvicies.
-La verdadera colimba es el matrimonio, pibe- dijo uno.
Y otro:
-La verdadera colimba es el laburo.
Y otro más:
-La verdadera es todo lo que pasa después.
Y quizá también, algún día, olvidaríamos que alguna vez, precisamente en ese año, habíamos prometido:
-El día que tenga un hijo voy a hacer todo lo posible para salvarlo de la colimba.
En una reseña de Bajo bandera, publicada en su potente blog Resistirse es fútil en mayo de 2017, el escritor y cineasta Alejandro Schonfeld destaca que, además de la maestría que ya mostraba el joven Saccomanno, este libro inclasificable es pionero en poner esa experiencia tan extendida entre los varones argentinos del siglo XX en el reino de la literatura.
Es asombroso, pero por el momento me parece que Saccomanno, y recién a comienzos de los '90, fue el primero en gestar una verdadera oposición desde el arte a la existencia del Servicio Militar Obligatorio (SMO). Si bien Los pichiciegos de Fogwill también puede ser entendida como oposición al SMO (…) todos sabemos que es más bien una novela sobre Malvinas, y Malvinas es un tema aparte, mucho más profusamente tratado desde todas las artes que el tema de la colimba a secas. Y antes de eso, ¿qué había? ¿Cómo se problematizaba la existencia de la colimba antes de los '90? No se la problematizaba.
Schonfeld enumera conflictos donde murieron conscriptos antes de Malvinas: “en el enfrentamiento entre azules y colorados, en el levantamiento de Valle y en algunos episodios más, como el Operativo Independencia), los conscriptos muertos "de a uno" en cumplimiento del SMO, que venían muriendo desde siempre en situaciones como la del soldado Carrasco -por accidentes en las prácticas, por abuso de autoridad, por sadismo puro de sus superiores, por negligencia...-, fueron leídos hasta los '80s como "cosas que pasan", y no recibieron un trato especial desde la cultura. Y lo más importante, ni los conscriptos muertos en lote ni los conscriptos muertos sueltos generaron en la sociedad la condena del SMO en sí, hasta Malvinas.
Y concluye con algo esencial: “Se hablaba de que la colimba tenía que ser más humanitaria, más digna, más profesional, más corta, más útil, pero no se hablaba de que no tenía que existir. El sentido común indicaba que la colimba SÍ tenía que existir, pero estaba mal planteada”.
Tan natural era que pasar un año en un regimiento o buque de guerra era una experiencia formativa necesaria para terminar de educar a los argentinos, que recién con la muerte del soldado Omar Carrasco en Zapala, Neuquén, el 6 de marzo de 1994, después de ser salvajemente golpeado y luego ocultado más de un mes en el regimiento, la sociedad miró a los ojos el horror de la colimba y aceptó su abolición, aunque en esa época muchos estudiosos de temas militares concluyeron que el Caso Carrasco fue el detonante pero que el fin del servicio militar tuvo más causas económicas y logísticas que humanas.
Pero como dice Schonfeld, Carrascos había habido muchos, y en los últimos años, gracias al tesón de centros de excombatientes de Malvinas como el CECIM de La Plata, salieron a la luz torturas y malos tratos incluso en medio de las montañas de Malvinas.
En 1997, la película Bajo bandera, dirigida por Juan José Jusid, con Miguel Ángel Solá y Federico Luppi, combina episodios del libro de Saccomanno con el caso Carrasco. La acción transcurre en 1969, la época del libro.
En el film se ensamblan de tal manera que el relato de ficción verdadera del gran escritor parece como si hubiera sido escrito después, no antes, del hecho que sacudió la conciencia nacional hace 30 años.
El miedo, la crueldad, la soberbia cerril de los oficiales, la obediencia bovina de la tropa, la deshumanización de los conscriptos, la colimba como educación para un país en eterna dictadura.
3. La mili: en España el franquismo sobrevive a Franco en los cuarteles
Antonio Muñoz Molina, andaluz de Úbeda, hizo el servicio militar español en 1979-1980, y en el convulso País Vasco, en plena transición de los 40 años de dictadura franquista a la frágil democracia. En 1995 publicó sus memorias de “la mili”, Ardor guerrero.
Como Bajo bandera, Ardor guerrero es un libro juvenil de un autor hoy consolidado, que luego transitará por muchos otros temas y territorios, y que fuera galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2013.
La “mili” de Muñoz Molina se parece mucho a la colimba de su colega argentino, y es interesante cómo ambos usan las herramientas de la literatura, desde la narrativa de ficción hasta el ensayo literario, para recrear un mundo cerrado, de masculinidades en formación, donde el modelo militar de “hacerse hombre” lleva a estos machitos a despreciar a las mujeres, a los débiles, a los distintos, a los intelectuales y al intelecto, y a perder en la identidad colectiva del soldado obediente todo atisbo de singularidad y pensamiento crítico.
Esta era la tarea de la instrucción, los primeros meses de la mili, según Muñoz Molina:
“Había que aprenderlo todo y olvidarlo todo: había que aprender otra geografía, otra Historia, casi un nuevo idioma en el que las palabras habituales significaban cosas desconocidas hasta entonces y en el que a veces se perdía el uso de la misma articulación inteligible; había que familiarizarse con un universo infinitamente detallado de valores y gestos, de signos, de códigos morales, de tareas y ritos que modulaban y cuadriculaban las horas del día, de nombres propios que más allá de las alambradas no conocía nadie y que en aquel reino donde acabábamos de entrar se pronunciaban con reverencia idólatra; había que retroceder ideológicamente en el tiempo no solo hasta los años aún recientes del franquismo, sino mucho más atrás, hasta una arqueología polvorienta del heroísmo y el sacrificio y el todo por la patria, había que olvidarse de lo que uno sabía cuando llegaba al campamento y que inscribir en ese espacio borrado las nuevas normas y las nuevas costumbres, todo, desde lo más grandioso a lo más ínfimo, desde la manera de atarse los cordones de las botas hasta el principio físico en virtud del cual la deflagración de los gases en la recámara del fusil producía el disparo (…)”.
En un artículo académicos sobre Ardor Guerrero, el profesor Aleix Romero Peña destaca en las memorias cuarteleras de Muñoz Molina el tema esencial de la perdida de la individualidad y su reemplazo por un ‘yo’ colectivo sometido al arbitrio cruel del jefe.
“El paso por la mili implica, tal y como puede leerse en Ardor guerrero, una constante alienación que pone en suspenso la preexistente identidad civil de los reclutas –arrebatándoles incluso su nombre, sustituido por un sistema de matrículas: «yo me llamaba J-54», recuerda Muñoz Molina –. El fin último es la pérdida del yo individual, sacrificio imprescindible para entrar en un nuevo mundo dominado por la jerarquía, la brutalidad y la arbitrariedad”, dice Romero Peña.
La novela de no ficción de Muñoz Molina tiene muchas otras aristas interesantes. Como andaluz, de la España profunda, enviado a un regimiento en el País Vasco en plena transición, el soldado se transforma en ariete de lo más casposo, cerril y anticuado del “ser español” ante el sospechoso vasco. En sus horas libres fuera del cuartel, los soldados se encuentran con otro desprecio, distinto al del sargento: el de una población que los ve como enemigos, como representantes jóvenes del viejo franquismo, en retirada pero no vencido.
Como fuerza de ocupación dentro de su propio país, este recluta vive con miedo a un ataque de ETA y desarrolla un odio duradero hacia “el enemigo interno”.
Nosotros también tuvimos colimbas arrojados a lo bruto a una guerra contra un enemigo interno. ¿Quién estudió o transformó en novela en Argentina la tragedia de los conscriptos de la generación anterior a la de Malvinas, los que fueron al monte en Tucumán con el General Antonio Bussi, los que sirvieron en el casino de oficiales de la ESMA o de Trelew?
4. Obediencia debida: conscriptos en la larga dictadura chilena
En la época en que escribí ese artículo sobre la ‘lotería de la colimba’ en el Herald, entrevisté a un miembro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) presidida por Ernesto Sábato. Le pregunté qué habían escuchado en los testimonios y habían decidido no poner en el informe y en el Nunca más.
Me pidió que no lo publicara en mi artículo y que no citara su nombre. No publiqué sus palabras entonces, y no revelaré quién es ahora, pero diré aquí, cuando esta persona ya no está, lo que me dijo y que me atormenta desde el momento en que lo escuché.
Me dijo que un ex conscripto declaró ante la CONADEP que en un regimiento del interior los oficiales los obligaron a violar en grupo a una detenida, uno tras otro, hasta que esta mujer murió. A los autores del informe les pareció demasiado espantoso. Y no se pusieron de acuerdo sobre qué decir sobre estos soldados. ¿Eran víctimas, eran victimarios, eran las dos cosas?
Ese es el tema central de un libro fundamental sobre la experiencia del servicio militar en la dictadura chilena: Las guerras dentro de los cuarteles, del historiador Leith Passmore.
Fue publicado en inglés en 2017 y el año pasado la Editorial Universidad Alberto Hurtado lo publicó en castellano. En la presentación (en el aula magna de la universidad, donde yo trabajo) dieron su testimonio dos representantes de uno de los muchos grupos de ex conscriptos que en Chile luchan por sus derechos: una pensión, beneficios médicos y psicológicos, y reconocimiento por parte del Estado del daño que les hicieron en nombre de la patria.
Hablé con ellos. Eran hombres tristes, heridos por dentro: ni siquiera tenían el costado heroico y orgulloso que caracteriza a muchos de mis compañeros de Malvinas.
Las guerras dentro de los cuarteles es un libro doloroso. Combina entrevistas en profundidad con decenas de ex conscriptos de los 17 años que duró la dictadura chilena (más de 370.000 vistieron uniforme, la casi totalidad de las clases bajas), con testimonios escritos y grabados, algunos inéditos, otros presentados a las comisiones de la memoria de los crímenes del pinochetismo.
“Esta experiencia”, relata el libro, “representa una ruptura fundamental en sus vidas y la recuerdan en términos de un patriotismo traicionado, las ambiciones frustradas y una masculinidad quebrantada por la confesión, la culpa, los castigos arbitrarios, la tortura sufrida y el trabajo forzoso. Además, rememoran este pasado desde su precariedad económica y problemas de salud del presente, y a menudo con referencia a las cicatrices físicas, emocionales y psicológicas que atribuyen a su período de conscripción”.
El 6 de mayo de 2023, la periodista Lisette Fossa, del medio digital chileno Interferencia, entrevistó a Passmore, y entre otras preguntas sobre su investigación, inquirió:
- Una de las cosas que se hablaba incluso en los años noventa es que en el servicio militar “te lavaban el cerebro”, sobre el enemigo, las rutinas, etc… Según su investigación ¿se instalan ideas en los jóvenes que hacían el servicio militar? ¿Y qué ideas se les trataba de inculcar?
- Claro, veo un intento en la formación de romper los vínculos con la sociedad civil. Porque supuestamente el enemigo estaba dentro de la sociedad civil, fuera de los cuarteles, el enemigo interno; por lo tanto, había un intento de romper los vínculos con la sociedad civil y formar unos nuevos, con los compañeros, la institución, para generar lealtad, más que la lealtad al pueblo o la familia. Y algunos de los ex conscriptos hablan de ese “lavado de cerebro” y dicen que salieron “pinochetificados”, como uno dice.
Eso pasa porque la narrativa del momento tenía que ver con una “guerra interna”. Muchos entraron con una ignorancia política o indiferencia política importante, y en algunos casos salieron con esa perspectiva, que en algunos casos quedó y en otros no duró. Pero ese proceso de romper vínculos no es único en el mundo, se da en los ejércitos del mundo, es bastante normal.
5. La muerte del conscripto Franco Vargas
El sábado 27 de abril murió durante una marcha en Putre, a 2.160 km al norte de Santiago, el conscripto chileno Franco Vargas, de 19 años. El servicio militar es voluntario hoy en Chile, pero muchos jóvenes de clase baja lo hacen como vía para una carrera como suboficiales, por vocación militar o de servicio público o recomendados por sus familias como forma de adquirir hábitos de disciplina.
Según un comunicado del ejército, el soldado “presentó problemas respiratorios durante un descanso en medio de una marcha de instrucción desde el Campo de Entrenamiento Pacollo hacia el Cuartel Militar de Putre. El soldado conscripto fue inicialmente estabilizado por los equipos de la enfermería del regimiento y luego fue enviado a un centro de salud local, en donde se confirmó su muerte”.
Pero en el mismo comunicado la fuerza armada informó que otros 45 soldados conscriptos de la misma unidad sufrieron un cuadro infeccioso de origen respiratorio, y que dos de los afectados fueron trasladados hasta el Hospital Militar de Santiago, mientras que cinco —de los cuales dos están en estado grave— se encuentran internados en el Hospital Juan Noé de Arica”. El diario El País dio cuenta de que los 38 efectivos restantes se encuentran aislados en la unidad militar, y en noticias de diarios, radios e informativos de televisión del país, numerosos padres y madres de los conscriptos dijeron que no podía ver ni comunicarse con sus hijos.
Una semana más tarde, el noticiero de Tele13 difundió un audio en el que un compañero de Vargas decía a su familia que el soldado “avisó que no iba a volver si iba, no lo pescaron (no le hicieron caso). Después, él, a gritos, pidió que por favor pararan, que se iba a morir. No lo pescaron de nuevo. No le dieron mayor atención”.
En el audio se escucha: “Y ahí él se desplomó. Quedó lejos de cualquier parte que se pudiera evacuar. Lo llevaron arrastrándolo con un brazo en el hombro. Arrastrándolo hasta un punto en cual lo pudieran evacuar”, aseguró en uno de los audios. “Ahí cerca de la autopista, cuando llegó el camión, pero ya era tarde, no tenía signos vitales, no se movía. Yo mismo lo vi a él estaba desplomado en el suelo”.
Desde el momento en que se supo la noticia, muchos la relacionaron con la mayor tragedia en el ejército chileno en tiempos de paz: en 2005, 44 conscriptos y un suboficial murieron congelados en un ejercicio de montaña en Antuco. La madre de Vargas y las de sus compañeros internados o aislados relatan en medios chilenos las condiciones paupérrimas de salud, vestimenta e instrucción, y los malos tratos y castigos corporales a los que son sometidos.
6. La lección de una gorra blanca
La primera lección que yo aprendí en el servicio militar es que si no robas, te castigan. La segunda: que para salvarte, te tienen que dejar de importar los demás.
La escena aparece en el libro de Passmore, en los relatos de Saccomanno y de Muñoz Molina, y en mis propios recuerdos y en un objeto valioso que guardo en mi armario.
El objeto es una gorra marinera, blanca (ahora gris pálido) con los bordes hacia arriba, como el gorrito de Coquito, el del Capitán Piluso. Tiene en el borde un nombre marcado con birome, sobre el que está sobreimpreso otro, el mío. Fue la primera noche, en Puerto Belgrano, mi lugar de instrucción naval. Alguien perdió el gorro. Lo robó a otro, éste a otro más, hasta que alguno me robó el mío. Yo aprendí rápidamente la lección: en un descuido le saqué el gorro a un compañero que había ido al baño. No iba a ser yo el castigado.
El castigado fue, obviamente, el único que, al ser robado, no siguió la cadena. Fue honrado y honesto. Dijo que se lo habían robado. Todos respiramos aliviados cuando este conscripto fue castigado. Varios se rieron. Habíamos aprendido la primera lección: a robar.
El gorro en mi armario me recuerda esa importante lección de la colimba.
7. La lección del Martín Fierro
El gran novelista y ensayista Carlos Gamerro funda el nacimiento de la literatura argentina en dos relatos antagónicos: Facundo o Martín Fierro. Los dos son violentos, crueles, apasionados, y representan cosas opuestas. Para Sarmiento su Facundo era la “barbarie” contra la que quería erigir su país de “civilización”. Para José Hernández, el gaucho matrero es la rebelión del de abajo.
Y Martín Fierro, nuestro poema nacional, es la épica del desertor al servicio militar.
El gaucho Fierro se escapa de la leva forzosa, que lo quiere llevar a los fortines para fajarse con los indios en nombre de una patria de latifundistas que estaba borrando de la pampa a gauchos como él. La patrulla lo encuentra y en el combate desigual donde quieren llevarlo a la fuerza al servicio militar, el bravo sargento Cruz se pone de su lado.
Cruz comete un crimen todavía mayor que el de Fierro: se pone a combatir del lado del enemigo. Por decencia, por justicia, porque no soporta que maten a un valiente. Para cualquier lector del Martín Fierro, ese es nuestro lado.
También por Fierro y por Cruz, estoy en contra de la colimba.
Publicado en Revista Anfibia el 15 de mayo de 2024