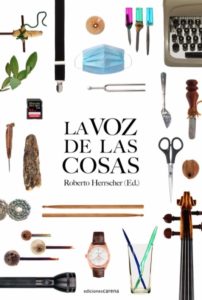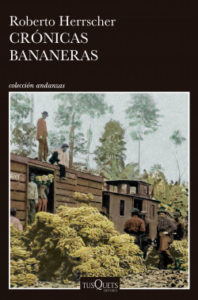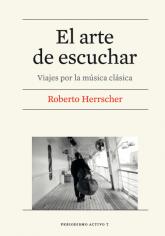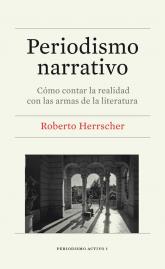El Teatro Colón de Buenos Aires presentó en julio una aparentemente ligera, divertidamente profunda ópera neoclásica de Igor Stravinsky. En mi crítica para la revista Opera News, que escribí en inglés y aquí traduzco y adapto, valoro la dirección de actores de Alfredo Arias, la alta calidad de los principales intérpretes y un desempeño notable de la Orquesta Estable del teatro bajo la batuta del gran director francés Charles Dutoit.
A más de 70 años de su estreno en 1951, aún sigue manteniendo su fresca inteligencia esta ácida farsa sobre un joven pueblerino del siglo XVIII, arrojado a los peligros de la gran ciudad (Londres) por un diablo canchero que tiene algo del Mefistófeles de Goethe y una pizca de Leporello, el sirviente del Don Giovanni de Mozart y su libretista Lorenzo Da Ponte.
La idea de The Rake’s Progress (el título original y la obra, en exquisito inglés, producto de la fecunda labor de Stravinsky en Estados Unidos) tiene dos orígenes: el más evidente es una serie de grabados del pintor inglés William Hogarth de 1734, que inspiraron el brillante libreto de W. H. Auden y Chester Kallman. Los grabados muestran el descenso de un joven emprendedor por caminos de vicio, juego y prostitución hasta acabar en el manicomio.
Pero el uso irónico de la palabra “progress” – que no es cualquier camino, sino uno de elevación espiritual – viene de la inmensamente popular The Pilgrim’s Progress, considerada la primera novela en inglés, escrita por John Bunyon en 1678. Este progreso del peregrino es una alegoría religiosa donde un hombre común llamado Christian sigue el camino de perfección cristiana que marca la Biblia y asciende los escalones con la ayuda de Evangelista y la oposición de Obstinado y – como Dante en La divina comedia – cuenta su viaje en primera persona.
Este viaje opuesto, hacia las delicias terrenales y la perdición, es a la vez una burla descarada a la fábula moral y una reafirmación de su denuncia a de los males del mundo y sobre todo de las grandes ciudades y la modernidad (el medio siglo que media entre la novela de Bunyon y los dibujos de Hogwarth son los de la revolución industrial y el crecimiento desenfrenado de la ciudad de Londres).
Stravinsky y sus geniales libretistas crean – como el Monteverdi de La coronación de Poppea, el Mozart de Las bodas de Fígaro y el Verdi de Rigoletto – una feroz crítica a la vida disipada de su propia época, regida por el dinero y el poder, usando un lugar lejano y un tiempo pasado.
En el Colón, esta sátira intemporal funcionó con transiciones rápidas y precisa vis cómica de los cantantes, como un perfecto juego teatral de relojería fina. Uno de los puntos altos del director de escena Alfredo Arias y la escenógrafa Julia Freid fue precisamente el lugar preponderante que dieron a un enorme reloj de pared, de madera clara como el resto de la caja escénica, que iba marcando inflexible el tiempo que se le escapaba al muchacho Tom Rockwell en sus aventuras y desvaríos, mientras se acercaba el plazo (un año y un día) en que debía cumplir el pacto con su diablo Nick Shadow.
En esta versión, las diez escenas de la tragicomedia se desarrollan en un mismo gigantesco escenario que es a la vez un teatro con sus gradas y escaleras a ambos lados y en el centro, una mesa alta, como la de La lección de anatomía de Rembrandt, donde en la primera, potente escena el coro examina a Tom como si fuera un espécimen digno de estudio, mientras Nick observa, burlón, desde lo alto de las gradas.
Las delicadas telas y brocados diseñados por Julio Suárez, con sus colores fuertes, que de hecho se parecían más a los coloridos óleos del primer Rembrandt que a los oscuros grabados de Hogarth.
El elemento menos convincente de la puesta de Arias fue el movimiento sin criterio ni rumbo de los coristas y unos actores secundarios que representaban a la multitud en las calles de Londres, los personajes de burdeles, fiestas y finalmente el manicomio donde es encerrado. El más atractivo fue la actuación de los cinco protagonistas, que ejecutaban una deliciosa coreografía de gestos y voces, y hacían mover la acción con ribetes absurdos o cómicos, hacia su fatal desenlace.
El tenor estadounidense Ben Bliss y el barítono británico Christopher Purves brillaron como la pareja de corrompido y corruptor. En la impecable interpretación de Purves, Nick es a la vez el diablo encarnado y la sombra (shadow) de su víctima.
La soprano guatemalteca-norteamericana Andrea Carroll trepó con soltura a las suaves notas altas y proyectó con gracia patética la determinación amorosa de Anne Trulove, la novia de Tom que lo siguió por los pasos de su caída hasta el psiquiátrico. Hernán Iturralde, como su padre sufrido y digno, se prodigó en su rotunda tesitura de bajo, y la mezzo irlandesa Patricia Bardon brilló en las escenas de la exótica Baba la Turca, la mujer barbuda del circo con la que se casó Tom a instancias de su macabro demonio burlón.
En un costado del foso, el clavecinista Manuel de Olaso ejecutó con cristalina precisión el complicado acompañamiento neobarroco de los recitativos, y para guiar a la Orquesta Estable y todos los artistas del escenario, el veterano especialista en música del Siglo XX Charles Dutoit combinó fiereza y suavidad en las cuerdas y las maderas, nunca tapando a los cantantes.
A propósito, Dutoit se está prodigando en estos días en Buenos Aires: participa también en el Festival Argerich con su exesposa Martha Argerich, y en la temporada de la Orquesta Sinfónica de la ciudad, dirigiendo el complejo oratorio Juana de Arco en la hoguera de Arthur Honegger, con la hija de ambos, Annie Dutoit Argerich, como narradora en francés.