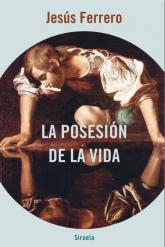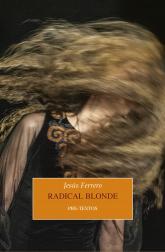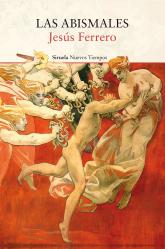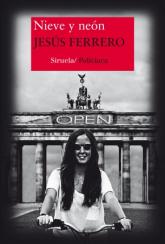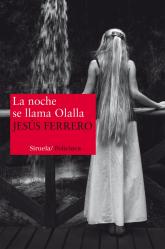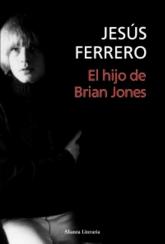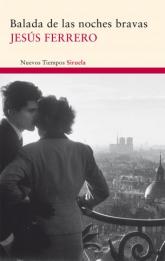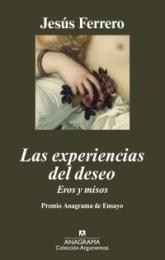Confucio no ha sido un pensador correctamente estudiado en el siglo XX, pero eso está cambiando, y el poder lo vuelve a considerar un maestro. Su descrédito lo decretó el marxismo chino, que decidió aniquilarlo desde el primer momento quizá porque en el marxismo de Mao había mucho confucionismo, más del que quisiera el mismo Mao, y quizá también porque era muy fácil convertir a Confucio, pensador de los tiempos heroicos, en legitimador de una sociedad feudal y aristocrática.
Por eso hasta en las historias de China de la época posmaoísta se refieren a él como a un filósofo de antepasados “nobles y esclavistas”, que a pesar de su buena fe defendía una sociedad al servicio de “la nobleza esclavista”. Es obvio que todas las antiguas noblezas eran esclavistas, insistir en ello es querer introducir en el tejido de la historia toneladas de ideología, y es también caer en ese anacronismo, tan común en nuestro tiempo, de juzgar los hechos del pasado con la moral del presente.
Pero dejando al margen esas intromisiones de la moral marxista en la visión de la antigua nobleza, hasta en esas historias oficiales y oficialistas reconocen que en la enseñanza de Confucio se reflejaba la intención de ennoblecer a la plebe, animándola a intervenir en política, por eso muchos de sus discípulos eran plebeyos.
Se suele oponer habitualmente el confucionismo al taoísmo, ¿con razón? Como elemento peculiar, el taoísmo lo basó todo el la dialéctica binaria y en el principio de contradicción, pero tanto la lógica binaria como el principio de contradicción son también utilizados por Confucio, amante de las paradojas. La prueba de que Confucio utilizaba la contradicción en su sistema se detecta en una sentencia suya que dice:
“A quien haya mostrado una de las caras del problema, si no sabe deducir las otras tres caras, le borraré sin miramientos de entre mis alumnos.”
Lo que evidencia que exigía ver un problema desde cuatro ángulos opuestos cuyos enfoques había que sintetizar en uno solo. Operación que recuerda las enseñanzas de los sofistas.
Como pedagogo Confucio prefirió ser “el que trasmite, no el que crea; el que ama y tiene fe en los antiguos”. Actitud que en este caso lo aproxima a San Isidoro y su proyecto etimológico y de restauración del pasado, en una época en que imperaba el olvido y la aniquilación sistemática de la memoria.
Era un enamorado de la antigüedad, como Platón había sido un enamorado de la antigüedad homérica de la que le separaban cuatro siglos, pero ese amor por la antigüedad tenía ya las características del amor hacia el pasado que puede sentir un historiador, y como los historiadores Confucio pensaba que “debíamos estudiar la antigüedad para comprender el tiempo presente”.
La obra de Confucio, como desenterrador del pasado, fue ejemplar, y en lugar de convertirse él mismo en un cronista, narrado cuando había leído y oído desde un punto de vista más o menos personal, prefirió, como señala Tsui Chi, compilar documentos históricos y poético auténticos. Dicho de otra manera: se comportaba como un estudioso de la literatura que en lugar de juzgar la literatura de la Edad Media se encargara de recopilar sus mejores textos poéticos, jurídicos, prácticos, científicos, así como un catálogo de sus costumbres y ceremonias sociales. Desde esa perspectiva hemos de juzgar sus grandes textos: El célebre Yijing o Libro de las Mutaciones, el Canon de la Historia, el Libro de las Odas, el Libro de los Ritos, y los Anales de primavera y otoño… Confucio no opina, Confucio deja que hablen los documentos, y nos permite a la vez hablar con ellos. No quiere darnos una visión personal del pasado (y que por ser personal podría derivar hacia actitudes tendenciosas), prefiere que juzguemos nosotros mismos el pasado atendiendo a las palabras que empleaban en el pasado y a las costumbres que eran comunes en el pasado.
Tanto el confucionismo como el taoísmo fueron filosofías de la prudencia, una prudencia que parecía necesaria en tiempos de una imprudencia tan generalizada, jalonada de continuos derramamientos de la sangre que dibujaban una panorama en el que desaparecía por doquier el tabú de matar y la vida humana se devaluaba hasta límites de pesadilla.
Nos referimos al terrible período de los Reinos Combatientes (479 a. de J.C.-221 a. de J.C.) del que surgieron, como urgente y a la vez asentada oposición a la barbarie, el confucionismo y el taoísmo. Fueron tiempos en que, si nos atenemos a las crónicas de la época, la vida sólo era “agitación y oscuridad”. Los antiguos rituales de cohesión sólo eran caricaturas del pasado, y todos los estados feudales que rodeaban la capital imperial crecían cada vez más, como enormes sanguijuelas alimentándose ya del corazón del imperio Tcheu. Un periodo gobernado por los señores de la guerra que habían olvidado todas las normas del espíritu caballeresco, dominados únicamente por la pasión por el poder.
Es en esa tesitura en la que hay que ubicar la importancia que Confucio dio a los ritos, y que luego ha servido como arma arrojadiza contra él, pues ha sido siempre mal interpretada, y hasta los que defienden a Confucio no perciben la clave de por qué insistió tanto en los ritos. Y es que más que pretender reglamentar de nuevo la conducta de los chinos con el objeto de poner los cimientos formales y morales un nuevo imperio, poderoso, ordenado y cívico, lo que quería era crear elementos de cohesión, que muchas veces podían ser de carácter ritual. Para entenderlo basta con que nos situémonos en el territorio de la antropología y nos preguntemos qué es exactamente un rito. Y bien, un rito es siempre una ceremonia que sirve para conexionar. Esto es antropológicamente observable en todas las culturas: todo rito es una ceremonia de cohesión, por eso las culturas poco cohesionadas carecen casi de ritos: de ceremonias de cohesión que no sólo son verificables en la especie humana.
En una época de desconexión generalizada, de barbarie y de olvido de todo el saber del pasado, ¿no era necesario insistir en la importancia de las ceremonias de cohesión? ¿No era necesario tomarse en serio la formación de los individuos, inculcándoles valores como el respeto, las buenas maneras, la suavidad en el trato, la buena educación en suma? ¿No era acaso totalmente necesario? ¿Y ahora no lo es?
Y mientras el confucionismo iba extendiendo sus tentáculos por China, fundamentalmente debido a la labor docente del maestro, que en algunos períodos llego a ser un maestro errante, también se iba extendiendo el taoísmo, otra vía de oposición a la barbarie de carácter más naturalista que el confucionismo, que le daba poca importancia a los ritos, mas no hay que olvidar que con el tiempo también el taoísmo se lleno de ceremonias de cohesión y de fórmulas inmodificables en su expresión, si bien podían interpretarse de varias maneas.
Obviamente, la vía de Confucio era más voluntariosa. Exigía participar de verdad en el tejido social, y de muchos de sus textos se deduce que Confucio creía, como Aristóteles, que el hombre es un ser social. La vida de Confucio es la prueba de que en todo momento encarnó esa creencia. Fue un hombre tremendamente social, como Sócrates, y como el filósofo griego comía moderadamente pero podía beber mucho, aunque nunca se emborrachaba, si nos fiamos de lo que más tarde dijeron sus discípulos.
Como muchos maestros de su época y de otras culturas, la vida de Confucio estuvo presidida por la paradoja, y resulta que su obra más personal, y que más atañe a su persona, no la escribió él: lo hicieron sus discípulos. No escribir sobre su propia vida fue también el proceder de Sócrates, que dejó ese papel para Jenofonte y Platón. Algo semejante ocurrió con Buda, Jesucristo y Mahoma.
Supongo que es una actitud basada en el poder del discurso verbal, en la capacidad de dejar grabado en las cabezas de los que escuchan lo que estás diciendo. Digamos que se trata de maestros que no necesitan escribir porque su pensamiento queda grabado en las cabezas de los que han escuchado. En lugar de escribir sobre un papel, escriben sobre el cerebro de los demás, y confían que cuando mueran, sus discípulos sólo tendrán que ponerse a escribir lo que recuerdan, y toda la doctrina del maestro surgirá entera, como si estuviese resucitando de entre los muertos.
Con Confucio ocurrió eso, y especialmente con Las analectas, redactadas por sus discípulos directos, y donde podemos asistir, de una forma discontinua y relampagueante, a muchos momentos de la vida de Confucio y, sobre todo, a muchas reflexiones y conclusiones derivadas de esos momentos. Por ejemplo:
“Avanzaba rápido, como alado…”
“No comía alimentos en mal estado…”
“Cuando había mucha carne sólo comía la necesaria para el arroz. Sólo con el vino no tenía medida, pero nunca se emborrachaba.”
“Si el príncipe le enviaba un animal vivo lo ponía a pastar.”
“En la cama se tendía como si fuese un cadáver. No quería modales formales en su casa.”
“Cambiaba de expresión si de repente sonaba un trueno o soplaba súbitamente una ráfaga de viento.”
“Belleza: lo que asciende, planea y luego regresa al nido.”
Las sentencias citadas están recogidas de lugares diferentes del libro, y en ellas el lector puede observar que todo cabe en la vida de Confucio y de todo se habla de forma alegre, desenvuelta y desordenada. De pronto vemos al maestro comiendo, de pronto recibiendo un regalo, de pronto lo vemos caminando, de pronto escuchamos una de sus definiciones de la belleza, de una naturalidad emocionante.
¿Y ya sólo por eso no tendríamos que estar agradecidos a este pensador de hace dos milenios y medio que, tras el ostracismo al que le sometió el maoísmo y sus secuelas, vuelve a estar presente en China y fuera de ella?
Muchos de los momentos de las Analectas tienen algo de diálogos platónicos de la primera época, y se observa el sistema de preguntas y respuestas que caracterizó a toda la filosofía antigua, tanto oriental como occidental. Las analectas comienzan con dos preguntas, y las preguntas se van a ir sucediendo a lo largo de la obra. Elegimos algunas: “¿Cómo puede un hombre ocultar sus verdaderas inclinaciones?” “¿Quieres una definición del conocimiento?” “¿Qué significa sacrificio?” “¿De qué sirven las ingeniosidades verbales?” “¿Para qué necesitas la conversación brillante?”, y así sucesivamente. Al igual que Platón, Confucio pretendió una redefinición del mundo, y como vivió en un período rabiosamente aristocrático, su filosofía tiene en cuenta el poder de la nobleza y su capacidad para cohesionar hombres y lugares. No podía ser de otra manera. Pero dignifica considerablemente la naturaleza humana y por primera vez en China vemos en él un intento claro y sereno de nivelación laica al postular que los hombres son iguales por naturaleza y sólo se diferencian por lo que aprenden, que sería lo mismo que decir que sólo se diferencian por todo lo que les injerta la cultura en la que nacen y viven.
También encontramos en las Analectas numerosos y zigzagueantes retratos del maestro. El más hermoso, concebido para desbaratar los tópicos que los taoístas hacían circular acerca de Confucio, lo define así:
“Era tan entusiasta, tan intenso, que se olvidaba de comer, y tan feliz que ignoraba sus problemas y no se enteraba del paso del tiempo”.