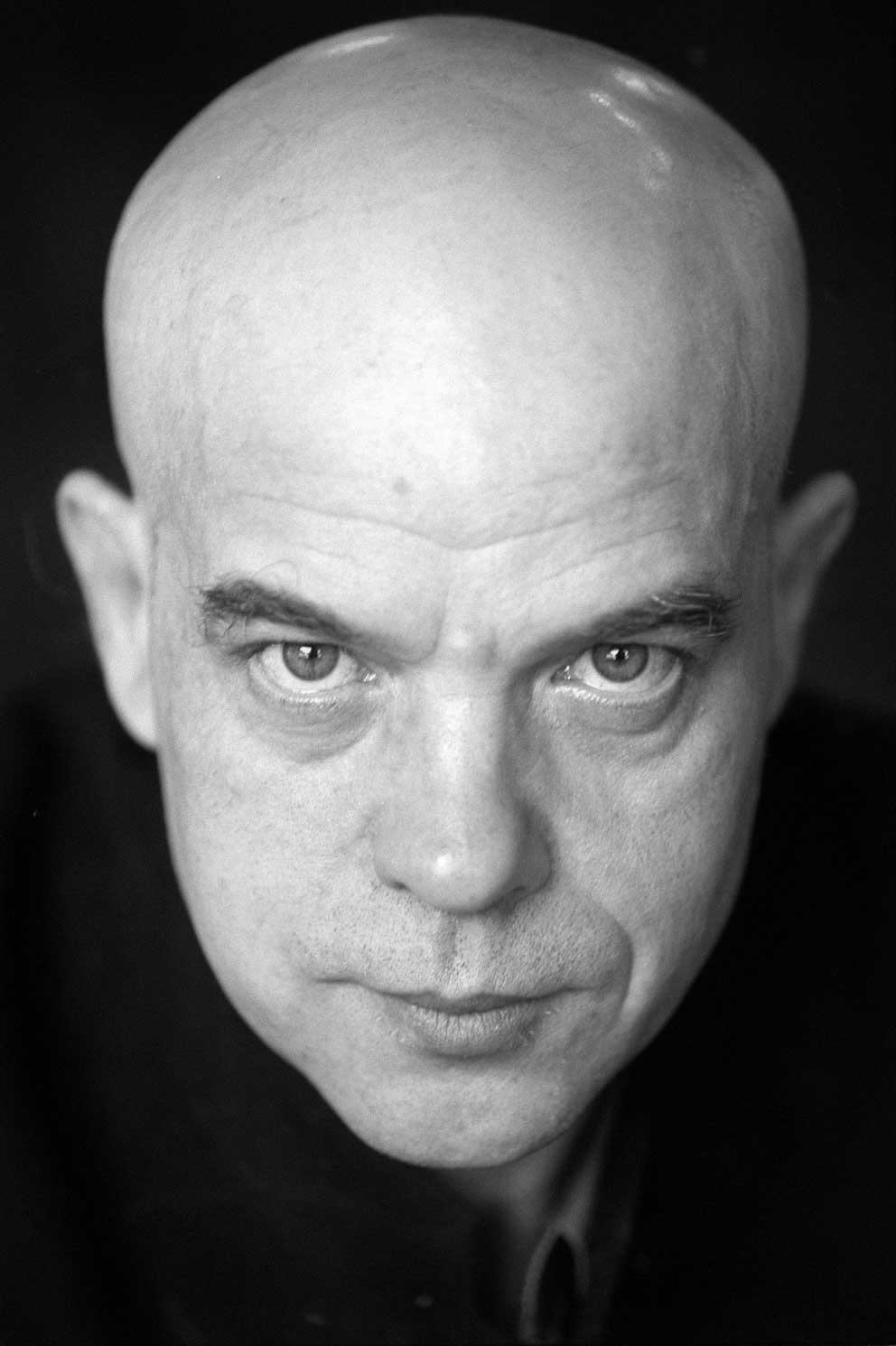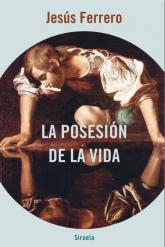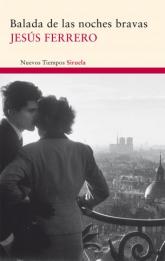Todo el proyecto narrativo de Benet se presenta como el bosquejo de un mundo destruido.
De todas las tumultuosas noches de la Movida hay una que me interesa recuperar: aquella en la que estreché por primera vez la mano de Juan Benet, tras haberlo leído largamente y con mucha devoción. Ocurrió en la fiesta que daba en su casa Marta Moriarty. La anfitriona llevaba un vestido de apariencia metálica que le había hecho mi amigo Felipe Salgado, el mismo modisto que había confeccionado la chaqueta que yo llevaba esa noche. Recuerdo haber visto en la fiesta al pintor Ceesepe, que había enloquecido de alcohol: veía monstruos en el vestíbulo de la casa abarrotada de gente y Barceló, que llevaba un chaleco plateado, intentaba sacarle de la pesadilla.
La casa estaba sumida en una atmósfera claroscura. En un ángulo del salón se rozaban invitados de muy diversa ralea pero que se parecían porque daban todos ellos la impresión de llevar un disfraz más que un vestido, como si en aquel Madrid brillante y miserable todo el año fuese carnaval. En 1984 aún se percibía ese aliento especial de la Movida que supuso nada más y nada manos que la suspensión de la realidad. El gran poeta alemán Gottfried Benn ya sabía que no siempre la realidad era necesaria. A decir verdad la realidad no era prácticamente nunca necesaria, y nadie la quería ni regalada, aún menos en tiempos de la Movida, que en muchos aspectos se declaró como furiosamente enemiga de la realidad. Sólo puedo ver desde esa perspectiva la fiesta de la que hablo. Andaba por allí todo el mundo: Almodóvar, Savater, Sigfrido, Paloma Chamorro, García-Alix, los Moriarty con su amplio séquito… Era fácil perderse entre celebridades… Y de pronto, en el sofá que reinaba en el ángulo más oscuro del salón, vi sentado a Juan Benet y no dudé en acercarme a él. Un decenio antes, había descubierto su narrativa en Barcelona, durante un largo descenso al infierno. Sí, un año en el que hubo dos crímenes sangrientos a mi alrededor y el mundo se estaba ennegreciendo con la crisis del petróleo. No entiendo cómo conseguía alternar en mi cabeza la depresión, la locura, la euforia, las caídas... con la lectura de Benet. Al principio quedé fascinado por sus cuentos.
En Nunca llegarás a nada, su primera colección, vemos a un Benet sorprendente que aún no ha decidido su estilo… Hay cuentos a lo Fitzgerald, a lo Proust, a lo Faulkner… No eran narraciones realistas por la sencilla razón de que en todas había una misteriosa y vaporosa suspensión de la realidad. Me inquietaba que fuesen cuentos que no necesitaban del apoyo de la realidad para sostenerse. En la mayoría de ellos era algo que resultaba evidente. En cuentos posteriores veríamos a un Benet más sólido y más asentado en un territorio, pero no en aquel primer libro, un poco inocente. Más adelante me subyugarían libros como Sub rosa y como 5 narraciones y 2 fábulas, que leí poco antes de abordar sus dos primeras novelas: Volverás a Región y Una meditación. Resultaba desestabilizador leer al mismo tiempo esas dos novelas en las que se despliega una Región tan diferente. La región de Una meditación es totalmente proustiana, abismalmente proustiana, con una melancolía del todo proustiana.
En cambio la Región de Volverás a Región es más primordial, más auténtica, y hasta más experimental. Fui descubriendo el mismo año la narrativa de Benet y la de Robbe-Grillet, y de algún modo los comparaba. Los dos eran barrocos y amantes de los trampantojos, los dos tenían una soberbia voluntad de estilo, y por supuesto los dos eran partidarios de suspender la realidad, de anularla como por arte de birlo-biloque. Región me parecía una comarca única justamente por eso: porque en ella se ausentaba la realidad. Si recorría la Región descrita en las dos novelas referidas, comprobaba que todo en ella parecía fuera de la realidad, si bien incesantemente sostenido con un estilo que te podía absorber, que te podía enloquecer porque cada vez necesitaba menos la realidad para desplegarse, hasta finalmente desembocar en la epopeya de la desintegración, donde ya la realidad estallaba en mil pedazos: Herrumbrosas lanzas.
Pero aquella noche de la Movida estábamos todavía lejos de la aparición de Herrumbrosas lanzas y Benet disfrutaba de la noche madrileña y del esplendor de la fiesta en casa de Marta Moriarty. Recuerdo que me incliné ante él y le felicité por su obra, especialmente por su obra breve. Durante mi infancia, pasé una larga temporada en un pueblo del centro de León y más tarde en Ponferrada, y privilegié esa parte de mi vida cuando me presenté ante Benet. Él me dijo que también había conocido las regiones de León. Benet comparaba Ponferrada con el Oeste americano. Le di la razón: un verano de mi adolescencia había conocido los polvorientos suburbios de Ponferrada, que se iban perdiendo en eriales sin término y que si bien no me recordaban a Región, si que evocaban el Far West. Lo diré con toda sinceridad: a mi me fascinaba Región no por lo que se pareciera a ciertas comarcas de León sino por su irrealidad; desde esa perceptiva me parecía una construcción muy esforzada y laboriosa, además de desconcertante, porque uno nunca estaba seguro de si de verdad funcionaba. Yo tenía mis reparos. Por ejemplo, me creía totalmente las regiones inventadas por Faulkner, Onetti y Márquez, pero la Región de Benet me resultaba menos creíble o para decirlo de otro modo: me resultaba mas literaria, infinitamente más literaria que las invenciones de los escritores americanos, pues la realidad era, a decir verdad, suplantada por una gran deconstrucción del mundo y que, como Joyce, buscaba referencias homéricas: Herrumbrosas lanzas; sí, aquellas lanzas que recordaba Ulises cuando volvía a Ítaca como los viajeros de Benet vuelven a Región.
Para Marguerite Yourcernar todas las guerras eran la guerra de Troya, y también para Benet, que con sus herrumbrosas lanzas fue sembrando al final de su obra la destrucción del sentido. Todo el proyecto narrativo de Benet se presenta como el bosquejo de un mundo destruido. Asombra que en la vida real Benet, ingeniero de pantanos, contribuyera con su talento a empobrecer todavía más regiones que estaba viendo morir, pues todo nos indica que los pantanos fueron para las comarcas del Esla y el Duero una nueva desamortización y una nueva usurpación que precipitó aún más su ruina. Vuelvo a la noche en casa de Marta Moriarty, cuando estuve elogiando los cuentos del maestro, hecho que él agradeció vivamente, pues me quería hacer creer que nadie o casi nadie se acercaba a ellos. Cuando la fiesta empezaba a decaer se acercó a Benet una mujer que recordaba el personaje femenino del cuento Garet, y que pretendía apartar al novelista de la fiesta. Benet negó con la cabeza y continuó conversando conmigo mientras la mujer se alejaba de nosotros.
El escritor me preguntó por mi nombre y mentí: le dije que me llamaba Jesús Pérez y que era natural de Ponferrada. Después le hablé de una apuesta, o de la gran apuesta. Apostar contra todo, ya desde el principio. Apostar por Región, convirtiéndola en una baza interminable que se irá desintegrando molecularmente, como se fue desintegrando la narrativa de Joyce pero de otra manera, no menos mareante ni menos radical, aunque en aquel entonces yo no lo supiera y quizá ni siquiera lo sabía Benet, que acercó su boca a mi oído y me preguntó qué pensaba hacer. Respondí que iba a continuar la farra con unos amigos y que haría bien en venirse con nosotros. Recuerdo que se lo dije sin demasiada esperanza, creyendo que el maestro iba a desdeñar mi oferta, pero no fue así pues Benet asintió con entusiasmo y ya se disponía a venirse conmigo cuando tres mujeres cayeron sobre él y lo hicieron desaparecer en las sombras. Nunca más lo volví a ver. Ya es triste decirlo, pero así es, nunca más. Si en aquel entonces me lo hubiesen dicho, hubiese gritado airado contra ese destino tan absurdo y de tan difícil cumplimento (pues el mundo es un pañuelo), pero lo cierto fue que trascurrieron los años y nunca más me crucé con Benet, de forma que aquel encuentro en la casa de Marta Moriarty fue mi primer y último encuentro con el artífice de una construcción: Región, que ya en la primera novela aparece como un mundo perdido, y que en la última novela se convierte en una deslumbrante deconstrucción.
Una conclusión se deriva de todo lo dicho: quizá Región no necesitaba el apoyo extenuante de la realidad, como sí lo necesitaba la literatura social, porque era, es y será una realidad en sí misma, que se agranda con el tiempo y que brilla con luz de oro viejo en el reino crepitante del lenguaje.
Revista Claves (mayo- junio 2023)
[ADELANTO EN PDF]