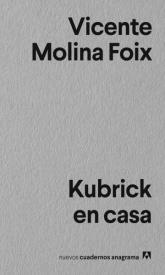En los 150 años del nacimiento de Somerset Maugham
En su juventud, después de haber viajado extensamente por Alemania e Italia mientras leía con avidez a los decadentistas ingleses, William Somerset Maugham llegó a Sevilla. El siglo XIX estaba a punto de terminar, él tenía veintitrés años, había publicado su primera novela, ‘Liza de Lambeth’, y era ya firme su resolución de abandonar los estudios de medicina. En Sevilla, el joven esteta se dejó bigote, se aficionó a los cigarros filipinos, y cuando acababa las clases diarias de guitarra española solía bajar por la calle Sierpes calándose un sombrero cordobés y anhelando desplegar al viento una capa con un ribete bordado de terciopelo rojiverde. También encontraba tiempo para montar por los campos cercanos un caballo prestado, ir a los toros y hacer “el amor con ligereza a unas criaturitas hermosas cuyas demandas no superaban los exiguos medios de los que yo disponía”. Su proyecto, en esa primera estancia larga en la capital andaluza, era dominar bien el español, hacer lo mismo en Roma con el italiano, y en Grecia y en El Cairo aprender el griego vernáculo y la lengua arábiga. Los placeres hallados en Sevilla, a la que volvió repetidas veces, le desviaron temporalmente de una entrega exclusiva a las letras, de modo que el joven William fue posponiendo su educación literaria y lingüística, con el resultado, diría él mismo años más tarde en su obra confesional y memorialística ‘The Summing Up’ (‘El recuento’), de que “nunca pude leer ‘La Odisea’ más que en inglés y nunca logré mi ambición de leer ‘Las mil y una noches’ en árabe”.
Sorprende, sin embargo, que estos lamentos provengan de uno de los escritores más cosmopolitas que han existido, genuinamente curioso de lo foráneo, viajero inagotable hasta después de cumplidos los ochenta, y observador minucioso y nada condescendiente de los modos de vida y las costumbres de los países del Sur occidental y el Lejano Oriente, escenarios frecuentes de sus ficciones largas y cortas. Esa extraterritorialidad le emparenta con su en parte contemporáneo Henry James, una figura colosal a la que trató mundanamente en los últimos años de la vida del autor de ‘Retrato de una dama’ y que asoma como una sombra conflictiva en la obra y en las reflexiones de Somerset Maugham, pues en cierto modo la literatura del británico es la réplica de trazo claro a los alambicados dilemas y a los rigores estilísticos que el neoyorkino establecido en Europa desarrolló; Maugham los llamaría en el citado libro “sermones” novelísticos, predicados por James en inglés y poco atendidos por los franceses, que son sus propios modelos. Y aunque Flaubert, Maupassant, Balzac, fueran también, por encima de los rusos, importantes para el Maestro norteamericano, la predilección del escritor de menor edad es más deliberada y casi militante; opuesto al gran influjo de Chéjov en la escritura de relatos en lengua inglesa, Maugham hace burla de los narradores de Inglaterra y América que “han transplantado la melancolía rusa, el misticismo ruso, la debilidad rusa, el desespero ruso, la futilidad rusa, la irresolución rusa, a Surrey o a Michigan, Brooklyn o Clapham”. Él nunca quiso seguir el molde ‘chejoviano’, y en su declaración de principios formales afirma el propósito de escribir relatos que avancen “en una línea ininterrumpida desde la exposición a la conclusión”, entendiendo que un cuento ha de reconstruir “solo un hecho, material o espiritual, al que por la eliminación de todo lo que no es esencial para su elucidación se le puede dar una unidad dramática”. Defensor por tanto de la narración que va al grano del sentido y aparta por innecesaria la paja del exceso verbal y la discontinuidad lógica, Maugham resume sencillamente sus aspiraciones diciendo que prefiere acabar sus cuentos “con un punto final antes que con puntos suspensivos”.
Como en toda proclamación de un artista, los mandamientos han de ser tomados con resguardo, quedando claro en “Lluvia””, magnifica selección de relatos de épocas y extensiones distintas,que ningún decálogo propio se cumple por entero. Así, por ejemplo, en el fascinante ‘La nave de la ira el autor crea con una pericia casi perversa una expectación incumplida, centrándose primeramente en lo que parece el retrato de un canalla desarraigado (Ginger Ted), un probo funcionario holandés (el señor Gruyter), y los hermanos Jones, dos misioneros, varados los cuatro a la fuerza en una remota isla del océano Índico azotada por una epidemia de cólera; un paisaje exótico y un elenco dramático recurrentes en la obra del escritor. El cuento, sin embargo, se adentra inopinadamente por un sendero episódico, la voluntad redentora y curativa del predicador baptista Owen Jones, y de su borrosa –e igualmente piadosa- hermana la señorita Jones, y esa senda en apariencia colateral se hace predominante, hasta que el lector cae en la cuenta de que todo lo anterior, el color local y la riqueza anecdótica, queda desplazado a partir de una confusa expedición nocturna en barca a un islote, durante la cual el rudo tarambana inglés Ginger Ted se adueña de la historia contada y de la mente de la pudibunda señorita Jones, cuya soltería recalcitrante, fanatismo religioso, exacerbado temor al cuerpo masculino y voluntad no menos exasperada de vencer a la carne con los mandatos de la virtud, alteran las reglas del juego comedido entre los personajes centrales, ahora pendientes de lo que pasó o no pasó entre Ginger Ted y Miss Jones durante esa noche al raso en el peñasco. Digamos, por supuesto sin contar de antemano el imprevisto desenlace, que el escritor compone un motivo de acompañamiento, una especie de bajo continuo de malicia y velada insinuación, que desemboca en una apoteósica ‘finale’; el ‘happy end’ como farsa llevada al paroxismo.
En uno de los relatos destacados, ‘Red’, situado en Samoa y -como es del gusto de Maugham- marcado por las evocaciones nostálgicas de un paraíso desvanecido con las que los solitarios colonos distraen el tedio de sus veladas, generalmente alcohólicas, una frustrada pasión largo tiempo mantenida por el narrador queda resuelta en un inesperado giro de la historia, también característico del don de nuestro escritor para las tramas muy bien construidas, intrigantes y dadas a los golpes de efecto mitigados con elegancia. ‘Red’ tiene, por lo demás, alguno de los pasajes descriptivos más afortunados del autor, en que el preciosismo se hace irónico, a costa de los cocoteros curtidos y ondeantes diseminados al borde de las orillas como un “ballet de solteras mayores pero frívolas posando con afectación, con la coquetería de la juventud desaparecida”. En otros, como en ‘El señor Sabelotodo’, reproduce el esquema de sus accidentadas travesías marítimas en clave humorística, con la historia de ese fanfarrón inglés de nombre inverosímil, Mister Kelada, que en un viaje en barco desde San Francisco a Yokohama comparte el camarote con el narrador, a quien, en su imparable locuacidad, abruma y repele, hasta que, detrás del talante exhibicionista de Kelada, descubre a un hombre dispuesto a proteger sutil y ocurrentemente a una dama caída en falta conyugal.
Somerset Maugham obtuvo un éxito más duradero y multitudinario como novelista que como escritor de cuentos y de comedias, quizá porque la mayoría de sus novelas son grandes aparatos en los que prima una tendencia a la ornamentación anodina, la logomaquia y la falacia patética, cosas muy del gusto del lector cuantitativo. El cuento, por su naturaleza sucinta -muchas veces impuesta por los límites de paginación de las revistas norteamericanas donde casi todos aparecieron en primer lugar-, le inclina a la condensación y al orden narrativo, y él fue consciente de ello: “Como escritor de ficción regreso, a través de innumerables generaciones, al contador de cuentos junto al fuego de la caverna que abrigaba a los hombres del neolítico”. La rémora de esa vocación, añade, es que el cuento ha sufrido por lo general el desdén de los cultos, que no le dieron importancia, cosa que le duele, sabiéndose especialmente capacitado para el relato puro. “He tenido cierto tipo de historia que contar y me ha interesado contarla. Y para mí eso ha sido en sí mismo un objetivo suficiente”.
La ascendencia oral de Maugham no es una mera figura retórica; en estos relato traducidos se puede apreciar, como otra de las virtudes del escritor, la perfecta máquina del diálogo, un dominio derivado sin lugar a dudas de su cultivo del teatro, que fue dominante entre los años 1920-1933, logrando en una ocasión tener simultáneamente cuatro obras en cartel en el West End, record ni siquiera alcanzado por Oscar Wilde. Wilde, por lo demás, es el espejo en que él se miró con ávido provecho y muy notables dotes propias de ingenio cómico y fustigación social. En la que tal vez sea su mejor comedia para las tablas, ‘Our Betters’ (‘Nuestros superiores’), el cinismo, los dobles sentidos, la invectiva y, sobre todo, la velocidad en los intercambios verbales, características del mejor Wilde, brillan con luz propia, no apagada por cierto en la traslación cinematográfica de igual título dirigida por George Cukor e interpretada por Constance Bennett, Anita Louise y Gilbert Roland. La película, una obra magistral del período temprano del cineasta, fue realizada en 1933, un año antes de la implantación del estricto Código Hays, lo que permitió a Cukor y a sus guionistas unos atrevimientos que Hollywood tardaría mucho en pemitirse de nuevo, siendo histórica en anales y compilaciones fílmicas sobre la censura la plasmación del personaje de Ernest, el maestro de baile, de una homosexualidad evidente en la pieza teatral y aún más rampante en el film.
Pero cuando los personajes de algunos de los mejores cuentos en registro grave, como ‘La carta’ o ‘La bolsa de libros’, hablan, no lo hacen dentro del marco escénico, ni mirando o guiñando un ojo al espectador. Son sujetos narrativos que se explican, se engañan unos a otros y extienden con sus palabras la red de alusiones, a menudo de doble fondo. También en los más ligeros ese molde de oralidad novelística se mantiene con magníficos resultados. ‘El mexicano lampiño’ representa a un grupo atípico en la obra corta de Maugham, las historias de espías, situadas en la primera guerra mundial y protagonizadas, las siete que lo forman, por un mismo agente, Ashenden, nombre cifrado tras el que está Somerville, un escritor reclutado –como de hecho lo fue William Somerset- por los servicios secretos británicos. Ante ese ‘alter ego’ del autor que es Ashenden/Somerville se presenta el general Manuel Carmona, el mexicano lampiño del título, extravagante bravucón provisto de un peluquín de estratégico quita y pon y una obsesión lasciva por las mujeres, de cualquier tipología física y edad. La labor de Ashenden, seguir al supuesto general en una misión dudosamente legal que le ha encomendado el gobierno de Su Majestad en Nápoles, y, una vez comprobado que el mexicano la ha cumplido, pagarle, da pie a una sucesión de divertidas estampas ferroviarias y hoteleras seguramente basadas en la experiencia propia del novelista. El gran y muy puntilloso crítico Edmund Wilson, que no tenía una buena opinión de Somerset Maugham como escritor, leyó por indicación de amigos suyos adictos a ‘The Ashenden Stories’ todas ellas, y las juzgó con una displicencia que a muchos lectores les serviría de elogio: “están en el mismo nivel que las de Sherlock Holmes”.
Tampoco tiene nada de teatral el procedimiento empleado en la mayoría de los cuento en este libro recogidos, la narración en primera persona, que Maugham reconoce y atribuye a dos ilustres predecesores, el Petronio Árbitro del ‘Satyricon’ y la Sherezade de ‘Las Mil y una noches’. El objetivo de ese recurso, afirma en una introducción al volumen 2 de sus ‘Collected Short Stories’, “es por supuesto conseguir la credibilidad, pues cuando alguien te dice que lo que está manifestando le sucedió a él mismo, estás más dispuesto a creer que dice la verdad que cuando te dice que eso le sucedió a otro”. Es poco probable que todo lo que nos contó Maugham en su tan dilatada carrera de escritor le pasara a él o lo viera él suceder ante sus ojos, aunque no cabe duda de su voluntad totalizadora en tanto que narrador omnisciente. ‘Lluvia’ es quizá el más famoso de sus relatos, y también uno de los más filmados de un autor frecuentadísimo por el cine, no sólo el de Hollywood. Coincidente en alguno de sus giros argumentales con ‘La nave de la ira’, ‘Lluvia’ vuelve a plantear un tema que le es muy caro: la colisión entre el puritanismo fanático y la sensualidad salvaje, inmadura, encarnada en el cuento por una de las mayores creaciones de la galería humana de Maugham, Sadie Thompson, muchacha de vida licenciosa, con un pasado turbio y un futuro que ella trata valerosa y arriesgadamente de seguir poniendo en sus libres y no inocentes manos.
Aunque Somerset Maugham se fue alejando de los conceptos esteticistas de sus lecturas de formación, este cuento tiene notables ecos de la delicuescencia del ‘fin de siècle’ decadente, por mucho que el escritor los haga resonar en un Oriente nada estilizado, sino bronco, áspero, tenso, en el que una vez más actúan los resortes de la intolerancia integrista, representada por los Davidson, un matrimonio de misioneros escandalizados por tener que compartir una vivienda con la libertina Sadie Thompson. Durante los quince días de la obligatoria escala en Pago Pago de un grupo de extranjeros que navegan por el Pacífico la lluvia no deja de caer, un contrapunto atmosférico sabiamente utilizado: mientras los misioneros enrolan en su causa justiciera a las fuerzas vivas para expulsar a la intrusa, Sadie se afirma como mujer sin trabas, respondona, altiva, reina desafiante la llama Maugham, que, con su determinación y su resistencia expone la violencia de los hipócritas y les derrota.
La comentada recopilación de cuentos que Atalanta publicó en castellano se cerraba brillantemente con ‘El P & O’, que, no estando entre los cuentos más extensos, sí es muy característico del autor: de nuevo la localización del sudeste asiático, los barcos, los viajeros de raíces europeas, en mayor o menor grado amoldados a una existencia lejos de casa, las mujeres emprendedoras en el amor y los hombres rudos pero vulnerables. Toda la acción de ‘El P & O’ trascurre a bordo de un trasatlántico de esa famosa naviera inglesa fundada en 1837 y aún hoy activa. Su protagonista, la señora Hamlyn, con 40 años cumplidos, vuelve amargada a Inglaterra en una travesía sin retorno, dejando en Yokohama a un marido de 52 enamorado súbita e irremediablemente de una vieja amiga del matrimonio, Dorothy Lacom, casada ella misma y con hijos crecidos, es decir, no el prototipo de joven que seduce a un cincuentón; esa amante, también arrebatada por el amor, tiene, a sus 48, ocho más que la esposa traicionada. Las edades se mencionan y adquieren gran importancia en este cuento que se desarrolla como un minueto danzado aladamente por un grupo de personajes maduros de físico poco agraciado o arruinado por el paso del tiempo: hombres gruesos y desfondados, mujeres que aparecen cuando ya su belleza se marchitó y se les ensanchó el cuerpo, sin por ello perder, unos y otras, el apetito erótico, o su esperanza. También está entrado en carnes, a sus 45, el personaje del plantador irlandés Gallagher que, en una de esas fulgurantes apariciones que le gustan a Maugham, irrumpe entre el pasaje de primera clase embarcando en Singapur. Hay también pasajeros de segunda en el crucero, que cobran un relieve y un rostro: la sabiduría literaria, más quizá que la conciencia social, de un escritor que siempre supo mezclar voces y realidades opuestas.
Lo que sigue es una comedia llena de escaramuzas sentimentales y personajes ausentes, que, con una pericia narrativa de fuste, Maugham va convirtiendo en los centros motores del relato: el adúltero señor Hamlym y su nueva enamorada Dorothy, la casi cincuentona, y sobre todo la mujer nativa que, y esto se revela muy avanzada la trama, Gallagher abandonó después de un largo concubinato en la plantación donde ambos vivían, para volver a establecerse solo en Galway. Mientras que en la cubierta, los camarotes y los salones de baile del trasatlántico navegantes y tripulantes tratan de resolver sus juegos y tensiones de clase, la mujer malaya preterida -de quien no se menciona nunca su nombre, pero sí su gordura- irradia desde el bungalow en el remoto poblado un posible maleficio que afecta a Gallagher, cuyos ataques de hipo, inexplicables a la medicina, hacen de él “el esqueleto de un gigante prehistórico”.
Podríamos hablar, al menos metafóricamente, del embrujo de Oriente, que da un hálito misterioso, no exento de sarcasmo, a un cuento en el que la traición, el conjuro, la decadencia corporal y la potencia carnal desembocan por sorpresa en una catarsis conyugal que bien podría ser la argucia maligna de un escritor travieso. ¿Es el amor realmente más fuerte que la muerte en esta historia de pasiones otoñales, formalidad y disfraz, venganzas y perdones? Lo cierto es que la señora Hamlym, la protagonista de un cuento en tercera persona, se apodera de la narración cuando escribe al final, en una carta que tardará mucho en llegar a su destinatario, la frase “Sé feliz, feliz, feliz”, repitiendo el vocablo tres veces, como hace el joven príncipe Hamlet en sus respuestas cuando menos seguro está de sí mismo.