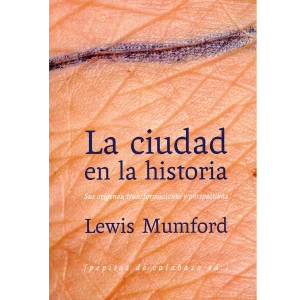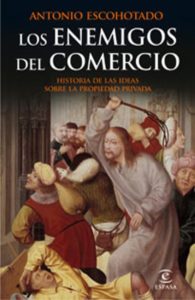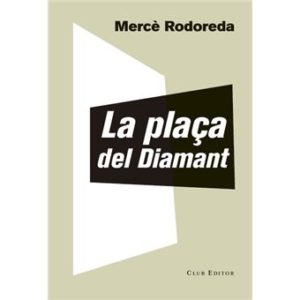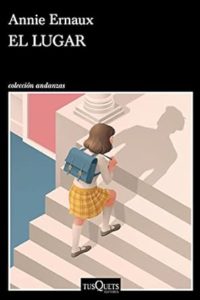La pianista y activista cultural María Paz Santibáñez vino a Santiago en diciembre, invitada por la alcaldesa comunista Irací Hassler, para dar en el Teatro Municipal y en el Día de los Derechos Humanos, su espectáculo para piano y cacerolas. Estaba prevista, además, la declamación Resistencia femenina, que aunaba lucha contra la dictadura y el patriarcado con la épica del estallido social de 2019 en el mismo lugar donde la artista fue baleada en la cabeza en 1987. Pero todo salió muy distinto a lo planeado.
1. 5 de diciembre de 2023. Notas tomadas en el ensayo en San Miguel
Sentada al piano, rodeada de cacerolas, María Paz Santibáñez larga una bocanada de vapor gris de su cigarro electrónico. El vapor avanza hacia la luz de una proyección que muestra, en blanco y negro, la escena de ella misma, hace 36 años, tirada en las baldosas al frente del Teatro Municipal. En la imagen granulosa la gente se arremolina a su alrededor. La cámara se mueve, un carabinero, el que acaba de dispararle en la cabeza, levanta el arma para alejar a los manifestantes.
María Paz, Pachi para su equipo artístico y sus amigos, fuma su cigarrillo de fantasía y el vapor nubla la imagen, creando un ambiente turbio en la sala de ensayo, como de un sótano bohemio, neblinoso parisino.
Pachi sonríe entre otra bocanada intensa de vapor: el ensayo está saliendo bien. En cinco días el espectáculo llenará la sala grande del Teatro Municipal.
Una hora antes yo había llegado a la hora convenida, y en la puerta de una típica casa de clase media en San Miguel había un cuidacoches de chaleco amarillo tocando insistentemente el timbre: me explica que se va, que cambia el turno, y que tiene que cobrar.
Pachi sale murmurando algo, ofuscada por la interrupción; tarda en entender el mensaje, le paga, y me hace entrar como si yo fuera uno más en el ensayo, como si nos conociéramos de toda la vida. Eso me gusta. Me dice que me siente en un taburete de otro de los pianos, en un rincón, y no haga ruido. Así la veo: empoderada, dando dulces órdenes, enfocada en Resistencia femenina, el espectáculo que dará en el Teatro Municipal de Santiago el domingo 10 de diciembre.
Me presenta al equipo, sus aliados: Pablo Herrera, el técnico audiovisual, Ítalo Pedrotti, el técnico de sonido, y Glyslein Lefever: “franco-chilena”, me dice, con la sonrisa suave y el apretón de manos enérgico. “Partimos ayer, tenemos cinco días de ensayo hasta el domingo. No tenemos tiempo que perder”.
Dos cosas llaman mi atención en el garaje transformado en sala de ensayos: la primera son los pianos. Cuento al menos 14, la mayoría verticales, algunos muy viejos y aporreados, otros nuevos pero cubiertos de polvo. Los hay humildes, de batalla, y también alguno más aristocrático, con volutas rococó. El más pinturero es el imponente piano de cola que toca Pachi. Un Steinway, prestado por la familia Guerrero, que la conoce desde pequeña.
Pero alrededor de su instrumento y sobre la repisa a su espalda y colgando de unos típicos soportes de percusión en orquestas sinfónicas, se despliega un ejército de cacerolas. La más elegante, marrón amarillo, cuelga frente al piano y a primera vista parece virgen de guisos. Hay otra muy grande, azul petróleo, gastada, poceada, con su cucharón de madera; una chiquita, color metal, con asa, como para calentar agua, huevos o sopa. Una muy casera, bordó. Pachi me las irá presentando: la azul se la dieron en México, la pequeña es de la compositora de la pieza que la requiere, la bordó es de ella, de su propia cocina. Las ha ido escogiendo entre varias otras, según su sonido y según la obra en que participan las ollas.
Detrás del gran piano y sobre la tapa cerrada de uno vertical cuelgan decenas de partituras. Frente a Pachi se sienta Pablo, en una silla pequeña, y a su lado Guislein lo observa todo desde la punta de un sillón. Ítalo pone y saca micrófonos desde su banquito y se arrastra con cables por abajo del piano.
En este momento Pablo mira en su computadora una performance de El violador eres tú, de Las Tesis, en griego mientras los otros tres discuten detalles del guion.
“Antes de Reportaje toqué Ojos”, dice Pachi. “Página 7, número 23”.
Yo pienso en lo que venía leyendo en el metro, un ensayo de Luigi Nono sobre la relación entre arte y política. Todo arte, toda música, es política.
“Perdón, estai puro hueviando”, se carcajea Pachi, como si no hubiera pasado los últimos 30 años en París. “¿Hagamos el último de Ojos?”
Ojos es una pieza difícil, austera, atonal, para piano y cacerola, del argentino Esteban Benzecry. Pachi toca con la izquierda el piano y con la derecha aporrea la cacerola, primero muy fuerte, después se van adelgazando los golpes hasta el silencio, mientras que en la pantalla de la pared se proyecta la coreografía de Un violador en tu camino en griego desde la computadora de Pablo.
De pronto me congelo: en la pantalla comienza a proyectarse una escena que ya había visto en Youtube: una mancha difuminada, la María Paz Santibáñez de 19 años, una de las estudiantes de música de la Universidad de Chile que se estaba manifestando en la puerta del Municipal contra la designación por la dictadura de un rector afín a Pinochet, recibe un balazo en la cabeza y cae desplomada. Se ve la cara del carabinero que le disparó. Caos. Algunos se acercan a ella, otros se alejan, el carabinero empuña su pistola, la Pachi de 2023 empuña su cacerola, como si siguiera la manifestación interrumpida de 1987.
Empieza la siguiente obra, del griego Nicolás Tzortzis, Reportaje. Una nueva cacerola, de sonido más estridente, con la mano derecha, mientras la izquierda toca el piano y su voz recita, cada vez más fuerte: “el carabinero me pesca del pelo y me arrastra hasta la camioneta. Apuntan directamente a tu cara y te disparan. Apuntan directamente a tu cara y te disparan. Apuntan directamente a tu cara y te disparan”.
Todo se mezcla: el ataque, el homicidio frustrado contra la joven Santibáñez, uno de los recuerdos más nítidos de la dictadura para dos generaciones de chilenos, la revuelta feminista que nació en Valparaíso y dio la vuelta al mundo, las imágenes y los testimonios de los manifestantes de 2019 agredidos por los herederos de esos policías dictatoriales.
Glyslein dice: “Cerrar micro, apagar la luz”.
Pachi me dirá después: “Tzortis me dijo que debía tocar la cacerola cada vez de forma más desagradable, para que la gente sienta la molestia en carne propia”.
Pablo lee: “Los pueblos indígenas son los mejores protectores de la selva amazónica”.
Pachi detiene la acción, da otra bocanada a su cigarrillo artificial. “Ítalo, probemos el micrófono de solapa, es más sutil. Queremos evitar que tome el sonido de otras cosas”.
Ítalo: “¿Como la cacerola?”
Glyslein: “Pero igual le pega bastante, la señora”.
Ítalo: “Toma este micro, no hace nada de ruido y está hiper direccionado”.
Pachi toma el micrófono y de inmediato se pone en personaje, cambia la voz, retrocede 36 años.
“El carabinero me pesca del pelo y me arrastra hasta la camioneta”.
Paran. Fuman. Reparten aguas. Hay una para mí: Glyslein me pregunta si quiero con o sin gas. Me siento incluido.
Pachi se sienta en el sofá entre Glys y Pablo, y les muestra en su teléfono una escena de bengala verde y violeta.
Pablo: “¡Me lo llevo al tiro!”
Pachi: “Está todo ahí, todas esas imágenes yo las seleccioné”.
Pablo cambia la imagen en la pantalla. Vuelve una y otra vez la escena de Pachi tirada en el piso a la entrada del Municipal, el caos, el horror. Anoto en mi cuaderno: “Para ellos es natural; para mí es tremendamente dramático”.
La artista empieza a tocar. El piano suena colérico, astringente, tan persuasivo como la cacerola. El texto que lee pasa del yo al tú.
“Me apuntaba a la cara. Apuntan directamente a tu cara y te disparan.”
Lo repite cuatro veces.
Pablo vuelve a leer: “Los pueblos indígenas son los mejores protectores de la naturaleza…”
Sube una luna por la pantalla.
Pachi toca notas muy agudas, después muy graves. Las notas chocan contra la superficie marfilina, y un efecto digital martilla como gotas de lluvia, en círculos, y se expande por la pantalla.
“Sono i migliori protettore della foresta”... en italiano, en francés, en español. Las notas que caen se van haciendo de colores y de estrellas y golpean cada vez más rápido.
Y ahora lentas. Las gotas, las palabras, las notas.
2. 24 de septiembre de 1987. El disparo en la cabeza
Empieza el video de Teleanálisis con sonido de pitos y matracas y gritos de “Chi Chi Chi le le le viva Chile” y la imagen en los mustios colores de la televisión de la época de estudiantes marchando frente a la entrada del Teatro Municipal. Los suéteres azul cielo y naranja ladrillo, las camisas blancas, los pelos largos ondeando. De pronto, en medio de la grabación, un disparo. La cámara se dirige a la estampa de un carabinero levantando su pistola y baja a una joven de pelo corto y camisa blanca, su cabeza rodeada de sangre espesa.
Las imágenes se ralentizan. Los manifestantes se acercan a la figura caída en cámara lenta.
Locutor: El día 24 de septiembre durante una manifestación universitaria, resultó gravemente herida la estudiante de piano María Paz Santibáñez.
Las imágenes del reportaje muestran una foto de María Paz sentada al piano.
Locutor: La joven se encontraba participando en una jornada por la defensa de su universidad cuando recibió un impacto de bala en la cabeza. El disparo fue realizado por el carabinero del tránsito Orlando Sotomayor Zúñiga.
Se muestra la foto carnet del funcionario.
Locutor: Decenas de manifestantes intentaron alcanzar al carabinero, quien se refugió en el interior del teatro, ayudado por guardias de seguridad.
Se muestran fotos de disturbios, bancos rotos, fuego, gente corriendo
Locutor: Quince minutos más tarde se hicieron presentes fuerzas especiales de Carabineros para dispersar a los manifestantes. El autor del disparo fue sacado del teatro vestido de civil y fuertemente escoltado. A continuación, fue llevado al hospital de Carabineros debido a lesiones causadas por los propios músicos del Municipal. La universitaria fue recibida en el Instituto de Neurocirugía en estado grave, con la mitad de su cuerpo paralizado. De inmediato fue sometida a una intervención de urgencia en la que se comprobó que el proyectil rozó el cerebro, por lo que se procedió a limpiar el trayecto de la bala retirando esquirlas metálicas.
Se acompañan estas palabras con imágenes de gente entrando y saliendo de la clínica, muchos con bata blanca de personal sanitario.
Locutor: La estudiante fue acusada de agredir al carabinero, por lo que quedó detenida bajo vigilancia policial.
Sigue un testimonio de Edgardo Santibáñez, flaco, de tupida barba negra, uno de los seis hermanos de María Paz: “Ella lleva once años estudiando piano, cursa segundo superior y se destaca en su carrera como una alumna aventajada. Es tremendo imaginarse a la Pachi sin su alegría y su música que nos acompaña desde que tenía cinco años. Porque es muy probable que a la Pachi ya no la podamos ver realizada como una gran concertista en piano y estamos conscientes de que esto nadie podrá devolvérselo”.
La imagen y el sonido muestran a la concertista tocando la Polonesa opus 26 número 1 de Frederic Chopin. La imagen la toma desde abajo, enfocando las teclas. Las manos se levantan del teclado. Unos segundos de silencio.
Locutor: A solo dos horas de lo ocurrido la jefatura de zona de Carabineros emitió un comunicado oficial afirmando que un grupo de unas 200 personas habría atacado injustificadamente al policía y que, ante la persistencia de la agresión, el carabinero hizo unos disparos al aire. Sin embargo, unos sujetos habrían tratado de arrebatarle el arma, y en el forcejeo, un disparo hirió accidentalmente a la estudiante María Paz Santibáñez. Por su parte, los familiares entregaron a la prensa su versión de los hechos.
Se muestra a los familiares, unidos, abrazados, con caras compungidas. Habla el hermano Edgardo: “Un carabinero de tránsito le disparó por la espalda y a corta distancia sin que mediara provocación alguna, hiriendo gravemente a nuestra hermana e hija en la cabeza”.
Música dramática, unos violines agudos. Imágenes de Pachi tendida, auxiliada por manifestantes.
Habla el estudiante Rodrigo Paz, testigo: “Creo que hay dos cosas que yo estoy dispuesto a testificar en cualquier parte. Primero, en el momento en que yo me doy vuelta después del primer disparo este carabinero está solo. Segunda cosa, que los disparos posteriores son posteriores al que hirió a la Pachi”.
Locutor: Diversos testigos contradijeron la versión oficial entregada por Carabineros. Además, las imágenes captadas por Teleanálisis en el momento de los disparos aportaron antecedentes decisivos en el esclarecimiento de los hechos. A continuación, se presentan tal como fueron grabadas, sin cortes ni cambios.
Se reproduce el material en bruto de la cámara de este emprendimiento que copiaba en VHS noticieros que no se veían en la televisión de la dictadura, y repartían las copias a los valientes que querían enterarse de lo que estaba pasando.
Se ve la plaza frente al Municipal llena de manifestantes, antes y después del ataque. En ningún momento se los ve atacar a Sotomayor, ni a ningún otro carabinero. Sí gritan: Asesinos, malditos, y se acercan a Pachi para socorrerla.
Se ve a una testigo anónima que mira las imágenes. “Yo alcancé a ver cómo el carabinero la tomó del hombro, y le dispara. Le digo Pachi, Pachi, le hago cariño, miro para todos lados. En realidad no la quería creer”.
El primer testigo, Rodrigo Paz, dice: “Insisto, los disparos al aire son después de que disparó a la Pachi, y su objetivo es en primer lugar impedir que la gente se acerque a la Pachi. De hecho, tuve que sacar mi delantal agitándolo casi como una bandera blanca para que me permitiera acercarme”.
La siguiente imagen es de estudiantes marchando: “Aquí está, aquí fue, el fascismo otra vez”.
Locutor: El baleo de la universitaria provocó una fuerte conmoción pública.
A consecuencia del video de Teleanálisis, las autoridades cambiaron su versión: ahora dicen que el disparo fue accidental. Y se retiró la denuncia contra la estudiante y la guardia de carabineros en la puerta de su habitación de la clínica. Ya no estaba detenida ni acusada.
El reportaje termina con el testimonio de Pachi, con la cabeza vendada, el ojo derecho impregnado de sangre. Habla rápido, fuerte, claro, como desde entonces habló siempre.
Pachi: “En lo inmediato, rehabilitarme, recuperar el movimiento fino, a caminar, porque todas esas cosas no las puedo hacer todavía. Son secuelas que tienen que ser superadas. Eso en lo inmediato (sonríe con amargura). Y para después, como te digo, la música, y si no es posible, otra cosa”.
Locutor: Los médicos afirman que María Paz corre el riesgo de no poder recuperar los movimientos finos de su mano izquierda. Esto podría llegar a interrumpir definitivamente su carrera de concertista en piano.
Dice Pachi: “No quiero que el día de mañana tener un hijo y que a mi hijo le pase lo mismo, ¿me entendís? Ahora, hay que terminar con esto y hay que empezar a tener vida. Eso”.
El reportaje termina con las imágenes de Pachi tocando Chopin, su sonrisa enfundada en vendas la cama hospitalaria, y ella tirada en las baldosas fuera del Teatro Municipal, y Rodrigo Paz atendiéndola y gritando algo que no se escucha pero que seguro es que llamen a la ambulancia.
Y el listado del equipo de Teleanálisis que hizo el trabajo, presidido por el director, Augusto Góngora y el productor periodístico Cristian Galaz.
3. 23 de noviembre de 2021. Entrevista por Whatsapp. Pachi en su casa en París
La primera vez que hablé con ella fue en medio de la pandemia, por Whatsapp.
En 2021 yo estaba haciendo un perfil de Cecilia Bolocco para el libro Ídolos (Colección Vidas Ajenas, Ediciones Universidad Diego Portales), editado por Leila Guerriero. Durante un año hablé con decenas de personas que tuvieron relación en un momento u otro con la Miss Universo, la musa de los cochambrosos ochenta, la reina de los shows nocturnos de la tele en los oropelados noventa, la estrella de la farándula y la vida privada en las revistas papel cuché.
Uno de los episodios más recordados, y tal vez el más vergonzoso de la diva platinada, fue una conferencia de prensa, al volver a Chile después de ganar su corona de Miss en 1987. Le preguntaron por un tema de actualidad: un carabinero había baleado a la estudiante María Paz Santibáñez en cabeza. La estudiante de piano se debatía entre la vida y la muerte, y la acusaban a ella de atacar a las fuerzas del orden. Escuché varias versiones de las palabras de Bolocco, que tenía la misma edad que la manifestante baleada. En todas repite las razones y ataques del régimen: que para qué protesta si sabe que hay peligro, que por qué no se dedica a estudiar, que ella se lo buscó.
Ahí tengo en claro que quiero hablar con María Paz Santibáñez.
Me contacto con ella por mail. Le digo que quiero entrevistarla. En el mensaje no pongo para qué. Me dice inmediatamente que la llame tal día a tal hora. La llamo. En ese momento le explico de qué quiero que hablemos, y por su reacción estoy seguro de que ahí nomás termina la entrevista. Que no hay entrevista.
“No tengo nada que decir de esa señora”, me corta en seco.
Me dice que todo lo que tenía para decir, lo dijo en ese momento, en una carta que mandó desde el hospital a la revista satírica de oposición Fortín Mapocho.
Encuentro la carta. Dice que ojalá la reina de belleza fuera tan bella por dentro como es por fuera. Treinta y seis años más tarde, no tiene nada más que agregar.
Pero hablamos una hora más.
Y empieza a contarme cómo las imágenes que le llegaron en octubre de 2019 del estallido social, de videos caseros de ataques de los carabineros a manifestantes, de los gases lacrimógenos, le trajeron de vuelta las imágenes de 1987.
“Entre las particularidades de mi historia,” me dice, “es que mi ataque fue filmado. Ahora hay registo de todo, pero entonces de muy poco había imágenes. En esos años me liberó de la prisión política. Cuando me balearon en la cabeza, yo fui acusada de atacar al carabinero. Estaba presa en el hospital. Estuve tres semanas en el hospital y varios días en calidad de detenida. Cuando llegué al hospital debatiéndome entre la vida y la muerte, vinieron a detenerme y las enfermeras me pusieron en un box”.
“No sé por qué quieres meterme el dedo en la llaga”, me dice al teléfono, desde París.
“Dirígete a la gente que corresponde”.
Pero me sigue contando. Me cuenta que trataron una vez que hablara con el policía que le había disparado, y que todavía decía que él era la víctima. “Los mandé a la mierda”. Entiendo que me dice sin decirme que yo me vaya a la mierda.
Y me empieza a contar del proyecto Resistencia femenina.
Me dice que lanzó el proyecto para combinar feminismo, derechos humanos, el estallido de 2019 en Chile, la dictadura, música clásica contemporánea y sonido de cacerolas. “Me invitaron al Municipal”, me dice, “y ahora me contactan compositores de distintas latitudes para participar. Trabajo con una coreógrafa de la Comedie Francaise (Glyslein), vamos a hacer varios conciertos y en cada concierto habrá un estreno”.
Me cuenta que está trabajando sobre Un violador en tu camino de Las Tesis, que hay compositores de Francia, España, Chile, Japón… como una gran suite para cacerolas y piano hecha por varias manos. “Ya tengo 7 movimientos de 12. Me gusta mucho, puede funcionar en pequeñas salas comunitarias y grandes teatros. Es una obra performática que apela a todos los sentidos”.
La escucho y siento que está pensando en voz alta, para sí misma. Estaba todo en plan, todo en gran ilusión.
“Hay un compositor griego”, me dijo entonces. “Compuso de las obras para piano y cacerola que encomendé, mi derecha toca el piano mientras que con la izquierda toco la cacerola y empiezo a decir el relato de una víctima".
El compositor encontró tremendo el relato de una víctima
Yo toco el piano, la cacerola con ritmo infernal, integrado en la partitura
Y tengo que decir el relato de la víctima
Y luego disparan
Acorde y cacerola
Y termina la obra
La tocamos acá en París
Había un crítico en el público y estaba el presidente del sindicato de compositores,
Quedaron p’adentro
Una señora se paró, me dijo: me dolió todo
Un crítico que odia el ruido me dijo que ese era el objetivo: que se sintiera el dolor
Y me sigue contando que Esteban Benzecry, un gran compositor argentino “me dirige, ahí más despacito, de a poco, se apropió de la cacerola, porque no era un instrumento”.
La cacerola, con cucharas, cada uno ha hecho lo que siente, les di libertad total
Pero que la obra pueda funcionar en pequeños y grandes escenarios
Hay una cinta que corre cuando yo toco
Se escucha un discurso de Piñera
Algo sobre los palestinos
Gabriela Ortiz, mexicana, compositora muy conocida, su padre fue amigo de Víctor Jara
“No sabes lo que me emociona que me lo pidas a mi”, me dijo
Ella no ve la luz del día componiendo para muchas orquestas
Las Tesis me mandaron una carta de apoyo para el proyecto
Es salir de la pandemia con renueve
Y entonces me cuenta que el proyecto empezó antes, que se programó en el teatro municipal de París, Le Chatelet, y que del teatro de Biobío la llamaron, y que quiere que participen feministas de la región, escolares, la comunidad, me habla de su “extremado entusiasmo”, y que Chile – independientemente de sus problemas – es un país señero, que pone una línea en temas de camino al socialismo, de defensa de los derechos humanos, que dio un primer paso con Salvador Allende, que vino una dictadura feroz y se convirtió en el país más neoliberal, pero que en 2019 tuvo una revuelta social ejemplar y que nuevamente va dando esperanzas al mundo. En Colombia, en Brasil, en Turquía…
“¿Y qué te pasó cuando en 2019 vino el estallido social?”, le pregunto.
Terrible
En un minuto apareció Gustavo Gatica, cegado, diciendo hay que seguir en la calle
A mí me quedó la cagada
Fui al psicólogo
Perdí cuatro kilos
Volví a sentir lo que me pasó a mí
Todo eso está en la obra
El compositor griego me hizo leer lo que dice una víctima
¿Qué hago yo?
Yo fui una víctima, ya no lo soy, pero me removió hasta el último pelo….
Cuando llegué a la consulta del psicólogo argentino
Entonces me hizo reordenar toda esa parte traumática
Entré y le dije: no, porque no tengo nada que ver, no soy más la víctima
soy una artista militante
Me dice: eso, siéntese…
Fueron dos semanas que no fui capaz de tocar la obra. No podía
Cuando la toqué, me atravesó las entrañas.
Estoy para comunicar
Soy el puente
Me callo. La escucho. Al otro lado del teléfono, María Paz Santibáñez me habla, se interna en su proceso de diez años para salir del trauma desde que llegó a Europa herida en la cabeza, por dentro, por todos lados. La persona que me habla en ese momento es inimaginable para mí. No sé qué hacer cuando me habla en segunda persona, como si el balazo me lo hubieran pegado a mí. A los 19 años. En las baldosas frente al Teatro Municipal.
Cuando fuiste víctima de algo hay una zona de confort
Siempre está la posibilidad de quedarme llorando
O levantarte – pero no quiere decir que no tengas el trauma
Puedes sentirte seducido por esa calidad de víctima
Yo quise salir. Estaba en algo creativo
Soy yo la antigua víctima, o como artista tomo la voz por la víctima
Todo te constituye, como el niño que fuiste y el viejo que serás
Esa guerra eres tú
Lo delicado es que te actualiza, haber sido víctima
Haber sentido todo eso, cómo trabajas
Desde una parte sana aquello que es tan malsano
Como lo enfrentas y lo elaboras en lo que viene
Es jodido
La Carmen Gloria (Quintana la víctima sobreviviente del Caso Quemados, la joven de la edad de Santibáñez que fue quemada viva por militares el 2 de julio de 1986, un año antes de su balazo)
Me dijo: ‘lo que pasa, Pachi, es que por algo hay crímenes que son de lesa humanidad
Y otros son permanentes”
Y, por más que quieras estar al otro lado,
Siguen, todo sigue
Cuando llegué, si yo veía un choque decía: ‘uy chocaron’ y huía, no quería ver
No era capaz de asimilar la violencia
Durante 10 años me puse de pie
Y cuando ya estaba de pie encontré que acá era una primavera en Francia
Mi hijo ya estaba grande
Y de pronto me doy cuenta de que sigo peleando contra algo
Que todo vaya, que todo funcione y no me pregunten huevadas
Tenía que desarmar un mecanismo
Y ya se había acabado la pelea
Ahí es cuando empecé a ir al psicólogo
Lo más importante fue nombrar al agresor y reconocerme víctima
Esto me hicieron y me dolió
El postrauma es una maravilla
Impide que tú te quedes en eso
Y salgas y avances y te brindes a los demás
4. 8 de marzo de 2018. Informe de gestión de María Paz Santibáñez, agregada cultural de Chile en Francia
En su nutrida página web, Santibáñez incluye la Memoria de su período de cuatro años (2014-2018) como agregada cultural de Chile en Francia, nombrada por la presidenta Michelle Bachelet.
Detalla los numerosos conciertos, exposiciones y actos por el centenario del nacimiento de Violeta Parra, visitas y exposiciones de fotógrafos, actuaciones de músicos, bailarines y actores, la proyección del cine y la literatura chilena, incluidas varias traducciones de obras clásicas y recientes al francés. Presta especial atención a la interpretación de obras chilenas por artistas franceses. Todo bajo el lema: “Memoria y futuro”.
Al final, una nota personal sobre lo que ella entiende por cultura:
“Hacer acción cultural no lo entiendo sólo como hacer eventos, sino también como proyección e influencia desde una propuesta. Entiendo Cultura como identidad, como patrimonio, participación, creatividad y otros, que son aporte a la economía, al fomento, al crecimiento. También como interdisciplina: acción, reflejo y entrecruce de visiones, saberes, experiencias y expectativas. Así, no creo en el consumo cultural, sino más bien en el acceso, en el cultivo y entrecruce con la vida de la gente, que está haciendo cultura en cada acción.”
5. 6 de diciembre de 2023. La cancelación
Salí del ensayo del martes 5 de diciembre emocionado. Había visto en acción a una concertista de fuste y a una artista comprometida, que usaba la música para transmitir valores, para luchar por cambios, que volvía a sus recuerdos más dolorosos para hacernos reflexionar sobre el presente. Al día siguiente, miércoles 6, me preparaba para ir al siguiente ensayo, cuando recibí un mensaje demoledor: Pachi me decía que no habría ensayo ni concierto, que le habían cancelado la función.
Querido Roberto, si vienes a las tres ya no haremos ensayo, pues el concierto se suspendió, ya te comentaré por qué.
Estaba furiosa. Me pedía que difunda la airada protesta. Cinco días antes del concierto, le anunciaron que se cancelaba, sin nueva fecha ni lugar alternativo. Habían venido de Francia, además de Pachi, Glyslaine y una de las compositoras de las obras. Llevaban meses preparándolo.
Una hora más tarde, me envía el comunicado:
Artistas indignados.
Resistencia femenina es un proyecto de creación de obras musicales, visuales y poéticas que invitan a la performance. Somos más de 20 artistas visuales, compositores, técnicos y escritores que hemos llevado adelante el proyecto, liderado por la pianista María Paz Santibáñez, quien aparece sola en el escenario, donde también se ubica el artista visual que proyecta videos artísticos en coordinación con la pianista. Este concierto multidisciplinario, reúne dos ejes de la vida y de la trayectoria artística de Maria Paz, quien concibió y dirige el proyecto.
En ocasión de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, como equipo decidimos realizar un homenaje a Salvador Allende, creando especialmente un capítulo dedicado al extinto presidente. El municipio de Santiago, en coordinación con la Universidad tecnológica metropolitana, la Corporación para el desarrollo municipal y el Teatro Municipal nos invitaron a presentar este espectáculo el 10 de diciembre en el Teatro Municipal de Santiago.
Estábamos felices de compartir nuestra creación con nuestro querido público, que creemos merece apreciar, emocionarse y conmocionarse con nuestro trabajo.
Cinco días antes de la representación, el municipio nos comunicó que el concierto se cancelaba. Al público que asistiría y que había reservado invitaciones se le entregaron razones de fuerza mayor, pero de acuerdo a lo que se nos indicó extraoficialmente, la realidad es que esta decisión unilateral se basó en razones que nos parecen arbitrarias e injustificables.
Atentamente,
Resistencia femenina
El 13 de diciembre, el periodista cultural Pedro Bahamondes publicó en The Clinic una larga entrevista con Santibáñez.
Se titulaba: María Paz Santibáñez desclasifica la “injustificada” cancelación de su concierto en el Teatro Municipal de Santiago: “La decisión fue tomada por la alcaldesa”
La pianista chilena y ex agregada cultural radicada en París, se presentaba el domingo 10 de diciembre pasado en el teatro de calle Agustinas con Resistencia Femenina, un concierto para piano y cacerolas en homenaje a Salvador Allende y en defensa de los derechos humanos. El show estaba planificado desde hace un año junto a la Municipalidad de Santiago, la edil Irací Hassler (PC) y otras instituciones. Sin embargo, cinco días antes, la artista —quien fue baleada en 1987, afuera del mismo Municipal— fue informada de que se cancelaba por motivos de fuerza mayor. Santibáñez hace sus descargos a The Clinic: "Aquí la decisión fue tomada por la alcaldesa, según ella misma me dijo ayer, y responde a que nuestro espectáculo podría poner en peligro una parte del financiamiento del teatro, y también a temas delicados de la agenda nacional, que a nosotros nos parece absolutamente raro".
En el artículo queda claro que la alcaldesa conocía perfectamente la obra: el 10 de octubre, en una visita a París, había presenciado Resistencia femenina y le había hecho la invitación a presentarla en el Municipal el Día de los Derechos Humanos. Y que en el anuncio de la cancelación no dio la cara: envió a un abogado a una cafetería a reunirse con la arista para decirle que se cancelaba.
“A la reunión llegó el abogado Santiago Trincado acompañado de la misma encargada de proyectos del municipio, quien en realidad solo nos presentó, porque fue él quien me comunicó de la decisión del municipio de anular el concierto”, cuenta Santibáñez.
–¿Le propusieron buscar otra fecha para el concierto?, le pregunta Bahamondes.
–La alcaldesa insinuó que el concierto podía posponerse. Yo le dije que, a nombre de todo el equipo de artistas, nosotros podríamos pensar en reponer el espectáculo en el templo de las artes y de la música, que es el Teatro Municipal de Santiago, solo una vez que esto esté solucionado. No queremos hacer negociaciones que se puedan diluir de nuevo. Estamos indignados. Esto es una falta de respeto mayor y en dictadura tenía otro nombre.
–¿Cómo califica lo sucedido?
—Para mí es una anulación arbitraria, unilateral e injustificada por parte del municipio. La alcaldesa me llamó ayer lunes. El espectáculo era antes de ayer, domingo. Qué más se puede decir.
“A mí ese teatro me toca como persona y como artista”, continúa Santibáñez: “Fui víctima de una agresión brutal durante la dictadura frente a ese teatro y no es un detalle menor porque tengo esa historia y mi indignación, digamos, se mezcla con ese recuerdo. En esa época hubo mucha gente que opinaba que yo no debería haber hecho lo que estaba haciendo. Esta vez me encuentro nuevamente con gente que opina que yo no debo hacer lo que estoy haciendo. Aquí siguen pensando de esa manera”.
El 21 de diciembre, el medio de investigación periodística CIPER publicaba el ensayo ‘Resistencia femenina’: una performance musical subversiva, de Daniela Fugellie, directora del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado.
Su texto comienza con el famoso inicio de Un violador en tu camino, de Las Tesis:
«Y la culpa no era mía…». La culpa no fue de la joven estudiante de piano María Paz Santibáñez cuando, el 24 de septiembre de 1987, recibió frente al Teatro Municipal de Santiago un balazo en la cabeza, mientras participaba en una manifestación estudiantil pacífica contra el rector designado de la Universidad de Chile, José Luis Federici. La culpa tampoco fue suya cuando, a inicios de este mes, la Municipalidad de Santiago le comunicó a la pianista la decisión de cancelar un concierto solista suyo en la sala grande del mismo recinto, el que había sido previamente planificado, confirmado y anunciado públicamente para el domingo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Tras informar de la cancelación, la musicóloga apunta:
Para quienes estudiamos la música chilena como parte de la sociedad actual, resulta elocuente observar que un evento que involucra a una única mujer concertista, sin más armamentos que un piano de cola, una cacerola, una serie de piezas de música contemporánea y una pantalla de videoarte con imágenes alusivas a recientes movimientos feministas y ciudadanos, pueda representar una herramienta poderosa, al punto de llevar a alguien a tomarse la molestia de cancelarlo.
Después de destacar los méritos de la obra y la posición de las mujeres en la creación musical contemporánea, Fugellie concluye:
María Paz Santibáñez no es compositora, sino pianista. Sin embargo, la performance de “Resistencia Femenina” constituye en su totalidad una composición; una obra creativa, en la que se nos transmite un discurso político que también es femenino, y que ofrece una nueva figura de referencia para jóvenes creadoras de las nuevas generaciones. Se trata de una performance femenina, porque el momento político que la motivó tiene como hilo conductor manifestaciones de mujeres chilenas, desde las cacerolas como símbolo de reclamo hasta la denuncia del colectivo Las Tesis. Pero su voz también se escucha femenina en su forma de abordar las demandas de los pueblos originarios y su preocupación por la Pachamama. De esta forma, Santibáñez es capaz de romper con un cierto estereotipo que ubicaría a lo femenino en una posición conciliadora y no crudamente política.
Llamo a Pachi a su casa en París, unas semanas después de su regreso desde Chile.
Da el asunto por zanjado, me cuenta que la alcaldesa Hassler había visto la obra entera, que se había desviado a París en un viaje oficial, pidiendo permiso al consejo municipal, para ver Resistencia femenina. Que todavía no entiende por qué se canceló pero que al final todos los participantes cobraron por su trabajo.
Pero me cuenta una cosa más: “Yo sé que hubo presión y hubo censura. Obviamente no se dieron cuenta del contenido del espectáculo cinco días antes. Pero creo, como siempre creí, que todo arte es ideológico, y ahora veo que esta es una generación que cuando la derecha les hace ‘¡boo!’ se asustan.
Y cierra con esto: “Yo le recordé a la alcaldesa que cuando tenía 19 años, recién baleada, dije en una entrevista: ‘Valiente es el que vence el miedo, no el que no lo tiene’”.
Le pregunto qué viene ahora.
“No paro de trabajar en Resistencia femenina. Ahora estamos retrabajando la parte visual. Tengo piezas nuevas, toda la parte del caceroleo viene también con el tema del hambre de la guerra. Quiero poner volcanes y geiseres. La gente no lo está pasando bien. La obra ha evolucionado muchísimo. Estoy pensando en poner a las mujeres que lucharon en la Guerra Civil de España, La Pasionaria, la idea de la mujer capaz de levantarse, rebelarse, mujeres iraníes contra el velo, Madres de Plaza de Mayo. Hay una nueva pieza que habla del cambio climático. Incluimos imágenes de palestinos e israelíes en marchas por la paz. En una guerra todos sufren, sobre todo los niños. Es un proyecto que evoluciona con los tiempos”.
Al final, me cuenta que Pablo Herrera, el técnico visual, vio online el espectáculo completo que se mostró en el Municipio de París, que está en su página web.
“‘Pucha, la que nos perdimos…’, me dijo el otro día. Y yo le digo: ‘No, si lo vamos a volver a hacer. Lo vamos a hacer en Chile, vas a ver. Y este episodio va a quedar como parte de la memoria de este espectáculo.”
6. 10 de diciembre de 2023. En la puerta del Teatro Municipal
Falta media hora para el momento en que debía empezar el concierto Resistencia femenina. Llego a la esquina del Teatro Municipal. Allí está María Paz Santibáñez, con un traje verde claro y un collar de cinco grandes esferas tejidas. Las puertas están cerradas a cal y canto. No hay ni un guardia, ni un funcionario. Alrededor de Pachi, su familia, el equipo de producción de la obra, amigos y cuatro señoras que vinieron de lejos a ver el espectáculo y nadie les avisó que se había cancelado.
Plantada en el mismo lugar donde fue baleada hace 36 años, graba un video. “Nos dicen que esto no se hace por razones de fuerza mayor. Nosotros estamos aquí, el teatro está aquí, y no tenemos ninguna comunicación formal del Municipio ni de los organizadores que nos hubiese permitido saber que el espectáculo no se realizaría. Quiero abrazar a mi público, a todas las personas que tuvieron la ilusión de asistir…” y en ese momento suena estridente la sirena de una ambulancia.
Pachi se sobresalta. Todo parece mentira.
Empieza a hablar Glyslein Lefever: “Soy la directora escénica, vinimos a la función, pero el teatro está cerrado. Estamos todo el equipo, y nos vamos a presentar”. Ante las cámaras, todos se presentan, empezando por María Paz.
En un costado, veo a un hombre profundamente conmovido. Es Edgardo, el hermano de Pachi, el mismo que representó a la familia en el reportaje de Teleanálisis en 1987. Vinieron dos hermanas más.
Edgardo me cuenta que pocos minutos después del ataque, a su casa, a pocas cuadras del Municipal, llegaron corriendo unos amigos a decirles que la habían baleado. Que fueron a la clínica, que desde entonces sufren cada vez que piensan que puede pasarle algo malo.
Los hermanos la abrazan. Están en silencio. Un documentalista está registrando la escena para un trabajo de memoria sobre los crímenes de la dictadura. Caminamos en silencio, alejándonos del teatro por Agustinas hacia Lastarria. El equipo se va a reunir a discutir cómo seguir desde ahora.
Pachi marcha adelante, hablando y gesticulando, con paso y voz firme. ¿Quién la puede detener?
Publicado en la revista digital Anfibia Chile el 31 de enero de 2024