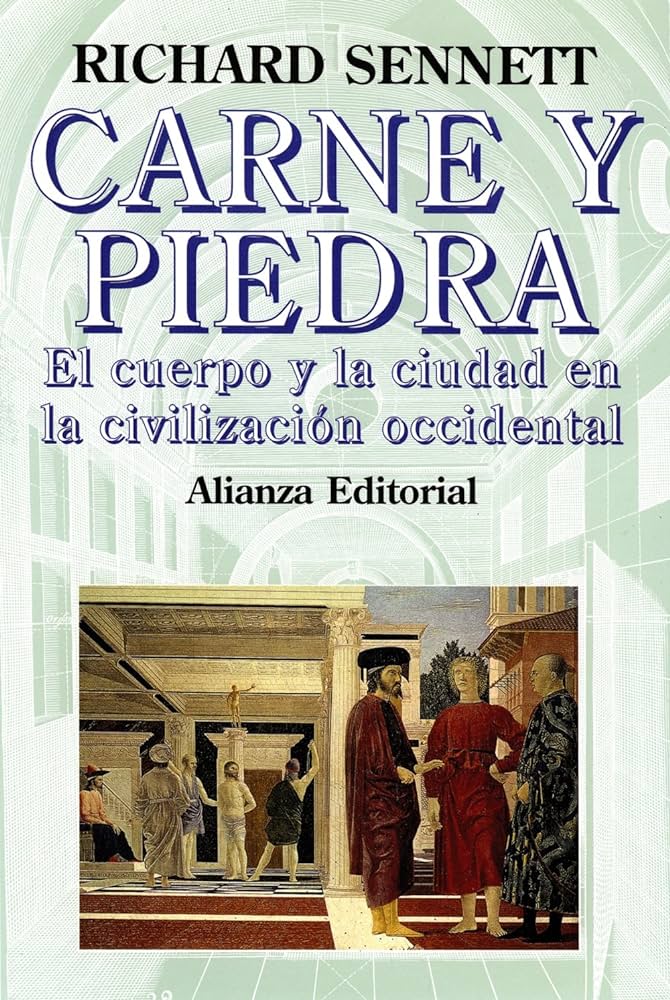
Juan Lagardera
En su magnífico libro Carne y piedra, el pensador norteamericano Richard Sennett explica la relación entre la forma y la función de los espacios urbanos a lo largo de la historia. La plaza como lugar central y confluyente es uno de ellos. Explica Sennett el papel del ágora griega o el foro romano, en donde se articulaban las relaciones de poder y la presencia religiosa, ámbitos más bien sagrados y fuertemente estructurados y protegidos, con una significación muy diferente a las plazas medievales que con sus pórticos o loggias ejercían de mercados, más bien caóticos y en contraste con los castillos donde residía la fuente del orden y el poder. Un lugar mercantil como bien lo definió Lewis Munford, a quien primorosamente ha editado en nuestro país Pepitas de Calabaza.
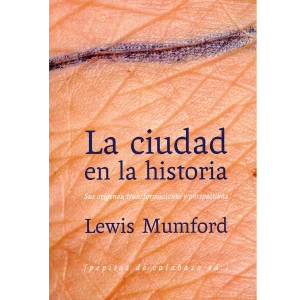
Aquellas loggias tan italianas se convirtieron en arquerías clásicas durante el Renacimiento y dieron paso también a las lonjas del Mediterráneo aragonés, estas con la forma edilicia más peculiar del gótico flamígero o tardío, lo que las hace únicas, como es el caso de la de Valencia, posiblemente la más armoniosa de todas las admirables, donde hay que incluir también a la de Palma, la de Barcelona, la de Zaragoza e incluso la de Perpignan. En el caso de la valenciana, su arquitecto, Pere Compte, ideó los escalones de la puerta principal y la calle lateral a la que da nombre para que en los mismos se siguiera el frenético comercio, como una metáfora o cita al Templo bíblico de Jerusalén. Lo revelan en otro ensayo dos avanzados especialistas, Joaquín Bérchez y Mercedes Gómez-Ferrer. Por entonces, el Cuatrocientos, la expulsión de los mercaderes no era tenida como ejemplar y éticamente justiciera por el corpus moralizador católico. Lo remarca Antonio Escohotado en su póstuma y voluminosa entrega, Los enemigos del comercio.

Pero volvamos a Sennett, quien en uno de los capítulos más ilustrativos de su referido libro data el nacimiento de la moderna plaza pública durante la Revolución francesa. Sería en un vacío urbano fruto de la ruina de tramas históricas donde se instaló la primera guillotina, en torno a la cual se congregaba la muchedumbre, que no asistía como mera espectadora sino como sujeto político que exigía la decapitación continua del antiguo régimen. Así lo remarca en la primera escena de su particular visión de Napoleón el cineasta Ridley Scott, una película narrativamente fallida pero que reconstruye con primor la esencia visual de la época, precursora de nuestra modernidad.
La revolución –sigo a Sennett– necesitó de espacios amplios, de mareas ciudadanas para expresarse en largas, carnavalescas y a veces sanguinarias procesiones populares. Desde aquel momento, a finales del siglo XVIII, la gran plaza central ha dejado de ser sagrada para ser estrictamente política. Resulta revelador, al respecto, pero en los Estados Unidos apenas hay plazas, al menos con ese significado de centralidad del que estamos hablando. Hijas de un cartesianismo protestante extremo, las ciudades norteamericanas son trazadas a escuadra con tramas ortogonales casi infinitas. Incluso el territorio de algunos estados se planificó de ese modo para delinear las carreteras sin importarles la singularidad de sus accidentes geográficos. Tan es así, que la mayor concentración política americana de carácter popular, la marcha sobre Washington de Martin Luther King, terminó no en una plaza sino en los amplios jardines geométricos del obelisco y el Reflecting Pool en la ciudad del Potomac, con Joan Baez y Bob Dylan cantando a la multitud.
En cambio, los regímenes sovietizados hicieron de la gran plaza el epicentro de la legitimación de su poder. Ámbito de desfiles eternos como en la plaza Roja o del Kremlin en Moscú, por no hablar de la destartalada plaza de los Héroes de Budapest, sucesivamente ampliada para acoger más y más batallones militares y sus respectivos carros de combate y camiones ataviados por impresionantes pepinos balísticos. O plazas como la de la Revolución de la Habana, periférica y grande, el gigantesco escenario desde donde Fidel Castro sermoneaba durante horas y horas. Y no me olvido, claro, de la plaza de Oriente, donde las alocuciones de un afónico Franco expresaban un surrealista caudillaje cada vez que iban mal las cosas de la política exterior. Hitler, en cambio, prefería los estadios, dando carácter gimnástico a su ideario.
Más recientemente, las plazas han mantenido su papel político. A ello dedicó un excelente número la revista de Le Monde Diplomatique en español, cuya edición se hace desde Valencia gracias a Ferran Montesa. Ese magazine de origen francés recordaba hace unos años el triste final de la fallida apertura china en la plaza de Tian’anmen, donde en el 89 pudieron morir cerca de 4.000 estudiantes que pedían democracia para el país. Dos décadas antes, en el 68, ocurrió en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en México, cuando fue aplastado el movimiento estudiantil por el ejército del PRI con un saldo de muertes que la historia todavía no ha aclarado: entre 20 y 200, pero que conmocionó al mundo entero.
Las plazas, cuanto más grandes y destartaladas siguen siendo el epicentro del activismo político revolucionario. Lo vimos también no hace mucho en la cairota Tahrir o de la Liberación, cuyas acampadas multitudinarias y persistentes derrocaron a Mubarak y, poco más tarde, a Morsi. Y algo no muy distinto fue el 15-M en la madrileña Puerta del Sol. Por no hablar del golpe político que hace una década empezó a zarandear, y aún no ha terminado de hacerlo, todo el Este europeo desde la plaza Maidán –de la Independencia– de Kiev (o Kyiv como se dice ahora), adonde los manifestantes llevaron de todo, cócteles molotov y bazocas incluidos. Y plazas como la de Taksim en Estambul, gigantesco espacio al que va a parar la larga calle peatonal de Istiklal que los turcos laicos acostumbran a recorrer muchos días para manifestarse contra las corruptelas y atavismos del régimen islamista.
Los catalanes, en cambio, parecen preferir los correcalles. La plaza de Cataluña fue escenario del fallido golpe del general Goded en el 36, y de la trifulca y tiroteo entre comunistas y anarquistas por el control de la revolución en mayo del 37. El nacionalismo barcelonés, en cambio, ha circulado como ríos, de los barrios al centro, transcurriendo a través de ramblas y cadenas humanas. Su plaza de referencia es más bien la de Sant Jaume, pequeña, pequeñita, como si la hubiera soñado Espriu, como la del Diamante de Colometa, en la que Mercé Rodoreda, tal vez, releyó fragmentos de Joyce o de Virginia Woolf.

La plaza es el lugar. Como bien tradujo Nahir Gutiérrez el libro de Annie Ernaux. Uno de los suyos más hermosos, porque Ernaux con su narrativa casi higiénica, luminosa y desnuda de retóricas –otra síntesis de modernidad proustiana–, relata también que lo que envuelve al ser, y va más allá del espacio, incluye la época, el transcurrir, los personajes y sus roles, lo contingente y lo heredado, nos construye como conciencia en un espacio, en la plaza, en nuestro contexto, incluso como delegados de la autoridad, en su caso, docente. Aunque Ernaux siempre ha preferido reconstruir la memoria más que explicarla.


