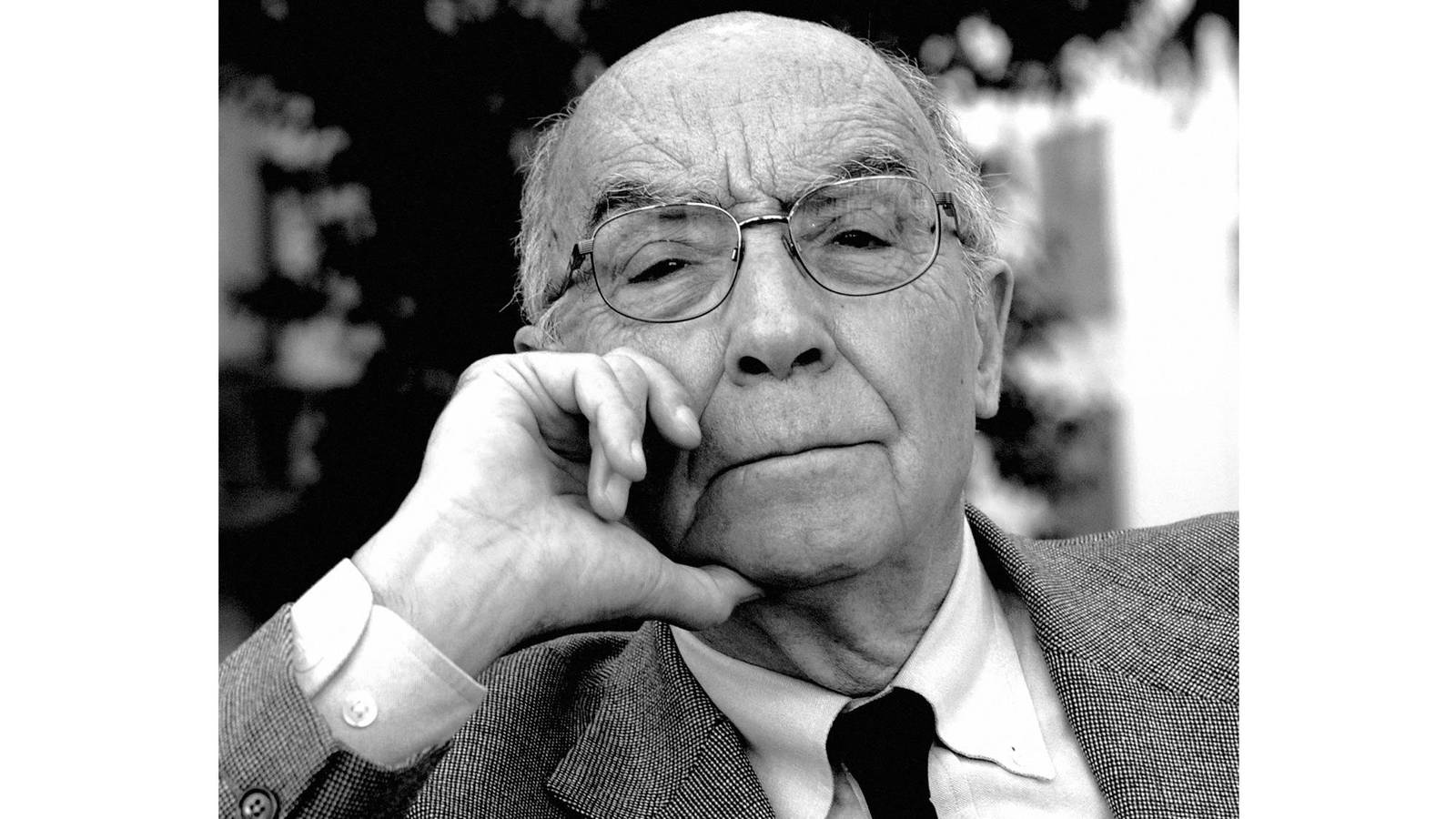Las ideas y las imágenes políticas más potentes se trazan y toman cuerpo en los grandes espacios y en las confrontaciones de dimensión planetaria. Pero las victorias y las derrotas se decantan en esas jugadas confusas dentro del área pequeña, donde se acumulan jugadores y se mezcla el juego sucio con las peores habilidades tácticas y los malabarismos. Lo que marca la diferencia y permite despegar a un dirigente político es su buena actuación en el minúsculo y a veces mezquino territorio de la micropolítica, donde con frecuencia naufragan los mejores y más preparados.
Estas consideraciones pueden valer para la reforma del sistema de salud en la que Obama está comprometido y que ya le está produciendo dificultades e incluso desperfectos en su propio campo. Por más giras gloriosas y discursos admirables que pueda pronunciar, no serán los grandes cambios geopolíticos ni las nuevas estrategias desplegadas con enorme cálculo y prudencia en relación a las regiones más conflictivas del planeta los que vayan a conseguir el afecto de los ciudadanos y las posteriores e imprescindibles rentas electorales, sino su difícil cuadratura del círculo de la asistencia sanitaria, consistente en obtener mayor cobertura para más norteamericanos gastando menos dinero tanto público como privado (que es como tapar más con una manta más pequeña). Si Obama no saca su reforma de la salud antes de fin de año, estaremos ya en 2010 en año electoral correspondiente a las elecciones de mitad de mandato, en las que se renovará la entera Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Si el presidente sufre cuando cuenta con la doble mayoría, gracias a la ausencia de esa disciplina de partido de efectos tan devastadores en países como el nuestro, como está sucediendo ahora mismo con su reforma, hay qué ver lo que será este presidente y cómo va a sufrir sin apoyos mínimos en el conjunto del Congreso: ya lo vimos con Clinton. La propia reelección presidencial se puede jugar por tanto en los próximos meses con la controvertida reforma del sistema de salud como eje central de todo su despliegue político. Pero entremos con detalle en el área de penalti donde se está jugando ahora mismo este balón. La semana pasada hemos visto como todos los esfuerzos de Obama por convencer a la opinión pública se le iban por el desagüe por un detalle aparentemente menor que afectaba a una cuestión finalmente mayor. Su cuarta conferencia de prensa de dos horas, dedicada enteramente a la reforma sanitaria, terminó con una pregunta respecto al trato que suelen recibir los negros norteamericanos por parte de la policía blanca, a propósito de la detención en su casa de Cambridge (Massachussets) del historiador de Harvard Henry Louis Gates, en un confuso incidente con la policía, avisada por un vecino que consideró sospechosa la forma de entrar en la casa de su propietario forzando una puerta atrancada. De pronto, la identidad afro americana del presidente, subsumida y superada hasta entonces por una gestión impecable que convertía en irrelevante la cuestión de la raza, se ha convertido de nuevo en objeto de debate. Bajo la calma y la frialdad de Obama está también el negro airado por el maltrato histórico, del que se sospecha incluso que puede haber sido él mismo objeto de conductas vejatorias por parte de la policía. La debilidad de este hombre que ha llegado a la Casa Blanca con un discurso pos racial y que ha mostrado su capacidad para actuar como presidente de todos es que no puede reprimir el comportamiento estereotipado que va ligado a su identidad, que se expresa como una carga irredimible por parte de todos, de quien la impone y de quien la sufre. Obama se ha excusado con toda rapidez y claridad, de una forma nada habitual en muchos países, el nuestro entre otros, pero la extrema derecha ha aprovechado la circunstancia para poner en duda su lugar de nacimiento y su derecho a la ciudadanía y para resucitar como consecuencia el mito del extranjero, el ?alien? que se ha colado en la propia cúpula del país. Todo se juega finalmente en los detalles y en los detalles es donde se encuentra el peor y más irreconciliable enemigo, que es el diablo.
[ADELANTO EN PDF]