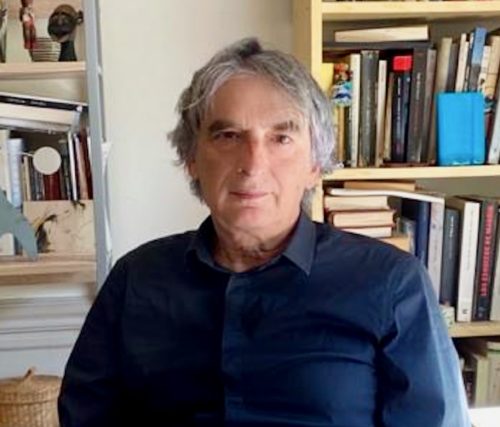Si, como avanzaba en la columna anterior, la máquina heredera se hallará ante el juez no está entonces excluido que el magistrado la interrogue directamente y que responda a sus preguntas con aparente buen juicio, evoque los lazos que le unían al finado, lamente su ausencia, defienda su derecho a ser beneficiada por el testamento y manifieste su intención de invertir la herencia de forma provechosa, tanto para la sociedad como para ella misma.
Sin duda el abogado de la parte contraria protestaría, argumentando que estamos sólo en presencia de un ser maquinal, carente de la posibilidad de tener sentimiento respecto a lo que le conviene o no, y menos aun de lo que conviene a la sociedad. Vendría en suma a decir, que se había asistido a una mera ficción pues en realidad la máquina ni siquiera habla.
El juez da entonces la palabra al abogado de Lulu, el cual argumenta que es visible a todos los presentes que el heredero ha mostrado no sólo como ser hablante sino como un hablante perfectamente razonable. Y añade este argumento: si en lugar de haber sido convocada presencialmente por el juez, este hubiera decidido que Lulu hablara a través de un teléfono, ¿alguien que no estuviera al corriente podría sospechar que se trata de una máquina?
El otro abogado argüiría que su colega estaba haciendo un uso improcedente de un viejo problema filosófico planteado por Alan Turing, pero que había que ser serio, que una cosa eran los debates especulativos y otra muy diferente los vínculos económicos y las leyes que han de regirlos.
El abogado de Lulu protesta entonces diciendo que no ve razón para excluir del debate lo que podían decir los filósofos sobre si el interesado habla o no habla. El juez le da la razón y pregunta al abogado demandante si tiene algo que añadir.
Este arguye que si de argumento filosófico se trata, el más ajustado sigue siendo es del profesor John Searle que desde medio siglo atrás viene clamando que, pese a las apariencias de lo contrario, en la llamada inteligencia artificial lo único que hay son lazos sintácticos y que para hablar de lenguaje es imprescindible que haya semántica.
El abogado de Lulu contraataca, diciendo que las objeciones de Searle son aplicables a una modalidad de inteligencia artificial incapaz de dar explicación de los fenómenos, pero en absoluto a un ente como Lulu, que razona realmente en todos los sentidos de la palabra razón archivados por Kant
Picado el juez en su curiosidad, pide a uno y otro letrado que se explayen al respecto y así es como el debate jurídico sobre la herencia de un millonario americano deriva en una elucidación sobre el valor respectivo de la tesis de John Searle conocida como The Chinese Room, frente a la conjetura de una inteligencia artificial fuerte apuntada por Alan Turing. Todo ello con trasfondo de la triple crítica kantiana.