La revista, las más duraderas, famosas y universales de las revistas de la modernidad, entre la cultura de masas y la contracultura- también de inmensas minorías masivas- cumple cuarenta años. "Rolling Stone" está de celebración, recapitulación, listas y mirada atrás.
Una revista que no solo sigue viva, sino que tiene descendientes. Su hijo, ¿o hija?, español/a está creciendo muy bien. Ha salido con un número especial, un número de coleccionistas, eso es el reclamo al uso, la llamada para conseguir más ventas. Y ojalá lo consigan. Es un número que realmente resulta extraordinario por la puesta en escena, las entrevistas y la mirada más o meno nostálgica al tiempo que esa marca cultural ha sabido congregarnos a muchos que hace ya más de veinte años ya tenía más de veinte años. Crecimos con sus mitos, sus ritos, sus músicas, su cine, su humor y sus portadas. Muchas portadas vuelven a nuestra memoria. Una de las más vistas y revisitadas es aquella de un flaco John Lennon abrazado a Yoko en posición fetal y discretamente denudo. Yoko vestida como una existencialista enamorada. Y Annie Leibowitiz en la mirada, en la cámara de aquella declaración de amor más allá del rock. Me gusta más que la portada más famosa, esos culos sosos y blancos de la misma pareja que fueron capaces de irritar y marcar tendencia al mismo tiempo. Sin la pareja Lennon y Ono, seguramente nuestras músicas, nuestros recuerdos hubieran sido distintos.
Después, o antes o al lado, están los otros: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, la pareja más Rolling: Mick Y Keith....Y antes Dylan, después Bowie, Springsteen, Sex Pistol o Kurt Cobain. Es verdad que hay muchos más, que las músicas, y sus letras, siguieron, siguen, pero a mí los Red Hot Chili Peppers me pillaron muy entretenido en otras músicas, otros ámbitos.
Me gusta mucho este número cumpleaños de la revista. Pero lo que más me gusta es la selección que hacen de las músicas y los libros de mi amigo Corto Maltés. Mi amigo el marino si tiene que elegir música se queda con esa joya última de Tom Waits, llamada " Orphans". Con las primeras grabaciones eléctricas de Dylan, "Master of War" o con los tangos de Piasola, en la versión de Gotan Proyect. También me siento cercano a las lecturas de Corto, además de su habitual libro de poesía de W.B. Yeats, se acompaña de Boris Vian, Rimbaud y Conrad. Con esa compañía, y soñando con alguna mujer, en algún puerto, yo también me embarco una larga temporada.




 Pero a pesar de ello le concede una gracia final. En la hora de su muerte, el fantasma de una mujer que contribuyó a electrocutar -la tristemente célebre Ethel Rosenberg, condenada por traición a la patria-, vela a su lado cantándole una canción de cuna.
Pero a pesar de ello le concede una gracia final. En la hora de su muerte, el fantasma de una mujer que contribuyó a electrocutar -la tristemente célebre Ethel Rosenberg, condenada por traición a la patria-, vela a su lado cantándole una canción de cuna.
 Sin embargo, no seré yo quien diga que me deprime la Navidad, si bien no logro sentirla hasta el día de la lotería, el 22 de diciembre. Hasta ese momento todos los adornos tienen aire postizo, impostado, anacrónico. Un belén fuera de su tiempo no tiene razón de ser, como tampoco el mazapán y el turrón, ni el árbol. La puesta del árbol se ha simplificado mucho, ya no hay que salir al bosque a cortar un abeto de verdad, ni hay que estar horas adornándolo con miles de bolas y tiras doradas y plateadas; los hay plegables con fibras ópticas que cambian de color, que dan el pego perfectamente, y además tienen la ventaja añadida de que luego no tenemos que ver cómo amarillean, se secan y se les caen las hojas y desde luego no tenemos que arrastrarlo hasta el contenedor. Claro que de eso a los belenes virtuales proyectados en las fachadas de las iglesias, como he leído que se piensa hacer este año va un abismo. El belén no puede ser virtual, porque precisamente el pesebre, el castillo, los pastores, los reyes, el oasis y la arena del desierto junto al musgo y los copos de nieve es la representación material de una creencia que en sí misma ya es una ilusión de realidad, por eso en estas fiestas todo ha de ser concreto: la comida, la bebida, la diversión, el aburrimiento y las figuritas del belén.
Sin embargo, no seré yo quien diga que me deprime la Navidad, si bien no logro sentirla hasta el día de la lotería, el 22 de diciembre. Hasta ese momento todos los adornos tienen aire postizo, impostado, anacrónico. Un belén fuera de su tiempo no tiene razón de ser, como tampoco el mazapán y el turrón, ni el árbol. La puesta del árbol se ha simplificado mucho, ya no hay que salir al bosque a cortar un abeto de verdad, ni hay que estar horas adornándolo con miles de bolas y tiras doradas y plateadas; los hay plegables con fibras ópticas que cambian de color, que dan el pego perfectamente, y además tienen la ventaja añadida de que luego no tenemos que ver cómo amarillean, se secan y se les caen las hojas y desde luego no tenemos que arrastrarlo hasta el contenedor. Claro que de eso a los belenes virtuales proyectados en las fachadas de las iglesias, como he leído que se piensa hacer este año va un abismo. El belén no puede ser virtual, porque precisamente el pesebre, el castillo, los pastores, los reyes, el oasis y la arena del desierto junto al musgo y los copos de nieve es la representación material de una creencia que en sí misma ya es una ilusión de realidad, por eso en estas fiestas todo ha de ser concreto: la comida, la bebida, la diversión, el aburrimiento y las figuritas del belén. 

 Ha recomendado a Toni Morrison, a Faulkner, y dos veces a García Márquez. La gente al menos se lleva esos libros a sus casas, y alguna vez habrá de leerlos.
Ha recomendado a Toni Morrison, a Faulkner, y dos veces a García Márquez. La gente al menos se lleva esos libros a sus casas, y alguna vez habrá de leerlos.


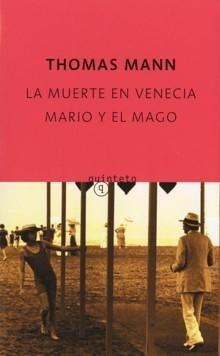 Hay algo muy gozoso en ese deambular a través de las pistas del mundo, pero también muy frustrante, que quema mucho. En ese sentido la renuncia puede ser una renuncia a favor de una serenidad y de un equilibrio que el arte no te ofrece, tema evidente en el final de La muerte en Venecia de Thomas Mann que encontramos un fragmento casi literal del Fedro de Platón. El sabio nunca es el artista, porque el sabio siempre aspira a un equilibrio, a un estar más allá de las pasiones, mientras que el artista está continuamente tentado por el propio abismo. Al menos en nuestra tradición siempre hay una gran duda en el momento en que uno se mueve en el terreno del arte, entre seguir el camino del "artista" o el del "sabio". Seguir un camino en el que tú rasgas el velo de Isis una y otra vez y esperas ver qué pasa; o el otro, que consiste en buscar un equilibrio con el enigma que significa el velo de Isis.
Hay algo muy gozoso en ese deambular a través de las pistas del mundo, pero también muy frustrante, que quema mucho. En ese sentido la renuncia puede ser una renuncia a favor de una serenidad y de un equilibrio que el arte no te ofrece, tema evidente en el final de La muerte en Venecia de Thomas Mann que encontramos un fragmento casi literal del Fedro de Platón. El sabio nunca es el artista, porque el sabio siempre aspira a un equilibrio, a un estar más allá de las pasiones, mientras que el artista está continuamente tentado por el propio abismo. Al menos en nuestra tradición siempre hay una gran duda en el momento en que uno se mueve en el terreno del arte, entre seguir el camino del "artista" o el del "sabio". Seguir un camino en el que tú rasgas el velo de Isis una y otra vez y esperas ver qué pasa; o el otro, que consiste en buscar un equilibrio con el enigma que significa el velo de Isis.