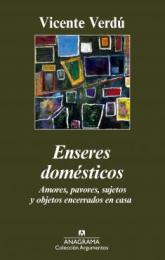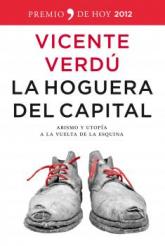Los incendios forestales fueron, durante decenios, obra del Destino.
Más tarde, el Destino cedió paso a fenómenos propios de nuestra Naturaleza nacional. Sin embargo, cuando, con el tiempo, conocimos que las llamas devastadoras se alzaban también en los veranos de otros países e incluso, a gran escala, en Estados Unidos, fue esfumándose la idea de que fuera la Providencia o nuestra mala suerte quienes patrocinaban nuestra ardiente adversidad.
A partir de ahí fue transformándose la mitología de las hogueras estivales y la asunción de que España iría convirtiéndose en el gran desierto que prolongaba África por el estrecho, puesto que, simultáneamente, ingresamos en la Unión Europea y en los homologables discursos de la razón.
Así, a través del discurso racional, accedimos a suponer que si los bosques ardían era efecto de una conjunción de factores terrestres -no divinos- relativos, por ejemplo, a la falta de limpieza de los suelos y el descuido en la quema de rastrojos.
Finalmente, redondeando esta epistemología, apareció con fuerza la importancia del factor humano en dos grandes y principales versiones. Una consistente en la negligencia de excursionistas y fumadores, en los daños formidables derivados de la barbacoa festiva o de la colilla infernal. La otra versión, más candente todavía, el descubrimiento de terribles pirómanos, individuos locos, individuos vengativos o sicarios a sueldo de especuladores sin corazón.
Y poco a poco, siguiendo el guión más intrigante y periodístico, este último factor ha ido agigantándose y engullendo a casi todos los demás.
Hasta hace cinco o seis años se decía que más de la mitad de los incendios eran provocados. En este mismo principio de verano se llegó a calcular que la intencionalidad se hallaba presente en un 75% de los siniestros; ahora, en las últimas declaraciones de las autoridades más implicadas en la catástrofe de los montes gallegos, el número de fuegos adjudicables a malhechores se ha elevado al 90% y 95%. Gradualmente los responsables políticos de las comunidades autónomas y el gobierno central han cultivado la estratagema de sacudirse de encima toda responsabilidad y cargarla en la delincuencia agresiva. El caso queda, por tanto, en la actualidad, prácticamente, en manos de unos seres malvados, indeseables, malditos que buscan su provecho perverso provocando la destrucción de la arbolada, la desolación del territorio y la muerte, si es preciso, de varios enclaves de población.
La psicosis de inseguridad, propia de estos años, ha encontrado en la proclamación universal de esta acusación el molde apropiado. Nuestra época se puebla de conspiraciones y amenazas constantes, de actos terroristas y de asaltadores, de criminales que asedian nuestra cotidianidad.
El incendio forestal ha sido ya incluido para bien de los políticos en este catálogo de las asechanzas inevitables que bandas asesinas sean rumanas o marroquíes, del condado o del más allá, dirigen contra nosotros.
El terrorismo, en cuanto patrón, ha ganado centralidad como patrón de máxima referencia. Y, de este modo, la responsabilidad política se enmascara o tiende a desaparecer. El terror es incontrolable, la capacidad de matar se encuentra al alcance de cualquiera y anula la posibilidad de la prevención. Casi ninguna reflexión crítica de peso se hace ya sobre la carencia de atención al bosque y las insoportables deficiencias en los servicios de vigilancia. La plaga (demoníaca, imparable, terrorista) posee tal magnitud que no habrá otro camino que unir los recursos de todas las regiones, las acciones de todos los países, para llegar a afrontarla. Pero incluso de este modo, la oleada de los incendios dantescos como la marea de la emigración sin fin, como la tempestad del terrorismo islámico, se despliega con tanta fuerza y sorpresa que exonera a los políticos de culpabilidad. ¿Puede imaginarse, en fin, una estratatagema más radiante, una farsa tan flamante y actualizada según la naturaleza atribuida a los males de hoy?