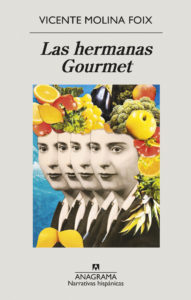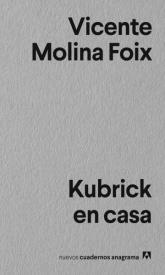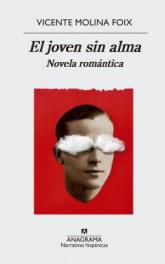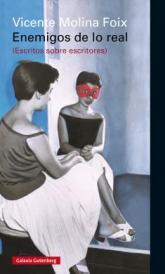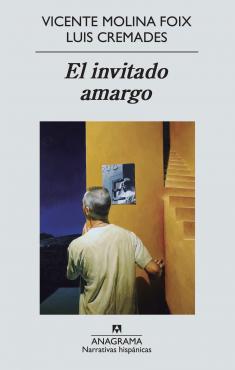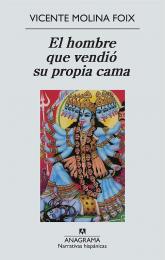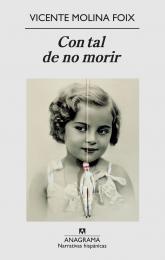No es ni mucho menos Lars von Trier el primer artista al que le repugna o angustia la naturaleza. Durante siglos, lo que estaba más allá de las ciudades y sus pobladores daba pánico a los pintores, como lo daba a los hombres, demasiado acostumbrados a los desmanes del agua, las anfractuosidades del monte y el temible misterio del bosque. Alguien nada timorato en cuestión de peligros y excesos como Baudelaire ha sido quizá quien mejor sentenció sobre el asunto, señalando que la virtud siempre es artificial, es decir, enseñada a una "humanidad animalizada" que tiene como primer instinto el de hacer daño: "el crimen, cuyo gusto el animal humano ha sacado del vientre de su madre, es originalmente natural".
Las atrocidades, los desvaríos dementes, las mutilaciones y el sadismo extremo en los encuentros sexuales que marcan el desarrollo de ‘Anticristo' y están sin duda en la raíz del escándalo que la película produjo en Cannes, remiten a los impulsos de lo que no se puede reprimir ni educar; una religión en bruto, con creencias ciegas pero sin mandamientos reguladores ni mandatarios sacerdotales. "La naturaleza es la iglesia de Satán", le dice a la mujer (Charlotte Gainsbourg) el marido, psicólogo de profesión (Willem Dafoe), cuando ya ambos, tras la tragedia ocurrida a su bebé, han buscado refugio en la cabaña aislada en medio de un campo frondoso habitado por bestias parlantes y tétricas. Para entonces, el espectador ya ha pasado por la aflicción y el dolor, pero aún no se ha visto obligado (el que lo aguante, y no serán todos los que hayan pagado la entrada) a ver en pantalla los ritos de un infernal castigo que al menos uno de sus dos ejecutores, la mujer, entiende como deber sagrado. Sería una lástima, sin embargo, que la radicalidad turbadora de las imágenes de ‘Anticristo' privara al aficionado al cine de la que, a mi juicio, no sólo es la mejor película de Lars von Trier sino uno de los relatos que con más libertad, imaginación desbocada y arrojo afronta el tema de la trasgresión expresiva y los límites de lo decible en el arte.
El frecuente desnudo de los protagonistas causó los primeros problemas a ‘Anticristo', y le habrá de causar alguno más. El cine, el cine ‘mainstream' o destinado a las salas comerciales, ha tardado en aceptarlo, cuando y donde lo acepta, y es en ese sentido más pudibundo que el teatro, pese a que sobre las tablas al actor o a la actriz no se le permiten trucos ni "dobles de cuerpo"; los hay (lo dicen al final los títulos de crédito) en ‘Anticristo', aunque no sepamos exactamente en qué partes radica la falsificación, pues hay muchas escenas en que el cuerpo de Dafoe es de Dafoe y los genitales explícitos de Gainsbourg pertenecen a la extraordinaria actriz. Pero el tiempo ha corrido más que el pudor, y el desnudo, incluso el enteramente frontal, está dejando de ser tabú en el cine, aunque no en todos los países; ‘Anticristo' no es la primera película que se estrenará amputada de imágenes en países de gran consumo cinematográfico como Japón o Estados Unidos. En España, Francia e incluso la papista Italia llega tal cual la concibió y rodó el director danés.
¿Erotismo o pornografía? El dilema es casi tan antiguo como la práctica de la sexualidad, y Lars von Trier debe de estar cansado de responder, desde el pasado mes de mayo, a la pregunta, que también le hizo, en una muy interesante y larga entrevista publicada con motivo de la presentación del film en el festival de Cannes, el escritor Knud Romer. El cineasta afirma ante Romer no saber si lo que ha hecho es pornografía. Tal vez, añade, "pero la pornografía siempre me ha molestado. Las películas porno son ‘utilitarias', y suelen ser muy crudas". Es cierto lo que dice Trier, tan cierto como que, en el encuentro que yo tuve con él en Copenhague en septiembre del año 2006, enviado por este periódico, reconoció haber producido "películas porno para mujeres heterosexuales, concebidas y dirigidas por mujeres [...] Qué irritante que no haya un buen cine porno en ningún sitio. A mí mismo me gustaría intentarlo. Ha de ser posible hacer buenas películas porno" (EPS, ----).
No hay, sin embargo, contradicción entre ambas declaraciones. El objetivo capital de la pornografía, su razón de ser, es producir lo que en inglés se llama ‘titillation', es decir, mera excitación, y no creo que nadie, excepto algún secuaz recalcitrante del marqués de Sade o Hannibal Lecter, obtenga retribución libidinosa de las escenas de la última media hora de ‘Anticristo'. Lo que hace singular a esta película es que la desnudez corporal, la franqueza de los coitos y el crudo relieve de sus episodios de sado-masoquismo se producen en un contexto que trata de la culpa, el dolor y el castigo. Asuntos muy cristianos que tampoco sorprenderán a quienes conozcan la obra anterior de von Trier, si bien éste, en la citada entrevista de Romer, confiesa ser cada día "más ateo", apostillando que "la religión en general es una mierda". (No hay que sumar, pese a estas palabras, la escatología al catálogo de las psicopatías de ‘Anticristo', pues es una de las pocas que la película no presenta).
Nadie ha pedido hasta ahora, que yo sepa, prohibir la exhibición comercial de ‘Anticristo', aunque es de imaginar que ni el Vaticano ni las ciudades santas de Irán la acojan en sus salas de cine, si las hubiere. Por eso aquí no hablamos (en esta ocasión) de censura, sino de límites. Mi opinión al respecto no va a ser, me temo, muy original. Lo escandaloso es un registro privado, relativo y a menudo psicológico; la forzada violencia sexual no, desde luego. Nunca. Y por eso siempre es sospechoso de hipocresía y aprovechamiento sectario (y por tanto condenable) el intento de la autoridad competente de cerrar una exposición de arte o suspender un espectáculo teatral o una proyección cinematográfica -actos todos de libre elección para quien los frecuenta- por su supuesta condición escabrosa o blasfema. Los intentos, a veces conseguidos, siguen ahí, y por desgracia no sólo en países gobernados por el integrismo islámico; también en ‘el mundo libre'.
Von Trier se ha referido a Strindberg como su fuente de inspiración en ‘Anticristo', pero yo no me olvidaría de Shakespeare, sobre todo el más truculento; el de ‘El rey Lear', por ejemplo, con sus bellísimas metáforas animalescas y su alusión frecuente a los desarreglos de la naturaleza, o, en clave menor, el de ‘Tito Andrónico', cuyo reciente montaje teatral a cargo del habitualmente excelente grupo Animalario perdía, al perder en escena la sangre y la crueldad, esencia dramática. Es por el contrario un gran acierto del autor de ‘Rompiendo las olas' la progresiva transformación de lo que empieza como tragedia doméstico-amorosa en película ‘gore', sin esquivar ninguno de los componentes sanguinolentos y estridentes del género de terror de posesiones demoníacas. Pocas veces, y lo digo como espectador poco afín al género, el terror ha tenido tanta sustancia y amenaza como en ‘Anticristo'.
Ahora bien, la frontera entre lo decible y lo indecible no sólo está en el universo de las secreciones y los traumas. Otra película actualmente en cartelera, ‘Desgracia', plantea, a partir del libro homónimo de J. M. Coetzee, otro asunto de similar o superior trascendencia, ligado en este caso a la naturaleza no menos terrible del odio político. El cineasta australiano Steve Jacobs ha hecho, con corrección escolástica, una adaptación literal que, siguiendo las pautas de la novela, evita mostrar las brutalidades que los protagonistas sufren y estiliza la voracidad sexual del protagonista, aunque filma sin recato las escenas de los animales enfermos o sin dueño, sin duda para provocarnos el ‘pathos'. También hay que agradecerle que se mantenga fiel a lo que subyace en la ficción de Coetzee: el fantasma de la injusticia social que reaparece, acabada ésta, en forma de venganza no menos cruel, y en la que las víctimas repiten el papel de sus antiguos verdugos.