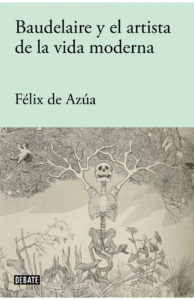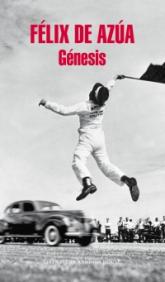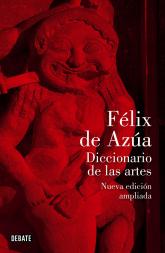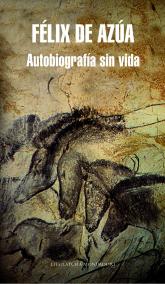Mi pasión por las danzas antiguas se ha visto recompensada. Mahmud, un amigo palestino de la época de Genet, me asegura que conoce a una mujer (quizás la última) capaz de bailar la danza de Ishtar, tan mencionada por los exploradores. Le ruego que me conduzca hasta ella, pero duda. Primero debería convencer a alguien, y no será fácil. No es un problema de dinero, dice con firmeza cuando se lo ofrezco, sino de confianza. El baile es bastante outrée. Asegura que me llamará.
Sólo dos días más tarde me cita en las proximidades de los almacenes Barbés. Caminamos unos diez minutos y subimos a un quinto piso sin ascensor. Abre la puerta un viejo árabe, muy vigoroso y bien plantado, con el cabello gris rapado a la manera militar, y nos hace pasar al saloncito donde ya tiene lista la tetera y una radio cassette.
Habla con Mahmud en árabe, de modo que no me entero de nada, pero sus modales son exquisitos y su voz sosegada y profunda. El té hirviente, el sol que filtra por la claraboya, la paz de la casa y el murmullo de las voces me adormecen.
Despierto al sonido de una chirimía que abre la danza de Ishtar. Suena la orquestina con un ritmo ondulado. Como por encanto, aquí está la bailarina, ante mis ojos, y sufro una cruel decepción. Esta mujer no tiene menos de setenta años. La sonrisa desdentada produce espanto y siendo la danza, en efecto, bastante outrée, el cuerpo en ruinas sólo invita a la compasión. Me resigno.
Sin embargo, mis compañeros están fascinados. Cabecean siguiendo la música y alzan las manos para unirse imaginariamente a la danza. Se cruzan miradas de aprobación e incluso de entusiasmo. Me asalta la sospecha de que se burlan de mi, pero no, la sacerdotisa de Ishtar les ha seducido.
Cuando se retira, los árabes permanecen con la cabeza baja, sumidos en la reflexión. Finalmente, Mahmud se levanta y se funde en un abrazo con nuestro anfitrión. Cuando me despido, el anciano me dice en un francés arcaico:
“¡Ah, señor! Usted sólo ha visto una manzana caída del árbol, podrida y devorada por las hormigas. Nosotros hemos visto la flor que había sido este fruto. Y el viento de abril la agitaba. Dios sea con usted.”
Ya en la calle le pregunto a Mahmud dónde encontró a la bailarina. Con una sonrisa tan fina como su media luna, me responde:
“¡Ah, no! ¡Ella me encontró a mi! Es su esposa. Es mi madre”.