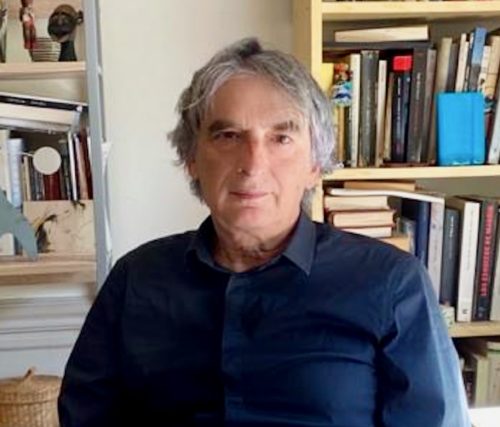Puede resultar paradójico el hecho de que el propio ser que da cuenta del universo… relativice su peso en el mismo. Cierto es sin embargo que se trata del único ser susceptible de efectuar tan radical cuestionamiento.
La tradición humanista que reivindicaba de forma explícita el papel nuclear del hombre entre los seres naturales, tiene como uno de sus corolarios precisamente el que, en el trato con otros seres vivos, nuestro comportamiento va más allá de lo explicable por los instintos de subsistencia. Así el conocimiento instintivo de la conveniencia que para la subsistencia propia supone la subsistencia de una especie diferente, puede conducir a la protección de esta, pero ello no sería marca de un comportamiento específicamente humano, pues bien sabemos que se da en otros animales. Diferente es la actitud de quien sin necesidad se erige en referencia protectora de la diversidad misma de las especies animales:
“Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas del cielo fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches”.
Mito desde luego cargado de enorme fuerza. Pues el diluvio, que abolía la diferencia entre el desierto y sus oasis, habría hecho desaparecer toda vida reconocible, si Noé, inspirado por su Dios pero considerado loco por los hombres, no hubiera construido pacientemente, a lo largo de 120 años, su arca en el desierto y dado cobijo en ella a representantes de especies animales. El mito del diluvio es así un ejemplo emblemático de cómo, a través de los recursos narrativos, se ejemplariza algo esencial, a saber, el enorme peso de esa unidad inextricable de técnica y arte, designada por el término griego techne, por la que el hombre se singulariza entre las especies animales. Noé es un símbolo del hombre como paciente y laborioso technites, condición que, pese a la intensidad de la catástrofe, hará posible la persistencia de una naturaleza vivificada por especies animales.
De hecho la consideración por ciertas especies animales más allá de la propia conveniencia ha determinado el comportamiento de grupos humanos de cualquier civilización, cultura y lengua, sin necesidad de explícita reflexión, es decir, como expresión y casi corolario de la naturaleza de un ser racional. Pero en todas ellas el lugar propio del animal no era confundido con el lugar propio del hombre. No hay en suma ninguna novedad en considerar la singularidad del ser humano. La novedad reside quizás… ¡en que haya que reivindicarla!