 No pude ver aún la adaptación de los Coen, pero acabo de leer la novela No Country for Old Men, de Cormac McCarthy, y todavía estoy temblando.
No pude ver aún la adaptación de los Coen, pero acabo de leer la novela No Country for Old Men, de Cormac McCarthy, y todavía estoy temblando.
Durante los primeros capítulos sentí desconfianza. Lo que contaba McCarthy era una historia de género negro como otras tantas que leí. (No muy distinta, en su esencia, de la película Blood Simple con que los Coen debutaron en cine de manera brillante.) Llewelyn Moss, un hombre común -ex combatiente de Vietnam, empleado como soldador- sale a cazar y se encuentra con la escena de un crimen y con un maletín con dinero en cifras millonarias. Decide tomarlo a pesar de que imagina que se trata de dinero del narcotráfico y de inmediato se ve obligado a huir. Tras sus huellas van Anton Chigurh, un asesino contratado que deja a su paso una cosecha de muerte, y el veterano sheriff Bell, que contempla los destrozos mientras teme ser incapaz de poner fin a la ola de violencia.
Cuando quise darme cuenta McCarthy me había enganchado haciendo uso de las reglas más elementales del género: simplemente no podía dejar de leer, comprometido con el destino de Moss y del sheriff, curioso por saber si alguien -o algo- podía detener la marcha imparable de Anton Chigurh. Es entonces, al aproximarse el climax, que McCarthy pega el zarpazo y deja boqueando al lector. Destroza las convenciones del género desde dentro, despojándonos de cualquier atisbo de satisfacción. Pero no lo hace en vano, por mero capricho.
A lo largo de la narración yo había coqueteado con los distintos personajes, uno tiende siempre a identificarse con uno u otro. Ya me había sentido próximo a Moss, un hombre que se aferra a la primera oportunidad que se le cruza para huir de su vida cotidiana. (Moss parece menos tentado por el dinero que por la posibilidad de volver a sentir intensamente.) Y hasta había sentido empatía con Chigurh, que había comenzado pareciendo un simple psicópata para terminar revelándose como un curioso de la vida. Chigurh es un personaje tan temible como inolvidable. No puedo evitar sentirme próximo a su filosofía. Chigurh piensa que cada uno de nosotros se va labrando su destino de forma inescapable. "En algún momento tomaste una decisión. Lo cual te trajo hasta aquí. La sumatoria es escrupulosa. La forma está trazada. Ninguna línea puede ser borrada". Me pregunto cómo quedará Chigurh en la pantalla. Está claro que Javier Bardem es un actor sublime, pero el llamativo flequillito con que se lo ve en las fotos del film no augura nada bueno. Parte del poder de Chigurh radica en el hecho de que se ve como una persona cualquiera. Yo podría ser Chigurh. O ustedes.
Pero el zarpazo de McCarthy logra su cometido: ponernos en los zapatos del sheriff Bell. Hacernos sentir su frustración ante aquello que no puede controlar, que ni siquiera logrará saber nunca. ¿Acaso este sabor amargo no es el mismo que la vida nos depara de tanto en tanto: la certeza de no poder controlarlo todo, la intuición de que están ocurriendo cosas de las que nunca se nos dará cuenta? Me pregunto cómo habrán lidiado los Coen con este viraje de la narración, que en Hollywood deben haber visto como veneno para la taquilla. Si no leí mal las críticas en su momento, creo que lo han respetado escrupulosamente. Lo cual los ensalza.
"Se había sentido así antes pero no desde hacía mucho tiempo y cuando lo dijo, entendió de qué se trataba. Era el fracaso. Era ser derrotado. Más amargo para él que la muerte," piensa el sheriff Bell. "Necesitas sobreponerte, se dijo".
Todos lo necesitamos.







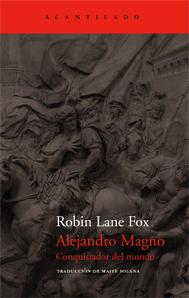 La desmesurada aventura de este joven nacido trescientos cincuenta y seis años antes que Jesucristo y muerto a los treinta y tres (hoy por fin asequible en la espléndida biografía de Robin Lane Fox que ha publicado Acantilado), es la colosal carrera de alguien que quiso ser Aquiles y acabó convertido en un dios viviente. La obsesión homérica estuvo presente desde su primera incursión militar, cuando Alejandro, tras desembarcar en Asia menor, abandonó a sus perplejos generales para acercarse a Troya, muchos kilómetros al sur de la ruta invasora, con la intención de competir con su novio Hefestion en una carrera alrededor de la tumba de Aquiles. Allí, en la antigua Ilion convertida en una aldea que Schliemann aún lograría desenterrar, se encontró con el primer signo celeste: los lugareños le entregaron el escudo y la armadura de Aquiles que habían ocultado durante siglos y de los que no se separaría ni siquiera durante la guerra de la India. Que Alejandro tomara a Aquiles como modelo, así como Julio César o Napoleón se miraran en Alejandro, establece una continuidad de la heroicidad épica que sólo sucumbirá con la aparición de la sociedad burguesa, incompatible con la figura del guerrero. El héroe, como un Fénix, renacía con cada renovación de la sociedad.
La desmesurada aventura de este joven nacido trescientos cincuenta y seis años antes que Jesucristo y muerto a los treinta y tres (hoy por fin asequible en la espléndida biografía de Robin Lane Fox que ha publicado Acantilado), es la colosal carrera de alguien que quiso ser Aquiles y acabó convertido en un dios viviente. La obsesión homérica estuvo presente desde su primera incursión militar, cuando Alejandro, tras desembarcar en Asia menor, abandonó a sus perplejos generales para acercarse a Troya, muchos kilómetros al sur de la ruta invasora, con la intención de competir con su novio Hefestion en una carrera alrededor de la tumba de Aquiles. Allí, en la antigua Ilion convertida en una aldea que Schliemann aún lograría desenterrar, se encontró con el primer signo celeste: los lugareños le entregaron el escudo y la armadura de Aquiles que habían ocultado durante siglos y de los que no se separaría ni siquiera durante la guerra de la India. Que Alejandro tomara a Aquiles como modelo, así como Julio César o Napoleón se miraran en Alejandro, establece una continuidad de la heroicidad épica que sólo sucumbirá con la aparición de la sociedad burguesa, incompatible con la figura del guerrero. El héroe, como un Fénix, renacía con cada renovación de la sociedad.

 Como explican Sarah-Jayne Blakemore y Uta Frith en el esclarecedor libro Cómo aprende el cerebro (Ariel), a los tres meses el pequeño puede coger un objeto y fijar la vista en él, a los cuatro o cinco meses puede distinguir el color y movimiento de un objeto, a los ocho empieza a desarrollar la memoria visual. El asunto es lento. ¿Quién puede recordar lo que le pasó cuando tenía dos años? La realidad es que con un niño se puede hacer cualquier cosa. Y como se puede, algunos las hacen. Los cerdos de los pedófilos están a la orden del día en sus variados registros. Y lo llamativo es que haya tantos. ¿Cómo puede haber tanta gente a la que le atraigan sexualmente los niños?, ¿qué tienen en la cabeza? No podrán evitar que les gusten, pero sí pueden evitar abusar de ellos. Es un problema y una realidad muy crudos que va aflorando en los medios cuando hay una redada o una denuncia y que preferimos no contemplar cara a cara, pero que no se aborda como se merece. Puede que la solución no sea publicar las fotografías de los acusados en la plaza pública como decidieron hacer meses atrás en Bogotá, pero sí que habría que llevarlo a debate, sacarlo a la luz, que hechos con una repercusión social tan grave no queden semisepultados en la vergüenza colectiva mientras hay sufrimiento de por medio.
Como explican Sarah-Jayne Blakemore y Uta Frith en el esclarecedor libro Cómo aprende el cerebro (Ariel), a los tres meses el pequeño puede coger un objeto y fijar la vista en él, a los cuatro o cinco meses puede distinguir el color y movimiento de un objeto, a los ocho empieza a desarrollar la memoria visual. El asunto es lento. ¿Quién puede recordar lo que le pasó cuando tenía dos años? La realidad es que con un niño se puede hacer cualquier cosa. Y como se puede, algunos las hacen. Los cerdos de los pedófilos están a la orden del día en sus variados registros. Y lo llamativo es que haya tantos. ¿Cómo puede haber tanta gente a la que le atraigan sexualmente los niños?, ¿qué tienen en la cabeza? No podrán evitar que les gusten, pero sí pueden evitar abusar de ellos. Es un problema y una realidad muy crudos que va aflorando en los medios cuando hay una redada o una denuncia y que preferimos no contemplar cara a cara, pero que no se aborda como se merece. Puede que la solución no sea publicar las fotografías de los acusados en la plaza pública como decidieron hacer meses atrás en Bogotá, pero sí que habría que llevarlo a debate, sacarlo a la luz, que hechos con una repercusión social tan grave no queden semisepultados en la vergüenza colectiva mientras hay sufrimiento de por medio. 
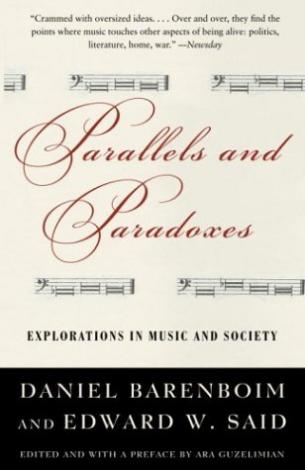 Además de desarrollar una carrera brillante como artista, Barenboim no ha dejado de trabajar en pos del entendimiento de ambos pueblos. A comienzos de los 90, un encuentro con el hoy fallecido Edward Said fue el origen de una amistad que se tradujo en obras: libros como Parallels and Paradoxes: Explorations in Music and Society, que recoge sus conversaciones con el intelectual palestino, y emprendimientos como el West Bank Divan Workshop, que convocó a jóvenes músicos de Egipto, Siria, Líbano, Jordania, Túnez e Israel, apostando a que el arte construiría entre ellos los puentes que el fanatismo destruye a diario. Una amiga querida, Katrina Bayonas, me dijo que existía un documental maravilloso que registraba el trabajo del Workshop. Ojalá pueda verlo algún día. O mejor aún: ojalá pueda estrechar la mano de Barenboim algún día.
Además de desarrollar una carrera brillante como artista, Barenboim no ha dejado de trabajar en pos del entendimiento de ambos pueblos. A comienzos de los 90, un encuentro con el hoy fallecido Edward Said fue el origen de una amistad que se tradujo en obras: libros como Parallels and Paradoxes: Explorations in Music and Society, que recoge sus conversaciones con el intelectual palestino, y emprendimientos como el West Bank Divan Workshop, que convocó a jóvenes músicos de Egipto, Siria, Líbano, Jordania, Túnez e Israel, apostando a que el arte construiría entre ellos los puentes que el fanatismo destruye a diario. Una amiga querida, Katrina Bayonas, me dijo que existía un documental maravilloso que registraba el trabajo del Workshop. Ojalá pueda verlo algún día. O mejor aún: ojalá pueda estrechar la mano de Barenboim algún día.