Vivir sin admiración, sin que algún objeto nos inspire un culto de dulía, es como vivir en blanco y negro. Los que admiran son retribuidos por su admiración y suele ser gente de corazón ligero. Hacía treinta años que no volvía sobre Victor Hugo, uno de los más olvidados novelistas del siglo XIX. Me empujó al regreso el admirable ensayo de Mario Vargas Llosa sobre Los Miserables recientemente traducido al inglés. No obstante, quise regresar por el principio y abrí con frío escepticismo la novela "mala" de Hugo, Notre-Dame de París. ¡Cielo santo, qué vuelo estratosférico! En el teatro del romanticismo, Dickens y Balzac ocupan el palco real. Esquinado en el gallinero proletario, a Victor Hugo se le pide silencio y que no moleste. Sin embargo, es demasiado grande: como un gigante torpe, en cuanto se mueve descalabra tres estatuas de escayola narrativa y hace añicos dos arañas de cristal de poesía lírica. Hugo, hélas!
El argumento de la novela es un disparate que se reparten un monstruo jorobado, un cura alquimista, una gitana casi impúber y un caballero más puro que Parsifal. Una majadería, pero ¿a quién le importa? Con esos mimbres ridículos Hugo construye un edificio literario cuya ambición no es otra que la de competir nada menos que con el célebre templo del que toma su nombre. En un capítulo de delirante especulación, Hugo expone una teoría que sin él saberlo estaba trabajando por aquellas fechas el iluminado Friedrich Hegel. En ese fragmento sobrenatural el novelista pone ante los ojos del lector la totalidad del saber humano esculpido en piedra, desde los menhires hasta las catedrales góticas, y muestra cómo a partir del siglo XV esa catástrofe llamada "la imprenta" iba a destruir la arquitectura. Los conocimientos humanos ya no se atesorarían en la piedra, sino en los libros, que son más duraderos y baratos.
Lo de menos en ese capítulo es la exactitud histórica. Lo grandioso es la visión, el ímpetu poético, la descomunal ambición de competir con los constructores de Notre-Dame. Con una fuerza hercúlea que hoy no podemos ni soñar, Hugo se enfrenta a lo más grandioso que conoce para ofrecer su alternativa sobre papel.
Comenzó a escribir la novela en julio de 1830, pero hubo de interrumpirla por un par de sucesos molestos. Primero la Revolución, luego el nacimiento de su hija Adèle. Hugo se metió de cabeza en el caos revolucionario, anduvo arriba y abajo por un París cubierto de cadáveres y colaboró con los rebeldes mientras ayudaba a su mujer en el posparto y también al mefítico amante de su mujer, Sainte-Beuve, muy afectado. Aún le quedaba tiempo para navegar por los remolinos del estreno, unos meses atrás, de Hernani y el escándalo universal que había montado. De paso, aprovechó para cambiar de domicilio porque con la nueva hija ya no cabían en casa. Bueno, pues para enero había terminado la novela. ¡Ochocientas páginas! En la actualidad, sólo el cambio de domicilio ya habría paralizado al más dotado de nuestros escritores.
Cuando abres tu corazón y admiras, te invade cordialmente el objeto admirado. Entonces ya no es el entero cuerpo lo que te deslumbra, sino cada detalle. Así por ejemplo, ese capítulo III que luce título en español macarrónico, "Besos para golpes", y que presenta a la gitana Esmeralda. Estamos en invierno, es de noche, arden las hogueras en la Place de Grève donde se han reunido los más feroces malhechores parisinos. Se les ve desde arriba, formando un círculo de hogueras en cuyo centro baila la gitanilla de pies diminutos, "totalmente andaluces" según afirma Hugo con aplomo. La vemos bailar, por así decirlo, desde la grúa, pero la cámara desciende cuando en uno de sus pases se le suelta el prendedor y la cabellera se expande con vuelo de mantón. La cámara entonces recorre los rostros boquiabiertos de los patibularios, pero se detiene en un personaje atravesado al que se acerca en un close up. Rostro inquietante cuya ambigua sonrisa hiela la sangre y nos augura que ese personaje va a jugar un papel decisivo en el destino de la niña.
Volvemos al plano general para ver a Esmeralda exhibiendo las dotes circenses de su cabra adivina, pero de nuevo nos arrastra una panorámica circular del público, como las de M el vampiro de Fritz Lang, seguida por un primer plano del siniestro individuo que ahora grita: "¡Sacrilegio! ¡Profanación!". La cámara regresa a una Esmeralda paralizada de terror, con los ojos desorbitados y una mano alzada como para protegerse de un golpe, puro Lillian Gish. Parece calcado de Eisenstein o de Griffith, pero faltaban cien años para que se inventaran ambos modelos de montaje.
Es en verdad misterioso que el romanticismo avanzara por escrito la esencia de la técnica visual cinematográfica. En otro capítulo deslumbrante de la tercera parte, "París a vuelo de pájaro", Hugo nos ofrece una panorámica aérea de París, como si nos hubiéramos subido al globo en el que Daumier dibujó a Nadar. Con una diferencia notable: las primeras fotos aéreas de París no se verían hasta treinta años más tarde. La ciudad, que sólo había interesado a Balzac (un poco más tarde a Dickens) en su horizontalidad, tomaba de pronto una tercera dimensión que no se realizaría plenamente hasta la invención de la fotografía y los primeros bombardeos aéreos.
Estas intuiciones imaginativas son puro zeitgeist y surgen en los talentos más despiertos de cada tiempo. Por aquellas mismas fechas, en 1834, vivía exiliado en París el duque de Rivas y entretenía su forzado ocio redactando un enorme poema, El moro expósito, tanto más bello cuanto más desatendido por los actuales lectores. Si alguien se detiene en esas páginas soberbias encontrará también allí secuencias a la Eisenstein. Véase esta estampa del malvado Rui-Velázquez, germen de Iván el Terrible con música de Prokofiev: "Éste, delgado y alto (...) enjuto y macilento, demostraba / temores, dudas e inquietudes grandes; / y cruzados los brazos sobre el pecho, y embozado en su manto, a desiguales / pasos la sala toda recorría / formando en suelo y muro una gigante / sombra que era mayor o más pequeña / al venir a la luz o al retirarse". Esa sombra animada, esa sombra que crece y mengua, como el baile de Esmeralda, es ya puro cine.
Sería agradecido averiguar lo que podríamos llamar el componente atómico de la imagen popular, el alfabeto del arte de masas que se encuentra ínsito en las novelas y los poemas del romanticismo, pero también en las óperas de Wagner y Puccini, en las sinfonías de Mahler y de Strauss, en la pintura de Goya y Delacroix. Un repertorio que se diría inventado por los fotógrafos y cineastas de principios del siglo XX cuando en realidad pertenece a un fondo mucho más ignoto del que todavía siguen brotando por mil fuentes imágenes lingüísticas, musicales y visuales que encantan la imaginación popular. Una enigmática sima de figuras radicalmente distintas del depósito clásico, anterior al barroco, cuando el soporte del saber era la piedra y los humanos grabábamos nuestros conocimientos en monumentos más frágiles que el papel.
Artículo publicado en: El País, 10 de febrero de 2008.
 Además es el pueblo con más densidad de librerías de viejo de España. Le llaman la Villa del Libro. Además de ser villa musical pues allí se refugian músicos, cantantes y estudiosos del folklore. También tiene algún espacio para objetos singulares, para la reproducción y creación de esas maravillas de las viejas caligrafías u para rescatar juguetes de los años de la artesanía. En fin un pueblo para huir del mundanal ruido, refugiarnos en las verdades de las mentiras y ser capaces- como Gerald Brenan, como Robert Graves- de decir adiós a todo eso. Un problema, que no somos Brenan ni Graves. Otro, que hablan el mismo idioma. Uno más, que llegan las palabras de los políticos en campaña. Y que llegan el tomate y el pilates. Creo que seguiremos viviendo entre libros pero en medio del caos. La tranquilidad puede esperar y además no existe.
Además es el pueblo con más densidad de librerías de viejo de España. Le llaman la Villa del Libro. Además de ser villa musical pues allí se refugian músicos, cantantes y estudiosos del folklore. También tiene algún espacio para objetos singulares, para la reproducción y creación de esas maravillas de las viejas caligrafías u para rescatar juguetes de los años de la artesanía. En fin un pueblo para huir del mundanal ruido, refugiarnos en las verdades de las mentiras y ser capaces- como Gerald Brenan, como Robert Graves- de decir adiós a todo eso. Un problema, que no somos Brenan ni Graves. Otro, que hablan el mismo idioma. Uno más, que llegan las palabras de los políticos en campaña. Y que llegan el tomate y el pilates. Creo que seguiremos viviendo entre libros pero en medio del caos. La tranquilidad puede esperar y además no existe.




 Esta época se ha hecho muy pesada e incluso insoportable en sus recomendaciones sobre el ejercicio físico pero es de lo mejor que ha procurado a la sociedad. Otras obsesiones contemporáneas referidas a la naturaleza, los animales, los bosques o el aire puro, parecen del mismo tenor pero son incomparablemente más culpabilizadoras y aburridas.
Esta época se ha hecho muy pesada e incluso insoportable en sus recomendaciones sobre el ejercicio físico pero es de lo mejor que ha procurado a la sociedad. Otras obsesiones contemporáneas referidas a la naturaleza, los animales, los bosques o el aire puro, parecen del mismo tenor pero son incomparablemente más culpabilizadoras y aburridas.

 Rafael Argullol: Hoy en mi galería de espectros he observado al de Aschenbach deambulando por Venecia.
Rafael Argullol: Hoy en mi galería de espectros he observado al de Aschenbach deambulando por Venecia.

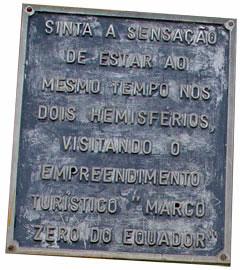

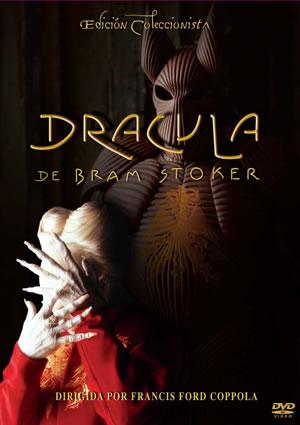 Gracias al lanzamiento de la edición en DVD para coleccionistas volví a ver el Drácula de Francis Ford Coppola -o, para ser más fiel al título que Coppola le puso con intención de justicia, el Drácula de Bram Stoker. Supongo que el hecho de haber sido dirigida por el autor de la saga de El Padrino y Apocalypse Now le jugó en contra en su momento: ¿qué clase de genialidad debería dirigir Coppola en estos tiempos para que se acepte que una obra nueva puede estar a la altura de tanta mitología? Y sin embargo este Drácula es una película inmensa. Quizás no en el nivel de sus obras maestras, pero sin duda en lo más alto del grupo de películas intermedias -que las tiene brillantes: La conversación, Rumble Fish... En lo que sí destaca por encima de todas las demás es en un aspecto inequívoco: es la más bella historia de amor de toda su filmografía. Y una de las más conmovedoras, quizás por inesperada, de la historia del cine.
Gracias al lanzamiento de la edición en DVD para coleccionistas volví a ver el Drácula de Francis Ford Coppola -o, para ser más fiel al título que Coppola le puso con intención de justicia, el Drácula de Bram Stoker. Supongo que el hecho de haber sido dirigida por el autor de la saga de El Padrino y Apocalypse Now le jugó en contra en su momento: ¿qué clase de genialidad debería dirigir Coppola en estos tiempos para que se acepte que una obra nueva puede estar a la altura de tanta mitología? Y sin embargo este Drácula es una película inmensa. Quizás no en el nivel de sus obras maestras, pero sin duda en lo más alto del grupo de películas intermedias -que las tiene brillantes: La conversación, Rumble Fish... En lo que sí destaca por encima de todas las demás es en un aspecto inequívoco: es la más bella historia de amor de toda su filmografía. Y una de las más conmovedoras, quizás por inesperada, de la historia del cine.