Si el enamoramiento representa la mayor cima amorosa, el estadio de mayores recompensas, el nivel celestial de recompensas, tan altas que escapan de la explicación, tan vivas que no resisten la duración, tan mágicas que desbordan la historia real, ¿de qué nos valemos pues para ser más sino es precisamente de la ausencia?
De los elementos de realidad e irrealidad que componen el arrobamiento no hay sentencia que acierte a discernirlos. Sería sensato pensar que algo en el primer momento del encanto debe existir para actuar, al menos, como fulminante. Pero de qué se trata tal fulminante si no se ofrece nunca un cabal documento. Más bien las investigaciones neurológicas dejan siempre la holgura para lo inefable tal como sin se temiera -como en el caso de Dios- que una rotunda desmitificación bioquímica de la atracción no lograra dar cuenta del punto clave que logra el efecto espectacular de la fe o el ‘encoñamiento'. Lo espectacular de ese resultado actúa de hecho como un contrapeso a la medición científica puesto que si en casi todo asunto la pugna entre positivismo y romanticismo opera ¿cómo no esperar que en plena cancha romántica el equipo de casa no tuviera una clara ventaja? ¿Los enamorados se encuentran narcotizados? ¿Los enamorados se reconocen atontados? Más bien parece que, envenenados o tontos, los protagonistas se hallan en el kairos esencial de la existencia compuesto, en el peor de los casos, por mayor dosis de invención que de realización, de peso ideal que de peso material (o peso bruto). Pero, en este caso, ¿cómo no reconocer que gozan circunstancialmente si se quiere de una virtud extraordinaria? Lo material, lo mensurable, lo tangible o lo concreto se distribuyen popularmente a granel y se encuentran fácilmente a mano. Lo inusual, por el contrario, es sentirse en condiciones de degustar el jugo de lo inmaterial, la textura de lo inasible, la belleza de lo inmarcesible o lo imaginario. Tal capacidad excepcional corresponde de pleno derecho y en exclusiva al universo de la ausencia, ese universo que nace necesariamente y como una áurea exhalación de lo que no está y produce una majestad imbatible. Lo ausente gana incomparablemente al presente puesto que el no estar genera un espacio infinito y de construcción interminable. En ese ámbito se expande el gas enamorado que, al cabo, viene a ser la referencia más eximia del amor, sin importar los embates de la medicina.
El enamoramiento es. ¿Está? Habita de pleno en un transespacio desde el cual, como en otros asuntos de la ilusión, su aroma traspasa los muros del sentido común, barre las asperezas del carácter y adorna la vida con su causa. Perfume de ausencia, final de las pestilencias, liberación de los alientos, acabamiento de la temporalidad. Tiempo bruñido y dorado por la luz sin combustible sólido. ¿Qué más puede esperarse de la ausencia. La ausencia nos solicita como el agua purificadora y la muerte, precisamente condensación de ausencia, nos hace justicia al fin a través del efecto principal de desaparecernos.





 The Big Lebowski es una película que para mí está llena de placeres. Empezando por la actuación de Jeff Bridges, uno de los verdaderamente grandes del cine de hoy, nunca reconocido a la altura de sus merecimientos. Su Jeff ‘the Dude' Lebowski existe en el film con tanta naturalidad -fumón, felizmente desempleado, devoto del bowling y del cóctel White Russian-, que resulta fácil confundirse y creer que Bridges simplemente ‘es' the Dude. Por lo demás, el retrato de Los Angeles a comienzos de los 90, un mundo donde todo es pretensión a excepción de the Dude y su psicótico amigo Walter (John Goodman), es sencillamente desopilante y alcanza un paroxismo kitsch en la versión de Hotel California interpretada -en algo que tan sólo parece español- por los Gypsy Kings.
The Big Lebowski es una película que para mí está llena de placeres. Empezando por la actuación de Jeff Bridges, uno de los verdaderamente grandes del cine de hoy, nunca reconocido a la altura de sus merecimientos. Su Jeff ‘the Dude' Lebowski existe en el film con tanta naturalidad -fumón, felizmente desempleado, devoto del bowling y del cóctel White Russian-, que resulta fácil confundirse y creer que Bridges simplemente ‘es' the Dude. Por lo demás, el retrato de Los Angeles a comienzos de los 90, un mundo donde todo es pretensión a excepción de the Dude y su psicótico amigo Walter (John Goodman), es sencillamente desopilante y alcanza un paroxismo kitsch en la versión de Hotel California interpretada -en algo que tan sólo parece español- por los Gypsy Kings.
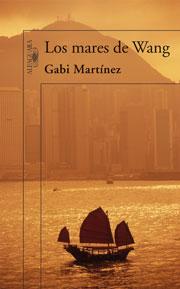 Leyendo el magnífico viaje por China de Gabi Martínez, Los mares de Wang, entiendo aquello de "esto es un cuento chino", frase ahora en decadencia pero que usábamos mucho cuando no nos creíamos algo. Siempre he pensado que hay que saber mentir. Y para saber mentir hay que tener cualidades y no viene nada mal tener práctica. No se hace uno mentiroso en un día. Ni en un curso rápido. Saber mentir es un arte antiguo, una dedicación que no se preocupa de aparentar nobleza. La mentira no será noble pero debe ser inteligente.
Leyendo el magnífico viaje por China de Gabi Martínez, Los mares de Wang, entiendo aquello de "esto es un cuento chino", frase ahora en decadencia pero que usábamos mucho cuando no nos creíamos algo. Siempre he pensado que hay que saber mentir. Y para saber mentir hay que tener cualidades y no viene nada mal tener práctica. No se hace uno mentiroso en un día. Ni en un curso rápido. Saber mentir es un arte antiguo, una dedicación que no se preocupa de aparentar nobleza. La mentira no será noble pero debe ser inteligente.

 En estos días, lo que hago para entretenerme es ver ¡por segunda vez! las tres temporadas de Veronica Mars...
En estos días, lo que hago para entretenerme es ver ¡por segunda vez! las tres temporadas de Veronica Mars...