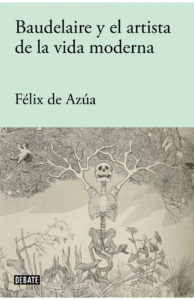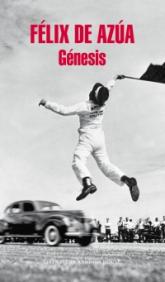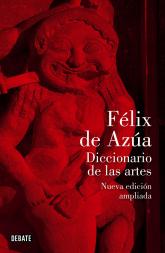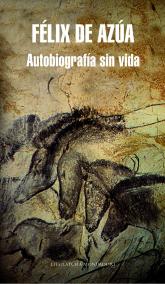Sólo le vi una vez y entonces no era, ni mucho menos, la figura internacional en la que se convirtió al final de su vida. Llovía a cántaros y unos cuantos amigos habíamos coincidido en París para asistir a un congreso de escritores españoles. En aquellos primeros ochenta, los franceses premiaban nuestro estreno de la democracia con palmaditas en la espalda. Jaime Salinas tenía que verle para concretar algún aspecto de la edición de sus obras en Alianza Editorial y nos invitó a acompañarle. Teníamos que visitar a Calvino durante una media hora y salir luego disparados hacia el solemne acto de la Sorbona. Llovía torrencialmente. Era pequeñito, casi diminuto, aunque puedo equivocarme porque durante toda la visita permaneció sentado con aquella sonrisa beatífica que nunca desaparecía de su rostro ornitomorfo. Su mujer, Aurora, nos había reunido en la cocina, el lugar más acogedor de la casa como es frecuente en domicilios argentinos, y sacó unas botellas de vino. Ya habíamos bebido bastante durante la comida, pero vaciamos apresuradamente dos botellas de Burdeos. Calvino reseguía con sus deditos las grandes grietas de la hermosa mesa de roble macizo. Y no abría la boca. Hubiera sido inútil. Nos acompañaba Juan Benet, quien no calló ni un instante. Estaba en uno de sus momentos estupendos y parloteaba sin cesar sobre la construcción del monumento a los Inválidos, la prosa de Saint-Simon, el uso de la madera de boj en los grabados de Vallotton, los falansterios, y otros ejemplos de creatividad francesa. Así pasó bastante más de media hora. Una vez en la calle, con mares de agua sobre nosotros, nubes de alcohol en los ojos y ausencia total de taxis, Jaime se puso nerviosísimo. Estaba sumamente irritado por nuestro comportamiento, aunque lo disimulaba con elegancia. Corría bajo la lluvia hacia la esquina derecha en busca de un taxi y luego corría hacia la esquina izquierda cuando cambiaba el semáforo y luego nuevamente hacia la esquina derecha. Por fin, totalmente empapado y frenético, se dirigió a Benet en una explosión de cólera incontenible y le gritó: “¡Juan, hazme el favor de ponerte histérico ahora mismo!” Benet, que no había dejado de parlotear, lo miró desde sus casi dos metros de altura repentinamente sereno y consternado. Alzó la vista. Levantó una mano. Un taxi se detuvo ante nosotros. De inmediato. Sin demora. Como si hubiera estado allí esperando una señal suya desde la invención del motor de explosión. Todo había sucedido en tres segundos. “Un día lo estrangularé con mis propias manos”, mascullaba Jaime mientras entraba en el taxi muerto de la risa.