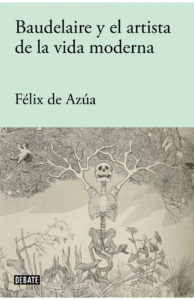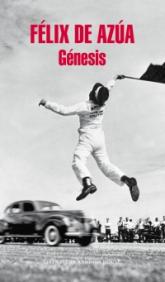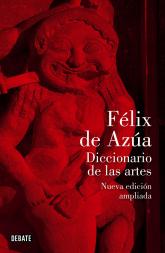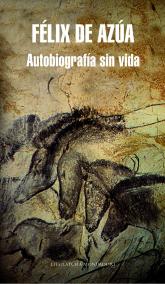Observar cómo cambiamos unos y otros es un entretenimiento rejuvenecedor, si uno sabe prestar atención. Muy similar a ver cambiar el paisaje con el paso de las estaciones. Metáfora eterna, por lo verdadera. Como que el sol es el astro rey: no hay nada más alto.
Esa infancia de la que sólo quedan recuerdos casi siempre falsos, porque la memoria vive de relatos y uno aprende a relatar justamente al abandonar la infancia. Esa juventud, la peor y más aburrida de las estaciones, a todas horas pendientes de los demás, sujetos al capricho de los detestables “mayores”, esclavos de nuestro cuerpo y de la voluntad ajena.
En la madurez, en cambio, nos ponemos gordos y gordas, según el decir del lendakari, lo que es indicio de placidez y estancamiento: hay que estar al acecho, o limpias las cañerías o mueres con un breve y lamentable estallido, como el de un petardo mojado.
¡Vejez, ansiado tesoro! ¡Hora magnífica en la que los supervivientes miran a su alrededor con gozosa impertinencia! ¡Cuando por fin todo es posible! ¡Cuando nadie va a hacerte el menor caso! ¡Cuando sobras en todas partes! ¡Momento de libertad extrema!
Siempre me ha extrañado que no haya más delincuentes de la tercera edad, aunque quizás estoy anunciando el futuro, cuando quiebre el Estado del Bienestar, porque a partir de los setenta es muy raro que un juez condene a nadie a más de tres años de trullo, que no se cumplen, como es natural.
La vejez es lírica y archiloca. Algunos de los mejores poemas han sido escritos por octogenarios supervivientes. Lo mejor de Yeats, por ejemplo, lo escribió tras una intervención quirúrgica de ligadura de trompas que él creyó le devolvía la virilidad perdida. Magníficos poemas y magno ridículo el del anciano persiguiendo a la criada, a la enfermera, a su propia señora (huyó despavorida) e incluso a la asistenta social.
Indescriptible última etapa de Tiziano, próximo a los noventa años y manejándose en la tela como Delacroix: el viejísimo veneciano volaba sobre nubes de pinceladas vibrátiles. Nadie quería sus cuadros, decían que le temblaba la mano... ¡Como si el arte dependiera de un tembleque!
Un asistente a la toma de posesión de Paco Brines, en la Real Academia, me contó la presencia, entre el público, de un viejo amigo poeta, desmadejado, retorcido, empujando incansablemente sus gafas negras por el puente con un índice agresivo, riendo a sonoras carcajadas amargas como el vino que bebe y gritando cada vez que se le mencionaba el nombre de algún viejo conocido:
“¿Ese? ¡Un facha! ¡Un jodido fascista! ¡Un franquista de mierda!”.
Al parecer no quedó nadie con vida. Nos fusiló sin que le temblara la mano. Mano purísima de funcionario del franquismo. Todos habíamos cambiado a peor excepto él, temible viejo joven, puer senex, superviviente del siglo pasado, ¡qué digo!, de hace dos siglos, bohemio del Madrid de Mesonero Romanos.
Eso sí, aspira a ser académico. No está muy bien pagado, pero te da un empaque. Y publicas en ABC. ¡Maravillosa vejez! ¡Vejez tontiloca y cupletera!