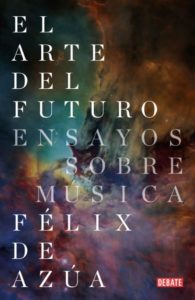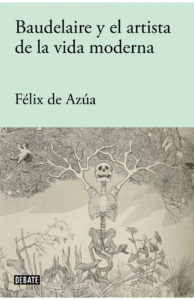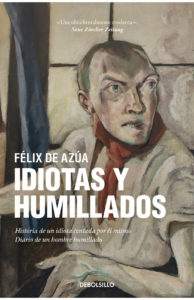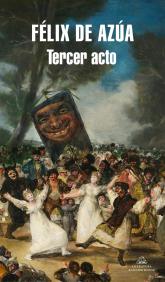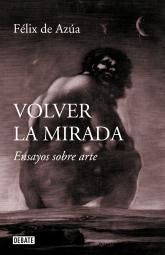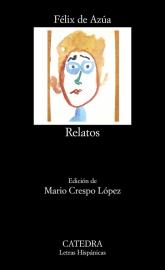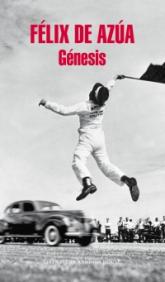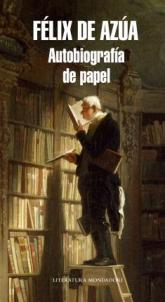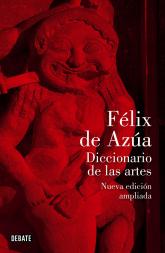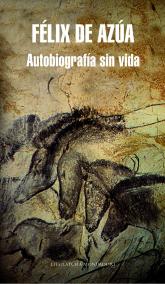Apenas acaba de asomar el sol, una mancha borrosa entre espesas nubes plomizas, y el oficial, ajustándose el cinto ante el espejo, se siente ya vagamente aburrido e irritado por la obligada visita a la fábrica de productos químicos, pero es un requisito previo para lograr el permiso, tantas veces postergado, de volar a la capital donde debe entregar el informe. Eso le permitirá visitar a su esposa, inmovilizada en la cama por una enfermedad incurable y a la que no ve desde hace meses. Es una ocasión que no quiere perder. Quizás sea la última despedida. Se resigna y sale a la calle, donde le espera la limusina.
En la fábrica se están llevando a cabo las primeras pruebas de un nuevo modelo de horno, una máquina experimental cuyos mecanismos adyacentes mejoran considerablemente el rendimiento. En un gigantesco hangar, casi al amanecer, se encuentra con media docena de ingenieros y funcionarios, todos ateridos de frío y golpeando el suelo con los zapatos. Hace un tiempo de perros. Se saludan formulariamente y comienzan la visita.
El proyecto lo dirige un técnico de fama mundial, viejo, aquejado de asma y artritis. Las explicaciones llegan a oídos del oficial entrecortadas de silbidos y gargarismos, casi ininteligibles. Siente un profundo malestar, pero se apiada del ingeniero, hombre casi anciano, doblado en dos, sacudido por toses y estornudos, obligado por sus jefes a hablar entre jadeos de su nueva turbina, la cual transforma la materia viva en inorgánica, como las modernas plantas incineradoras de basura.
Hastiado de no entender apenas una sola palabra, ensimismado en sus pensamientos, el oficial se queda absorto cavilando sobre esa materia orgánica, viviente, que gracias a la energía térmica se vacía de todo pensamiento y sensibilidad para acabar convertida en fosfatos minerales, los cuales servirán más tarde para la fabricación de forrajes. A través del consumo animal, esa materia primitiva volverá a ser orgánica, regresará a la vida, piensa el oficial, en una metamorfosis vertiginosa, imposible de comprender, abismal, porque es la vida misma del animal lo que insuflará la vida a la materia inorgánica en un proceso mágico, o más bien divino, sobrenatural. Suspira y vuelve a escuchar distraídamente al ingeniero, mientras consulta con disimulo su reloj.
Esta es una de las escenas más espeluznantes de la inmensa novela Vida y destino, de Vassili Grossman (modificada para uso propio). En el relato del novelista ruso, al día siguiente de su visita, el oficial, el Obersturmbannführer Liss, deberá informar a Eichmann sobre el nuevo horno crematorio que se está construyendo y valorar sus ventajas sobre los antiguos. La materia orgánica a la que se refiere el ingeniero y en la que piensa Liss no es otra que los cuerpos de millones de judíos que van a ser incinerados. Para Liss, para Eichmann, esos millones de cuerpos son un considerable problema y un desafío técnico. No es fácil deshacerse de ellos. Durante su juicio en Tel Aviv, Eichmann repetirá una y otra vez el colosal esfuerzo que hubo de hacer para llevar a cabo la orden del Führer. Le parecía injusto que no se le reconociera algún mérito.
Recuerdo el espanto que me produjo la lectura de una carta (creo recordar que de la empresa Thyssen) en la que otro ingeniero informaba al Reich sobre las ventajas del Cyclon B mejorado, el gas usado en las cámaras de exterminio. El director de la firma se felicitaba porque la nueva composición del gas cerraba compulsivamente los esfínteres del cuerpo humano en el momento de la muerte, de manera que la limpieza de las cámaras se vería muy mejorada y los empleados no tendrían que soportar el hedor de las heces. Era la misma retórica que hoy emplea la banca o el comercio para exponer las ventajas de un producto.
Algo muy serio cambió, una línea tenue se traspasó, cierto elemento casi invisible, pero esencial para la supervivencia de la especie, se malogró durante el siglo XX. Me temo, sin embargo, que aún no sabemos de qué se trataba, qué fue lo que cambió, qué puerta cruzamos, qué mínimo y esencial elemento perdimos como vírgenes necias.
Vamos alargando el plazo de entrega de la respuesta como quien retrasa un examen ineludible. Parece prudente, pero es infantil. Millones de ojos nos miran desde la oscuridad, y no están en el más allá sino dentro de nosotros mismos, enterrados en nuestra conciencia. Algún día habrá que subir a la tarima y dar explicaciones.