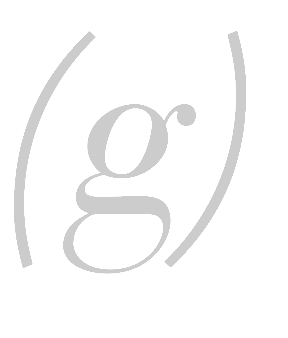Nadie ha contado el número de muertos fabricados por la industria cinematográfica norteamericana. Los extras caídos por exigencias del guión, los secundarios despachados en las primeras secuencias, los protagonistas condenados a perder la vida en la apoteósica coda de los dramas mediocres.
La factoría californiana no parece dispuesta a agotar este filón de ideas. Perfecciona el realismo sucio de la muerte con la tecnología de los efectos especiales y hace más convincente el mito sangriento de la nación americana.
Este narcisismo es misterioso.
Cuando rebrota la polémica – por una súbita matanza de escolares o de clientes en una hamburguesería- se promueven enmiendas contra la venta de armas en los supermercados. Sin embargo, los que reclaman restringir el libre acceso a rifles y pistolas no han comprendido el origen de la perturbada conmoción nacional.
Ignoran que la más sublime inspiración de la violencia americana procede de la religión americana. Hace ya tiempo que el pueblo y los padres fundadores eligieron al dios del Antiguo Testamento. Hubo otras opciones en la joven América pero la de Jehová fue la preferida. Por su magisterio el Estado proclama la pena de muerte, consagra la doctrina del gran dios americano y hace de la Ley del Talión la más radical manifestación de su tutela.
Desde el punto de vista divino, el criminal norteamericano sólo es el intérprete descarriado del edicto testamentario. El escolar ofendido por sus compañeros, el marido humillado por su mujer, el traficante engañado por sus compinches, se han tomado muy en serio la ley que rige la vida de la nación. Les resulta dilatoria la jerga judicial y temen la astucia de los abogados. Encomendándose al dios de sus padres, se sienten autorizados a empuñar la metralleta.
La pena de muerte es la venganza sacramental de Jehová. El atributo del Estado que administra la violencia y, al mismo tiempo, la cualidad de los creyentes. Los hombres de fe quieren mantener enchufada la silla eléctrica y los criminales, que hasta un día antes sólo eran ciudadanos libres de tomarse las cosas a su manera, desean abreviar el proceso entre falta y castigo. Nos parecerá disparatado su delirio justiciero, pero los asesinos son fieles a la doctrina de la nación elegida por el dios del Talión. Gente nerviosa e ingenua que cree en el talión de dios.
Lo dice el sheriff de Cormac McCarthy: “este es un país con una historia tremendamente sanguinaria”.
Y aún así, sabiendo lo que hay que saber, al policía le consterna la crueldad de los nuevos criminales. Ni de la guerra que vivió –con sus particulares remordimientos- recuerda semejante espectáculo de ensañamiento y brutalidad. Antes el sheriff perseguía cuatreros, ahora a traficantes de droga. No comprende la metamorfosis de su época y se siente anonadado. Lo que tiene ante si no son hombres fuera de la ley. Ve avanzar su sombra por la línea del horizonte a la hora del crepúsculo y siente un desagradable estremecimiento.
Los soliloquios del sheriff en No es país para viejos (Mondadori, 2006) son una pieza maestra de la introspección biográfica. Su melancolía es elegíaca pero su juicio no es insoportable. En lugar de arrepentirse y olvidar, el sheriff contempla el curso de la vida. Se han disipado las presunciones de la juventud y sólo le queda admirar la ternura de su esposa.