En relación al tema de la andreia citaré ahora otro párrafo fundamental (en razón de que a todos, sin excepción, nos concierne) esta vez de la Política de Aristóteles:
"Se dice, con razón, que no puede mandar quien no ha obedecido. La virtud (el uno y del otro difieren, pero el buen ciudadano tiene que saber y tener capacidad, tanto de obedecer como de mandar; y la virtud del ciudadano consiste precisamente en conocer el gobierno que ha de regir a los hombres libres) tanto desde el punto de vista del que obedece como desde el punto de vista del que manda.
Las dos cosas (obedecer y mandar) son propias del hombre cabal. Y si la templanza y la justicia adoptan forma distinta en el caso del que manda y del que, aún siendo libre, obedece, es evidente que la virtud del hombre cabal, por ejemplo su justicia, no será unívoca, sino que adoptará formas distintas según que ese hombre gobierne o sea gobernado; análogamente a como son distintas la templanza (sofrosúne) y la hombría (andría) en el caso del hombre (andrós) y de la mujer (gunaikós). Pusilánime (deilòs) parecería, en efecto, el varón (anér) sí mostrará su hombría ‘en la forma que la mujer muestra la suya' (hosper gunè andreia); y la mujer parecería verbalmente incontinente (lálos) si mostrara el tipo de recato que es pertinente en el varón cabal (ho anér ho agathós)."
El término griego anthropós designa tanto a los representantes femeninos como a los masculinos de la especie humana. Para referirse al varón por oposición a la fémina, se usa el término anér apuesto a guné. De ahí que, en principio, la virtud (areté) propia del varón, la andreia o andría, en principio no debiera ser confundida con una virtud análoga expresiva de la condición femenina. Las cosas no son, sin embargo, tan claras. Para empezar, no se da en griego un término específico, forjado a partir de guné para designar la percepción o virtud femenina. Por otro lado, muchas de las características esenciales de la andría son de tal tipo que la mujer puede perfectamente reconocerse en ellas. De ahí que Aristóteles muestre en este texto una inclinación a generalizar el término andría, distinguiendo entre una andría propia del hombre y una andría propia de la mujer. Razón aristotélica que mueve a no traducir andría por virilidad, sugiriendo por el contrario lo adecuado de un término como entereza.
Andría es aquello que el hombre en general (es decir, dado ese fascinante equivoco, tanto el hombre como la mujer) revela cuando deja que su condición se abra camino, cuando asume lo que le determina y no se encharca en los problemas contingentes en los que de ordinario nos vemos sumergidos.
Esta precisión sobre el común destino de hombre y mujer no es superflua, en un momento en el que, con vistas a una pretendida interparidad se repudia el uso genérico de términos expresivos de un hecho fundamental, a saber: que la división entre hombre y mujer en el seno de la humanidad nada tiene que ver con una polaridad simétrica.
Es quizás marca, rasgo constitutivo de lo humano, el que a la vez seamos dos subclases y que una de ellas sea designativa de la clase en general. Seguro que esta equivocidad intrínseca se ha contaminado con otras perfectamente contingentes y que reflejan una subordinación social. Pero conviene hacer la criba. Y precisamente por hacerla hemos de negamos a renunciar a la expresión hombre para designar el género humano, todo el género humano, por oposición a las otras especies animales. El hombre... cuya andreia adopta en el caso del varón una modalidad y en el caso de la mujer otra modalidad. Por supuesto, ambas modalidades suponen lo esencial, entre otras cosas una disposición física, una utilización del cuerpo, animada por el juicio:
"Y Sócrates respondió: Señores, en muchas otras ocasiones también se hace evidente...que la naturaleza femenina no es inferior a la de un varón, sin embargo, necesita de juicio (gnômês) y de vigor (ischúos)." (Jenófanes, Banquete, II, 9)
Sócrates hace esta afirmación tras contemplar una audaz muchacha que toca la flauta y baila a la vez, haciendo peligrosos equilibrios entre cuchillos. La precisión "sin embargo, necesita de juicio" alude a algo obvio, a saber: que dado el estatuto de la mujer en la sociedad griega, muy poco se contaba de hecho con su parecer. De ahí la necesidad de un entrenamiento, tanto en la dimensión física como en la judicativa, lo cual explicita Sócrates en la continuación del texto: "Así que si algunos de vosotros tiene mujer, que se anime a enseñarle lo que quisiera que ella sepa utilizar".
Mi amigo el profesor Santiago Escuredo, quien me puso en la pista de estos textos, glosa de esta manera el de Jenófanes:
"La capacidad de la mujer se muestra, según esta obra, porque ha llegado a tal grado de autocontrol que coordina rítmicamente todos sus movimientos. Y eso lo ha conseguido con el baile, que es mejor entrenamiento que la gimnasia, porque ‘en la danza ninguna parte del cuerpo se mantiene inactiva sino que cuello, piernas y manos se están ejercitando al mismo tiempo' (Jenófanes II, 15). Eso lo demuestra el propio Sócrates que se pone él mismo a bailar al ritmo de la música".
El profesor Escuredo me transmite, asimismo, una nota relativa al Laques de Platón (196c10 siguientes). Además de señalar que la andreia corresponde tanto a hombres como a mujeres, el texto muestra una radical diferencia entre humanos y animales, precisamente en base al hecho de que el arrojo eventual de estos carece de toda dimensión reflexiva, lo que les separa de la andreia. Cierto es, sin embargo que, en ocasiones, hombres y mujeres también hacen gala de una temeridad propia de animales, pero cabría decir que entonces no se comportan como humanos, no responden a la andreia.
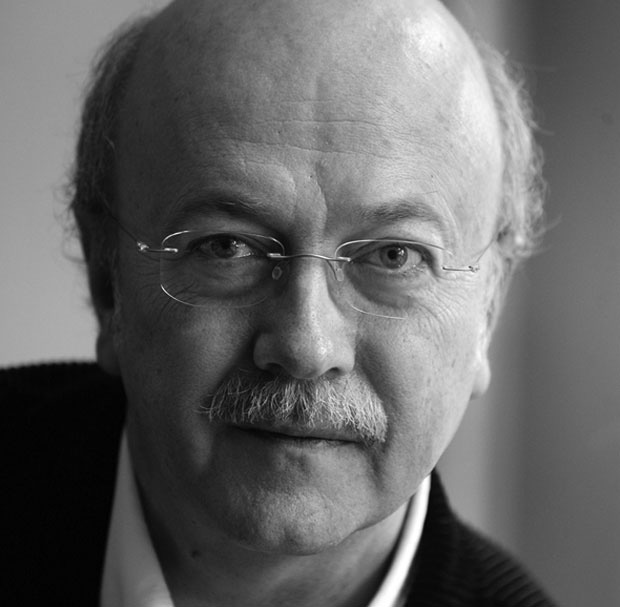

 En la película de los Coen, No es país para viejos, Bardem interpreta a un psicópata, silencioso, desagradable, cruel y otros muchos adornos que tiene ese personaje pensado para ser odiado. Y no llegué a tener ese noble sentimiento. También me pasó con la novela de McCarthy. Es decir, no es simpatía por el español Bardem, por el primer actor español que ganará un Oscar, es extrañeza de sentimientos ante la representación del mal.
En la película de los Coen, No es país para viejos, Bardem interpreta a un psicópata, silencioso, desagradable, cruel y otros muchos adornos que tiene ese personaje pensado para ser odiado. Y no llegué a tener ese noble sentimiento. También me pasó con la novela de McCarthy. Es decir, no es simpatía por el español Bardem, por el primer actor español que ganará un Oscar, es extrañeza de sentimientos ante la representación del mal.






