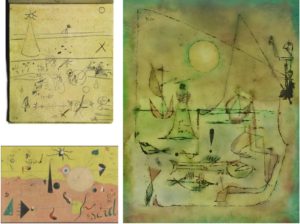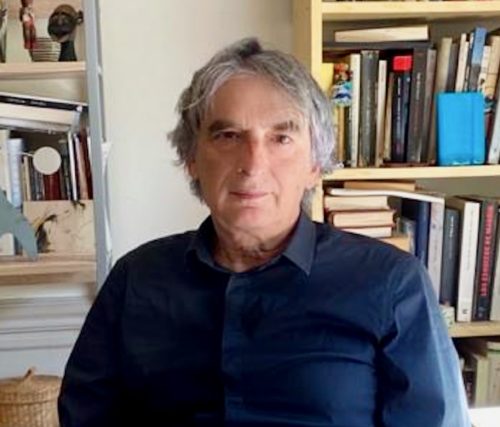Me permito el atrevimiento de pausar el hilo recorrido en este almanaque de mis lecturas para compartir algo diferente, tal vez más desenfadado ante la pesadez de las festividades: El arañazo, un relato que escribí hace unos meses con el que me divertí mucho y que espero disfrutéis.
Hace ya varias noches que se despierta abruptamente, presa de un sobresalto desagradable; la sensación de tener dos dedos -el índice y el corazón de una mano ajena- apretándole la boca del estómago, justo en medio del vulnerable valle que dejan las costillas. La propia orografía del torso recibe con calidez la intención de perforar la piel: una oquedad en la carne, abriéndose paso hasta los indefensos órganos internos, una succión mullida ejercida desde dentro, un hambre suave y viscosa, una sensación canina. Se toca el hueco, justo por debajo del plexo solar: hay una huella. Recorre la marca que ha dejado la presión invisible y alargando el brazo que le queda libre, cubriendo toda extensión abarcable de la cama, busca su presencia, movida por la necesidad de tocar algo que palpite; las sábanas suaves oliendo a tabaco y provocándole un estremecimiento placentero. Quiere contarle que ha vuelto a pasar, que el poltergeist sigue aquí, con ellos. Acaricia el vacío, no está ni siquiera un poco cerca: hace ya varias noches que duerme en el sofá.
Se levanta sin encender luces, tratando de recordar la disposición de los objetos que conviven plácidamente en su habitación. Identifica los muebles con facilidad; sus cantos blancos reflejan la penumbra, y cuando los ojos se acomodan a la oscuridad puede ver sus contornos refulgentes, como animales dormidos dibujados por finos tubos de neón. El reclamo publicitario de un túnel de lavado protagonizado por un elefante. Lo que hay en el suelo dificulta el andar; túmulos indistinguibles albergando civilizaciones, restos orgánicos, un grinder, zapatillas extraviadas buscando a sus parejas, probablemente demasiado lejos las unas de las otras para que su neumático silbido sea perceptible. Procura deslizarse entre los cascotes a la manera de los murciélagos, prácticamente ciega pero con la atención puesta en percibir el eco inaudible de la materia, esperando que le rebote en los tobillos y pantorrillas. Ya no quiere despertarle, y conoce bien la ligereza de su sueño. La puerta que da al salón está entornada, y la mala costumbre de no cerrar ninguna persiana -hábito que ni siquiera las madres fueron capaces de doblegar-, juega ahora en su favor.
El bulto que yace estirado donde solían practicar siestas entrelazadas, irremediablemente fuera de su elemento, se asemeja ahora a un pedazo de madera arrastrado por el piso, mudanza forzada y forjada bajo la esperanza del cambio: la promesa de un inesperado y optimista giro de guión; también la de tirarles un guante a los vecinos del piso de abajo, que dinamizan los domingos aburridos a base de exabruptos chauvinistas y entrechocar de porcelanas. Gallegaaaaaa es que galleeeeegaaaaa tenías que ser, ¡Estáis todas locas!
Menudo como es, de aparente hombría desmigada, no ocupa el espacio que se le presupone. Se afina el oído para disfrutar unos segundos de su breve ronquido de alimaña que sueña, de nariz aguileña, de gurruño; la espalda mansamente arqueada, gritándole a la cara una caricia que no merece, el espinazo abocetado queriendo reventar la piel. Se pregunta si soñará con el agravio, si es la culpa tratando de escaparse por su garganta lo que escucha, y espera, llenándose lentamente de amargura, gotero venenoso, que así sea. Observa su pelo negro y lacio, a veces pelirrojo, lleno de remolinos insolentes; una vez le dejó cortárselo, y al acordarse del resultado de aquél teatrillo de la domesticación tiene que contener la carcajada que le asoma entre los dedos. Una pulsión reptante y sibilina se le enrosca por los pies y la clava al suelo con una leve descarga: la ternura abriéndose paso entre los lodazales de la cólera, el deseo empapando la tierra añeja, agrietada y seca y llenando sus surcos, devolviéndole la elasticidad; la moldeable plasticidad del barro. Desposeída, sin ningún control y llena de agua, viaja al recuerdo de la tarde en la que se enfadó tanto tantísimo ante la insistencia y el refriegue masculino, pasando del no estoy por la labor al eres un animal, pero aún así dejándose hacer, permitiéndole el alivio porque no se le ponen barreras al campo. Y después el placer. El ruido del velcro al separar la tela de la pulpa provoca que la masa antes inmóvil se dé la vuelta con un suspiro entrecortado, sus párpados cerrados mirándola con lo que, de poder ver a través de las membranas, sería la inspección congelada de unos ojos como aceitunas. Es tan guapo que podría asfixiarle: la idea cruzando las autopistas del pensamiento, tantas veces recorridas en un circuito cerrado e infinito; tantas veces el impulso homicida del requiebro, la ingobernable tentación de morderlo hasta hacerle sangrar y llenarse los labios de hierro viejo, el amor agarrotándole la mandíbula y afilándole los dientes. No amas si no pruebas la chicha.
En las ocasiones en las que se siente inundada -oleadas de un afecto mal entendido saliéndose por todos los orificios, desbordando cualquier entendimiento-, él parece olisquear el peligro y trata de desembarazarse de la prisión que son sus brazos de la manera menos hiriente que conoce, todavía de una brusquedad dolorosísima que la araña desde dentro. Sabedor de su condición de venerado a pesar de todo, se ha exiliado del dormitorio al salón-comedor, donde parece sentirse como rey en su castillo, protegido por un espacio sin fronteras de pladur ante el desasosiego encerrado en el cuarto pequeño. Pero ahora, ausente, no tiene posibilidad de huida; podría arrinconarle, apretujarle las tetas-esternón contra la cara, ahogarle en un desvelo compartido. Sin embargo, después de sopesarlo por un instante, sucumbe ante los gozos del voyeurismo, consciente de lo inapropiado del espionaje frente a la vulnerabilidad.De nuevo bajo el abrazo protector del edredón, la mujer se toquetea rítmicamente la pisada fantasma sobre su abdomen, preguntándose si el ectoplasma que la acecha cuando se acuesta no será el mismo que ahora ignora con desdén su presencia durante las horas diurnas.
La mañana parece traer consigo una quietud inusual; todo sigue en su lugar correspondiente. El desorden voluntario continúa en estado de gracia y perfección. Hábilmente delineados, los perímetros del caos permanecen intactos. Nada se ha movido, nadie ha desatado su furia provocadora contra el irremediable e involuntario inmovilismo de las demás habitantes del domicilio.
No ha venido a buscarla a la cama, haciendo gala del esperado anhelo balsámico y reparador, un gesto inocuo que diera pie al comienzo de su pequeña liturgia diaria y permitiera relegar al cajón de las cosas sin importancia los acontecimientos del fin de semana. No ha registrado su melena con los dedos, cuidadosamente preservada de la electricidad estática mediante un trenzado estrecho y tirante a prueba de garras y enredos, él siempre a la caza del mechón más fresco y de su escalofrío: se le cae mucho el pelo y cualquier precaución es escasa, tan pobre como su densidad y volumen. Tampoco le ha buscado insistentemente la boca, hocico contra hocico, como suelen hacer nada más despertarse y a pesar de las tragaderas estancadas de la fase REM; un almizcle plomizo que parece provocarles más ansia que repulsa. Ha apagado la alarma fija de su remugar, previa ingesta de la dosis adecuada de gasolina, pero la casa no huele ni a café ni a pan tostado.
Se despereza con la elasticidad de una babosa y barre el habitáculo con la vista en menos de 3 segundos: un espacio de apenas 45m2. Lo que cualquier portal inmobiliario denominaría como ‘diáfano’ -menuda capa de maquillaje cuarteado, de tosco gotelé, piensa- le da los buenos días, desprovisto de toda humanidad. La saludan con sorna las torres de platos y vasos chapoteando en la bañera sucia de la cocina, felizmente impregnadas de su propia mugre. Es el mes de mayo y el alba brilla sobre la copas de los chopos que apenas cosquillean los marcos de las ventanas: debe de haber salido al diminuto balcón desubicado, el único espacio desde el cual pueden ver el cielo y al que se accede a través de un amorfo y desproporcionado cuarto de baño (los antiguos propietarios abandonándose al doble placer de ennegrecer su epidermis mientras expulsaban todolomalo). En días que apuntan soleados como hoy es habitual encontrarle sentado en el taburete, las palmas apoyadas en el banco que hace las veces de mesa, estudiando ornitología o simplemente observando la danza estática de las nubes, dejándose calentar. La mujer recuerda: en una ocasión su terapeuta le recomendó iniciarse en las complejidades de la meditación así, mirando hacia arriba, después de confesarle que era incapaz de mantener los ojos cerrados sin que le dieran espasmos en los párpados, el sistema simpático como cuchillo jamonero. ¿Qué estará pensando? ¿Le dolerá todavía el guantazo?¿Hasta cuándo durará esta contienda silenciosa y absurda? Echo de menos su mordisco. Venga, ve a decírselo, dale una sorpresa.
Se desliza en calcetines peludos por el suelo laminado hasta el límite del embaldosado, imbuida por un espíritu antiguo, el aliento de quien se sabe tan letal como imperceptible; asomándose por el quicio pintado de blanco aséptico (Pantone 000C) puede vislumbrar la cristalera abierta, la silla infinitamente multiplicada del Ikea, el hule palidecido sobre el que reposa un cenicero rebosante de colillas. Extremidad jugueteando con un cigarrillo imprudente, quizá funambulista, cabeza chafada contra la cerámica. Él sigue sin percatarse de que está siendo observado, sumido en las abluciones del polvo y del polen, bañado por la conversación de los gorriones que anidan en las ramificaciones próximas; antes cualquier crac, frús-frús, ñeeec, cualquier onomatopeya casi silenciosa le habría hecho correr hacia ella, antes hubiera buscado su compañía por encima de la de los pájaros. Se da cuenta, fue demasiado dura; ningún alma salvaje y despierta se queda donde prevalece el castigo. Es mejor que no lo intente, que no diga nada, dejar que sea él quien dé el primer paso hacia una aproximación, ella ya había cumplido con su parte: le pidió perdón incluso con la voz extraviada -se daba un aire a Ariel, todo hay que decirlo-, le besó hasta casi la babosidad las plantas desnudas llenas de pelusas, de miga de galleta, de hilos desprendidos de la alfombra; le arrastró hasta la cama, rogándole que no la dejara sola, jugando la carta de la bebé asustada acosada por fantasmas. Pero su indiferencia no nacía a borbotones, imparable, fruto de una intención malvada e incontrolable, punitivista: era verdadera, una cueva sembrada de carámbanos atravesándole las pupilas, espadas inquebrantables incluso frente al bosque ardiendo que son sus interiores, azotados por un huracán caprichoso. Niñaseñora desencola la cara de la puerta dejándose un cacho pegado. Rebusca en el bolsillo de su pantalón de chándal y mira la hora en el reloj de la pantalla: todavía puede intentar dormir durante un rato más.
Se levanta entrado ya el mediodía de la misma forma en la que ha despertado en mitad de las tinieblas: agarrándose la camiseta a la altura del diafragma, la boca poco abierta para la cantidad de aire que le falta. Se escucha un repiqueteo rápido en suelo de falsa madera, como si estuviera lloviendo dentro. Hay un mechón de pelo sobre la manta y otro suspendido a medio milímetro de su muslo izquierdo, una nube negra cargada de agua sobrevolando un trigal. Al salir del cubículo, el paisaje que le espera con la mano abierta le cruza la cara de un sopapo: un Holocausto vegetal. Arbustos, plantas y flores desahuciadas, troncos hechos jirones, loza cortante y amenazadora. La rave y la rabia. Los únicos embellecedores posibles de los espacios genéticamente insalvables están decididamente devastados, un mar de turba se filtra por las juntas del suelo. Ni siquiera las cuerdas deshilachadas que cuelgan del techo podrían hacer pasar el asesinato del Potus por un suicidio. Se le derrama por las orejas una fiebre furiosa, la cara como una piruleta y el morro encerrando el grito encapsulado de la Sirenita; transformada en pelota de Pinball, rebota de pared en pared enloquecida, presta a agarrarle del pescuezo y ejecutar un tributo a Carl Andre. La venganza más pasivo-agresiva que ha experimentado jamás. Violencia vicaria. Atraviesa el lavabo fuera de sí, recogiendo extremidades verde bosque verde prado verde francés amarillo naranja marrón, dispuesta a lo peor; arranca la cortina para descubrir un balcón desocupado, el suelo sembrado de pitillos, las aves cacareando, mientras desde lo alto de la alacena, con los ojos Manzanilla a media asta y una sonrisa socarrona que deja entrever unos colmillos de vampiro doméstico, él se atusa los bigotes y se arranca las uñas recién afiladas en el cataclismo con un ronroneo motorizado y feliz.