Es científicamente comprobable que a las malas amistades también se les alerta, desde niños, justamente contra las malas amistades. Recuerdo al director de la escuela previniendo a mi madre contra la cercanía de cierto compañero incorregible, a cuya madre había prevenido a su vez contra mi mala influencia. ¿Cómo quebrar, no obstante, la simpatía natural que florece entre aquellos amigos automáticos que se adivinan mutuamente perniciosos?
Mi madre siempre estuvo convencida de que ese repetido desapego a las buenas costumbres aprendidas en casa sólo podía deberse a las malas amistades. Hasta el día en que, con dieciséis años, estrellé un carro espectacularmente a medio centro de Tlalpan. Mérito suficiente, según el Ministerio Público -que por entonces se declaraba incompetente para juzgar a un moco de mi edad- para enviarme a pasar la noche al Consejo Tutelar para Menores Infractores, antes de eso llamado "Tribunal de Menores" y mejor conocido como Tribilín. A partir de ese día, ya no pudo la autora de mis días culpar a los compinches de la cuadra por la segura perdición del único vecino que conocía por dentro el Tribilín.
Fueron sólo siete horas, pero nunca volvieron a tratarme igual. Era ya, oficialmente, una mala amistad. Había instituciones que así lo constataban. Poco o nada importaba que la fechoría acreditada fuese un simple accidente de tránsito, el hecho de saber -merced a los relatos hechizados que no me ahorré ante uno solo de mis vecinos, quienes bebían de la narración con quijada caída y ojos saltones- que durante cada una de aquellas horas había llevado puesto el uniforme del Tribilín, me etiquetaba como proscrito. ¿Qué puede uno hacer en esas circunstancias, sino esforzarse por estar a la altura de las expectativas generadas? Si tanto me gustaba contar las aventuras, y creía que antes o después lo haría por escrito, no podía por menos de reunir todas cuantas pudiera. Curiosamente, nunca más me volvieron a faltar los amigos.
Dentro del Tribilín hice sólo un amigo, que como yo venía de la Delegación Tlalpan, había chocado y no cumplía aún los diecisiete. Pero era una porquería de sujeto. En las horas que malvivimos ahí dentro me contó de los coches que había desvalijado, los animales que mató a balazos y las incautas a las que atiborró de yohimbina. El Kikis, lo llamaban. Tenía dos guardaespaldas y sabía disparar ametralladoras. Ninguno de los dos sabíamos aún que nuestra respectiva inclinación por la vagancia nos valdría un boleto para cursar de nuevo el cuarto de bachillerato, ni que mi nueva escuela -donde en principio nadie estaría enterado del Tribilín Affair- sería justo aquélla donde el Kikis había reprobado el curso.
A ver si otra vez te haces mala fama..., aconsejóme mi querida madre, diríase que en tono de amenaza, cuando llegó el primer día de clases. Aun, pues, con las ganas de contar a mis nuevas conocencias todo sobre el periplo carcelario de marras, logré con mi silencio que durante la primera semana ninguno me mirara con el miedo magnético que suelen inspirar las malas amistades. ¿Cómo iba a imaginar que el lunes siguiente se haría presente el Kikis, en calidad de ex alumno añorante? No bien me saludó -para asombro de varios entre mis compañeros, que lo consideraban maleante aventajado- uno de ellos soltó la pregunta inminente. ¿De dónde se conocen ustedes dos?
Del Tribilín, respondió raudo el Kikis, con desprecio estudiadamente patibulario, para asombro e hilaridad de los presentes, que apenas si tardaron en lanzarme a la fama de ex convicto. Y entonces lo demás fue lo de menos: al día siguiente estábamos en el billar. Fugados de la escuela, felices de la vida. Echando estilo con el taco en la mano y el cigarro en la boca (apagado, en mi caso, para no toser). Contándoselos todo sobre el Tribilín.
A poco más de un año del Goofygate, una nueva vecina llegó a tocar el timbre de la casa. Quería presentarse con mi madre, pedirle algún favor, ya no recuerdo cuál, y ofrecerle un consejo por retribución. Cuide mucho a su hijito, que por aquí está lleno de malas amistades -le advirtió, con los ojos saltones- como será la cosa que me dijeron que hasta hay un muchacho que ya estuvo en el Tribunal de Menores. Sorprendidos y atónitos, mi madre y yo cruzamos miradas silenciosas. Definitivamente, esa vieja chismosa era mala amistad para cualquiera.




 Rafael Argullol: Más que un autorreconocimiento de la megápolis, se da una especie de resistencia, casi diríamos de guerrilla de la imaginación o del relato que remite a las propias raíces y tradiciones, que es lo que transcurre en ese mundo diseminado y subterráneo.
Rafael Argullol: Más que un autorreconocimiento de la megápolis, se da una especie de resistencia, casi diríamos de guerrilla de la imaginación o del relato que remite a las propias raíces y tradiciones, que es lo que transcurre en ese mundo diseminado y subterráneo. 


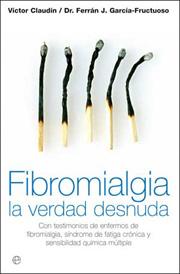 Por fortuna, para acercarnos a esta dolencia, ha aparecido el magnífico libro firmado por Víctor Claudín y el Dr. Ferrán J. García-Fructuoso, Fibromialgia, la verdad desnuda, publicado por La Esfera de los libros, que recoge testimonios de enfermos de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple. Este estudio sobre el dolor desde distintas voces reclama nuestra atención, nuestra sensibilidad hacia el padecimiento ajeno y a que dejemos de mirarnos el ombligo. Lourdes Farreras nos dice: "El dolor empezó a pasearse por mi cuerpo". A.M: "Cada vez más cansada, sin fuerzas, sin energía". M.F.: "Algo dentro de mí se acomodaba donde le daba la gana". Montse Campisto: "Tenía muchas ganas de vivir, y se me han ido". Leonor Guillem: "Diecisiete años perdidos". Isabel Torres: "Es necesario que la sociedad nos comprenda un poco más"....
Por fortuna, para acercarnos a esta dolencia, ha aparecido el magnífico libro firmado por Víctor Claudín y el Dr. Ferrán J. García-Fructuoso, Fibromialgia, la verdad desnuda, publicado por La Esfera de los libros, que recoge testimonios de enfermos de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple. Este estudio sobre el dolor desde distintas voces reclama nuestra atención, nuestra sensibilidad hacia el padecimiento ajeno y a que dejemos de mirarnos el ombligo. Lourdes Farreras nos dice: "El dolor empezó a pasearse por mi cuerpo". A.M: "Cada vez más cansada, sin fuerzas, sin energía". M.F.: "Algo dentro de mí se acomodaba donde le daba la gana". Montse Campisto: "Tenía muchas ganas de vivir, y se me han ido". Leonor Guillem: "Diecisiete años perdidos". Isabel Torres: "Es necesario que la sociedad nos comprenda un poco más"....
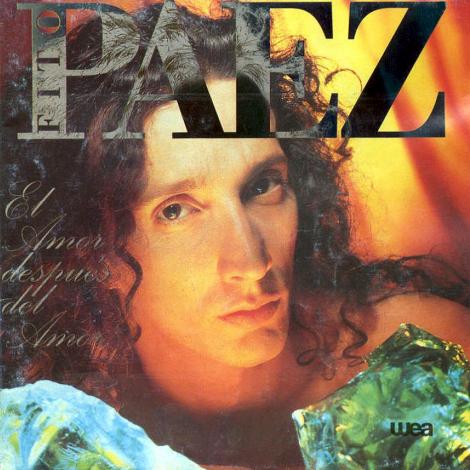 En su debut de la semana pasada se dedicaron a El amor después del amor, que además de ser el disco más vendido de la historia del rock de estos lares marcó la consagración popular de Fito Páez y sigue siendo una de las cotas más altas de su obra. Este miércoles a las 23, si no leí mal por allí, le dedicarán la emisión al folk urbano de Pedro y Pablo, legendario dúo de Miguel Cantilo y Jorge Durietz.
En su debut de la semana pasada se dedicaron a El amor después del amor, que además de ser el disco más vendido de la historia del rock de estos lares marcó la consagración popular de Fito Páez y sigue siendo una de las cotas más altas de su obra. Este miércoles a las 23, si no leí mal por allí, le dedicarán la emisión al folk urbano de Pedro y Pablo, legendario dúo de Miguel Cantilo y Jorge Durietz.

