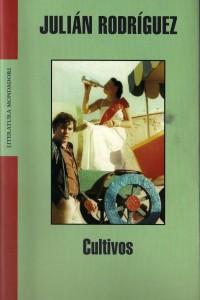Haciendo el Camino de Santiago, un poco y con mi falta de fe a cuestas, siempre me apetece hacer lo que hizo el escritor Nootenboth y contó en un excelente libro de viajes que publicó Siruela, desviarme del camino. No porque "el camino" no ofrezca suficiente sino porque también al otro lado, más allá, hay muchas cosas que ver.
 Voy andando, mis compañeros Carles Francino y Paco Nadal en bicicleta. Lo suyo no tiene tanto mérito porque son deportistas. Lo mío es casi insólito, debe responder a una fuerza escondida. Un tipo tan poco en forma como yo llegar a hacer 27 kilómetros en un día. Será alguna secreta fuerza de esta milenaria ruta europea. Sigue siendo divertida. Llena de faunas extravagantes, también de otras muy previsibles. Procuro hacerme un poco el raro, el solitario porque es un peligro terminar hablando de banalidades de la ruta. Me gusta mirar a mi aire en los pueblos. Ayer me enamoré en Navarrete, naturalmente duró unos minutos y no dije nada a aquella chica hermosa, elegante y con una sonrisa para desarmar caminantes. Seguí mi camino. Volví en un autobús a Logroño, allí dónde estaba mi coche, y la casualidad hizo que aquella chica de Navarrete se sentara muy cerca de mi asiento. Hablaba con su novio, o lo que fuera, con su móvil. Yo la miraba de reojo. Fuese y no hubo nada. Solamente otra sonrisa y un "hasta luego", que nunca será verdad. Me acordé de un relato de Manuel Vicent. Alguien se enamora de la mujer de al lado el tiempo que tarde en abrirse un semáforo. Así pasa varias veces al día en nuestras vidas. El azar hace que nos crucemos con alguien que podría cambiar nuestra historia pero no nos atrevemos a decir lo que pensamos. Somos animales domesticados.
Voy andando, mis compañeros Carles Francino y Paco Nadal en bicicleta. Lo suyo no tiene tanto mérito porque son deportistas. Lo mío es casi insólito, debe responder a una fuerza escondida. Un tipo tan poco en forma como yo llegar a hacer 27 kilómetros en un día. Será alguna secreta fuerza de esta milenaria ruta europea. Sigue siendo divertida. Llena de faunas extravagantes, también de otras muy previsibles. Procuro hacerme un poco el raro, el solitario porque es un peligro terminar hablando de banalidades de la ruta. Me gusta mirar a mi aire en los pueblos. Ayer me enamoré en Navarrete, naturalmente duró unos minutos y no dije nada a aquella chica hermosa, elegante y con una sonrisa para desarmar caminantes. Seguí mi camino. Volví en un autobús a Logroño, allí dónde estaba mi coche, y la casualidad hizo que aquella chica de Navarrete se sentara muy cerca de mi asiento. Hablaba con su novio, o lo que fuera, con su móvil. Yo la miraba de reojo. Fuese y no hubo nada. Solamente otra sonrisa y un "hasta luego", que nunca será verdad. Me acordé de un relato de Manuel Vicent. Alguien se enamora de la mujer de al lado el tiempo que tarde en abrirse un semáforo. Así pasa varias veces al día en nuestras vidas. El azar hace que nos crucemos con alguien que podría cambiar nuestra historia pero no nos atrevemos a decir lo que pensamos. Somos animales domesticados.
Ahora estoy, en un desvío del camino, en el pueblo de Ezcaray. Hace 25 años aquí estuve en el rodaje de la película El sur. Varias emociones se cruzan en este pueblo dónde nació uno de los peores poetas de nuestro idioma, Armando Buscarini. Eso es historia para otro día. Tal vez mañana. Todo depende del azar y de la chica del autobús.


 Como dije hace algunos días, estoy releyendo Earthly Powers, de Anthony Burgess. Si he de guiarme por la cuenta del restaurant veneciano que encontré entre sus páginas (como también dije alguna vez, yo guardo cápsulas de tiempo dentro de los libros), debería decir que leí la novela en 1993. Pero no me acordaba nada. A veces olvido los libros que leí porque en su momento no me dijeron nada, o eran demasiado para mí. Este último es, creo, el caso de Powers. Pero ayer, al llegar a la página 126 de mi edición de Penguin Books, encontré otra razón que seguramente debe haber contribuido a mi conveniente olvido.
Como dije hace algunos días, estoy releyendo Earthly Powers, de Anthony Burgess. Si he de guiarme por la cuenta del restaurant veneciano que encontré entre sus páginas (como también dije alguna vez, yo guardo cápsulas de tiempo dentro de los libros), debería decir que leí la novela en 1993. Pero no me acordaba nada. A veces olvido los libros que leí porque en su momento no me dijeron nada, o eran demasiado para mí. Este último es, creo, el caso de Powers. Pero ayer, al llegar a la página 126 de mi edición de Penguin Books, encontré otra razón que seguramente debe haber contribuido a mi conveniente olvido.

 Se cerró el cine Darío y luego mi tío Angel Mercado, el hermano menor de mi madre, regresó al pueblo desde la mina la India donde trabajaba de contador, y abrió otro en una vieja casa de adobes que tenía un corral de vacas. El corredor interior de mediagua de la casa se convirtió en el palco, y el inmenso patio, donde ordeñaban las vacas, en la luneta.
Se cerró el cine Darío y luego mi tío Angel Mercado, el hermano menor de mi madre, regresó al pueblo desde la mina la India donde trabajaba de contador, y abrió otro en una vieja casa de adobes que tenía un corral de vacas. El corredor interior de mediagua de la casa se convirtió en el palco, y el inmenso patio, donde ordeñaban las vacas, en la luneta.