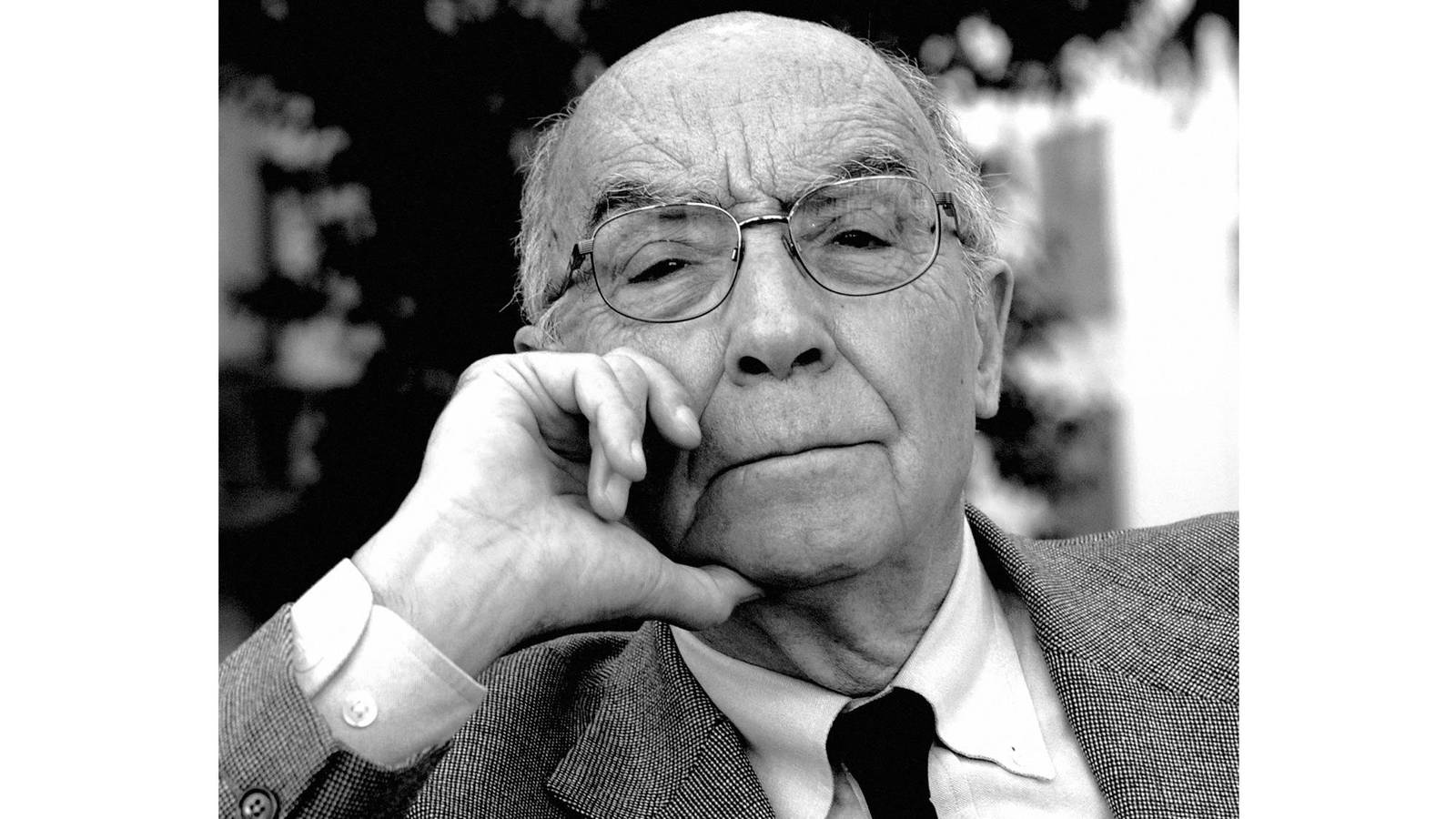Carmen de Icaza
Backlist
Nacida en 1899, Carmen de Icaza se abrió paso en el mundo literario más o menos a la par que escritoras como Rosa Chacel (1899), María Zambrano (1904) María Teresa León (1904) o Mercé Rodoreda (1908). Compartía con éstas una sólida formación cultural y literaria, realzada en su caso por una estancia en Berlín para estudiar lenguas modernas y clásicas. En cambio difería radicalmente de ellas en lo relativo al punto de mira o alcance de la ambición literaria, pues mientras sus contemporáneas optaron por una obra de calidad que por lo general tardó años en serles reconocida, Carmen de Icaza se decantó desde el primer momento por la novela de amor y lujo, una vía de escape que se acentuaría según se fueron deteriorando las condiciones de vida en los años posteriores a la Guerra Civil.
La fuente enterrada (1947) era su cuarta novela y marcó un punto de inflexión importante en la producción de Carmen de Icaza, por aquel entonces una de las escritoras españolas más leídas y traducidas. Se diría que, al amparo de su destacada posición en el ranking de ventas, se hubiese propuesto elevar el listón y hacer una obra de más calidad, con personajes mejor perfilados y situaciones de una cierta complejidad y capaces de poner a prueba la fortaleza del tejido moral de quienes se veían inmersos en los sucesivos enredos. Ese plus de calidad le valió entonces entrar en las honestas bibliotecas de todas las honestísimas familias burguesas españolas.
Vista con la distancia de los cincuenta años transcurridos desde su publicación, y según se avanza en su lectura, La fuente enterrada provoca un creciente sentimiento de perplejidad en el lector que probablemente sea todavía aún más acentuado en el caso de las lectoras que sean la versión actual de aquellas mujeres que se identificaban con las protagonistas de esta clase de novelas y vivían como propios todos sus logros, amores, desamores y derrotas. Y digo perplejidad porque, al menos de entrada, resulta difícil imaginar que nadie se pueda identificar actualmente con Irene, una mujer cuyos valores supremos, aquello que pone en marcha unos sentimientos que le permiten sobrevivir a las peores ruindades y traiciones del amado son tales como el sacrificio, la entrega incondicional o la abnegación. Con el agravante de que todo ello se ejerce no como unas (por muy curiosas que sean ) vías hacia el placer propio y la autosatisfacción sino para uso y disfrute exclusivos del todopoderoso varón.
Sin embargo, y quizá porque la novela está correctamente planteada y resuelta, o porque la autora posee un lenguaje fluido y con los suficientes matices como para conseguir que la narración transcurra con toda naturalidad, llega un momento en que la perplejidad inicial va dejando paso a una curiosa sensación de familiaridad. De acuerdo en que hay rasgos y conductas de los personajes que ejercen un poderoso efecto distanciador (la protagonista, por ejemplo, es mujer de misa diaria, lo cual es una verdadera rareza en la actualidad) pero en el fondo su comportamiento tampoco se diferencia tanto de lo que hoy se considera normal. Y al cabo de un rato te encuentras plateándote si no será que lo que de verdad ha cambiado es el lenguaje y no las conductas. O lo que es lo mismo, si la abnegación, el sacrificio y la entrega incondicional que de entrada tanto llaman la atención no siguen hoy en plena vigencia aunque las manifestaciones verbales y conductuales sean muy otras. Y pienso por ejemplo en esas muchachitas que en las encuestas sobre el embarazo adolescente declaran que no usan anticonceptivos porque "desean darle a él todo el placer". Desde ese (radicalmente equivocado) inicio en la vida de relación hasta el epitafio de cuatro líneas apresuradamente leído en los telenoticias tras el asesinato de una mujer por su ex pareja, hay toda una tipología de la conducta femenina que incluye claudicaciones todavía tan generalizadas como la aceptación del trabajo fuera de casa y encima hacerse cargo de las tareas del hogar y los niños; el sistemático eclipse profesional de la mujer en nombre de la carrera del varón; el hacerse cargo de los ancianos de la familia incluso cuando en realidad sean familia del varón, o el caso de tantas mujeres inteligentes a las que vemos entregar su vida a un perfecto imbécil que ni siquiera las quiere. O sea que, dejando de lado las petulantes proclamas feministas o las declaraciones de buena intención (aquella vieja aspiración a ser juzgado por lo que uno dice y no por lo que hace), gran parte del comportamiento femenino parece confirmar la sospecha de que los comportamientos obedecen a unas leyes profundamente imbricadas en el alma y que se necesitan bastante más de cincuenta años para cambiarlos de forma efectiva y liberadora. De manera que, mira por donde, la Irene Fábregas de La fuente enterrada quizá no sea una mujer tan fuera de época como parece de entrada.
[ADELANTO EN PDF]