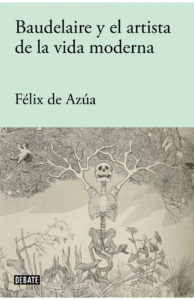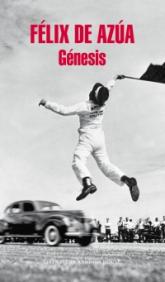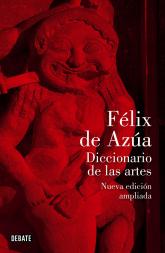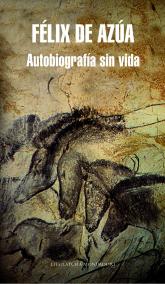La destrucción de los lugares aún silvestres o vírgenes es demasiado antigua como para que debamos sentirnos culpables los actuales arrasadores de lo que queda del mundo vivo. La melancolía es inherente al habitante de las ciudades. Y las ciudades las inventó Caín. El padre de Edmund Gosse fue uno de los más celebrados naturalistas de la era victoriana y enemigo ideológico de Darwin. Durante años estudió la fauna costera británica y pintó preciosas acuarelas de los pequeños crustáceos, caracolas, cangrejos, anémonas y otros habitantes del arrecife, con al ayuda de su hijo. Sus libros tuvieron un éxito loco hacia 1850 y gracias a ellos se extendió la moda de los acuarios domésticos. Aquello fue una catástrofe. Miles de curiosos londinenses cayeron sobre las costas como una plaga de termitas para cazar los pequeños y curiosos seres vivos que decorarían sus acuarios privados. En pocos meses la destrucción fue tan enorme que Gosse escribe en su célebre y excepcional autobiografía Father and son: “Los exquisitos productos de la selección natural fueron aplastados por la pezuña de unos individuos de bienintencionada aunque huera curiosidad (...) Nadie podrá ver nunca más las costas inglesas como yo las vi en mi infancia: aquella estampa submarina de oscuras rocas espejeando y titilando con infinitos colores, los sedosos estandartes púrpuras y carmesíes flotando como riachuelos sobre ellas” Así será también hoy, mañana y siempre, cada vez que alguien visite un lugar, lejos de la ciudad, donde alguna vez creyó haber sido feliz.