El batería, con la oreja tendida hacia el piano y el contrabajo, suda tinta para mantener la pulsación, esa regularidad del ritmo que es el latido cordial de la música, pero Charlie Parker se va por las nubes en un vuelo solitario que pone un aleteo libre, off-beat, al orden del cuarteto. Sus colegas han de obstinarse sobre el ritmo para no liarse con el revoloteo de The Bird y caer en el puro ruido. Si lo consiguen, en los últimos compases Charlie aterrizará sobre el conjunto y la pieza concluirá con un abrazo para el hijo pródigo.
Con esta metáfora describe José Luis Pardo la contribución de los negros americanos, nietos de esclavos, a la sociedad blanca de los años cincuenta, y la irrupción de una música que inesperadamente se iba a convertir en el arco de triunfo de la cultura de masas y que reflejaba en el espejo sonoro la imagen de su propio vuelo marginal, desterrado de la sociedad blanca cuyo grupo rítmico miraba de reojo los acrobáticos vuelos off-beat de la población segregada.
 ¿Puede escribirse un libro de filosofía a partir de la portada de aquel disco de los Beatles titulado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band? Tal es la propuesta de Esto no es música (Galaxia Gutenberg), a mi entender la mejor y más rica reflexión que se ha escrito en España sobre la cultura de masas y el triunfo de la cultura democrática más allá del bien y del mal, es decir, más allá de las disputas sobre los valores "técnicos" (en realidad, metafísicos) de la obra de arte. Porque este libro también trata de la inversión que Nietzsche le dio a Platón al ponerlo patas arriba para poder acceder a un juicio sobre los valores éticos "más allá del bien y del mal".
¿Puede escribirse un libro de filosofía a partir de la portada de aquel disco de los Beatles titulado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band? Tal es la propuesta de Esto no es música (Galaxia Gutenberg), a mi entender la mejor y más rica reflexión que se ha escrito en España sobre la cultura de masas y el triunfo de la cultura democrática más allá del bien y del mal, es decir, más allá de las disputas sobre los valores "técnicos" (en realidad, metafísicos) de la obra de arte. Porque este libro también trata de la inversión que Nietzsche le dio a Platón al ponerlo patas arriba para poder acceder a un juicio sobre los valores éticos "más allá del bien y del mal".
Antecedente: ¿cuál es la garantía del valor de una obra de arte? Desde el paleolítico y hasta la revolución francesa, su valor estaba garantizado por las divinidades a través de sus representantes naturales (o sea, de sangre) en esta tierra. La opinión pública no existía porque no había tal cosa como un público. De una parte estaban los intérpretes del mandato divino, nobles o clérigos, y a su vera los expertos que encargaban o realizaban piezas excepcionales para un escenario único, el palacio, la iglesia, el monasterio. La divinidad sobrevolaba la producción para impedir que emergiera cualquier elemento de ruptura que distrajera al grupo rítmico coronado y sus expertos.
Este acuerdo entre hombres y dioses termina con el nacimiento de una nueva era llamada "burguesa", "democrática" o "tecnológica", en la que el valor de la obra de arte ya no está garantizado por la divinidad. En apenas doscientos años, los expertos asesores de la divinidad son desplazados por la clientela, un océano de gotas indistinguibles, pero caprichosas, a las que hay que adivinar los deseos. En pocos decenios, las masas elegirán alegremente, amoralmente, incluso en ocasiones criminalmente, sus obras de arte, sordos al aullido dolorido de las divinidades muertas.
Ante semejante situación, los herederos de la tradición divina sufrieron un desconcierto notable. En su mayoría se defendieron atacando el arte popular, la cultura de masas, la "industria cultural", como la denomina el muy conservador Th. Adorno, aunque unos pocos comenzaron a ver en ella un instrumento de liberación de los desvalidos, un medio de expresión de los marginados, como el máximo optimista W. Benjamin, aunque, eso sí, contando con el barullo característico de todo lo popular, donde los sacamuelas y los trileros se disfrazan de poeta lírico o de inspirado sinfonista sin que el éxito comercial permita discriminar entre tahúres y ángeles.
Cuando J. L. Pardo estudia la célebre portada de Sgt. Pepper's se introduce en el bullicio de la cultura de masas. En ese zoco, figurado en la portada del disco, se entrecruzan los personajes más contradictorios en despreocupada bacanal de cuerpos y mentes. Las parejas artísticas son escandalosas. Stockhausen con Mae West, Einstein con Marilyn, y Picasso con una pin-up de las que Vargas pintaba para la revista Squire y que los soldados de la guerra de Corea pegaban en sus petates. Esta nivelación, sin embargo, tiene un precedente augusto: el sonido de una trompa venatoria que avisaba de la inminente llegada de una manada de caballos al galope. Cuando Nietzsche vendió sus acciones de Wagner y compró valores baratísimos como Las bodas de Luis Alonso, La Gran Vía y Carmen la de Bizet, estaba apostando por una riqueza nueva que más tarde produciría mercancías como West Side Story, Michael Jackson, García Márquez o la trilogía de El Padrino de Coppola.
Para Nietzsche la cultura de masas no era el equivalente, sino la verdad de la cultura divina. Lo superficial adquiría rango de fondo firme y el fondo firme se transparentaba en las aguas del río masivo.
Pardo pone fecha a la cristalización de la inversión platónica cuando el 24 de enero de 1962 Brian Epstein elevó a los Beatles de The Cavern, su tugurio originario, al mundo solar, en un ascenso semejante al de la mercancía desde los Pasajes hasta los actuales malls. El arte de masas, bastardo representante de la soberanía popular, le había cortado la cabeza al elevado arte nacional de la identidad (página 89) y se había hecho con el poder.
El desarrollo de esta revolución que hizo espectáculo de la siempre precaria soberanía del pueblo (en vuelo libre sobre el doctrinarismo de sus representantes oficiales) ocupa 500 páginas que incluyen imprescindibles capítulos sobre la última camada de la cultura divina, ahora ya oculta bajo los harapos del pueblo. Antiguos arzobispos y marqueses se visten las sayas y calzan las abarcas del populus. En los años sesenta, Bataille, Foucault y Deleuze, así como algo más tarde la recepción americana de Derrida, trataron de salvar la aristocracia cultural disfrazándola de loco, afásico, insensato, asesino serial o sádico sexual. Como si el antiguo escenario principesco pudiera subsistir al sacrificio del significado convertido en un balbuceo, una catarata de significantes libres, renovación del Trauerspiel benjaminiano. La tentativa era desesperada y noble, pero estaba condenada a la nebulosa de lo transitorio y la tesis doctoral.
¿Deplorable? La fenomenal revolución que ha intercambiado el original por el simulacro no puede remediarse mediante la nostalgia melancólica de un regreso a la cultura divina, entre otras razones porque ese resto melancólico hoy vive subvencionado por la administración. La cultura de la aristocracia ilustrada es ya, a su vez, otro simulacro financiado por todas las instituciones del poder. Convertida en un ornamento del Estado, la "alta cultura" enfrenta su agitada ancilaridad burocrática con el coloso de la cultura de masas, el cual, distraído por innumerables demandas, se olvida de destruirla.
Tarde o temprano la vieja cultura principesca reconocerá que tiene su verdad fuera de sí y del mismo modo que Mozart, Beethoven, Stravinsky, Berg y Bela Bartók aún se sujetaban al cordón umbilical de la cultura popular con los bailes de criadas y soldados, las canciones de taberna y cabaret, las novelas del corazón y de princesas, así también los supervivientes de la alta cultura se vestirán de majos y pasarán a codearse con rateros, carteristas y camellos para sobrevivir a su inexorable decadencia.
Pocas veces se han reunido tantas ideas y tanta inteligencia en tan reducido número de páginas. El lector se descubre a sí mismo volando en una especulación libre, mientras el texto de Pardo continúa por abajo con su regular y fascinante cadencia rítmica. Sin duda he traicionado sus ideas, pero tras una segunda lectura confío aterrizar sobre esos compases finales en los que el piano, el contrabajo y la percusión alargan las notas con los ojos cerrados y un cabeceo de placer, buscando remanso para el pájaro loco.
Artículo publicado en: El País, 10 de diciembre de 2007.


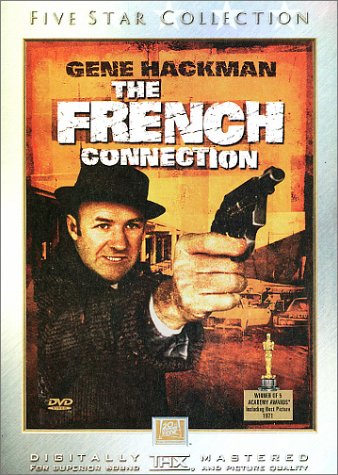 Me gustaría aclararles que no he visto absolutamente nada, que sólo me ha llamado la atención su comportamiento sospechoso, aparte de que si quiere ser invisible tendrá que poner algo de su parte y no que yo sea ciega. Pero decido que he de hacer como que voy pensando en mis cosas, que voy abstraída. Todo es muy raro y amenazante, me recuerda la película French-Connection en que el policía Gene Hackman persigue al traficante Fernando Rey (en una actuación que recuerdo memorable) por el metro de Nueva York, con la diferencia de que en la película los movimientos son sutiles, de ballet, y nada más que el espectador se da cuenta de lo que ocurre, no los pasajeros.
Me gustaría aclararles que no he visto absolutamente nada, que sólo me ha llamado la atención su comportamiento sospechoso, aparte de que si quiere ser invisible tendrá que poner algo de su parte y no que yo sea ciega. Pero decido que he de hacer como que voy pensando en mis cosas, que voy abstraída. Todo es muy raro y amenazante, me recuerda la película French-Connection en que el policía Gene Hackman persigue al traficante Fernando Rey (en una actuación que recuerdo memorable) por el metro de Nueva York, con la diferencia de que en la película los movimientos son sutiles, de ballet, y nada más que el espectador se da cuenta de lo que ocurre, no los pasajeros.
 Azucena Villaflor fue una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Dicen que era "una líder natural". Ella fue una de las catorce originales, que el 30 de abril de 1977 dieron la primera de tantas vueltas alrededor de la Pirámide en reclamo por las vidas de sus hijos.
Azucena Villaflor fue una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Dicen que era "una líder natural". Ella fue una de las catorce originales, que el 30 de abril de 1977 dieron la primera de tantas vueltas alrededor de la Pirámide en reclamo por las vidas de sus hijos. 
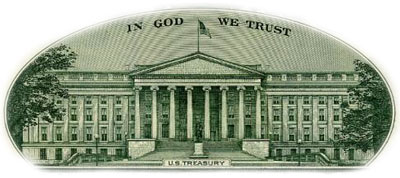

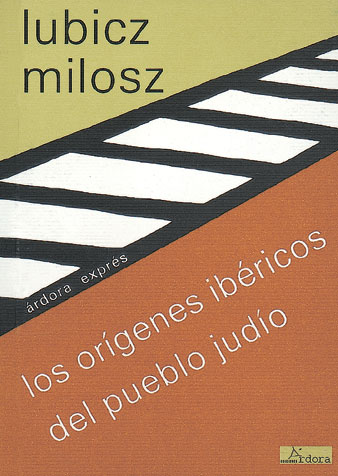 Se habla de muchas cosas, de escritores, literatura, aforismos, asnos y otras afinidades del sabio socarrón de Mallorca. No disimula, no tiene porqué, su poco cariño a los nacionalismos. Lector atento y prologuista de un curioso libro de un investigador polaco, católico y heterodoxo, llamado O.V. de Milozs, que escribió un, al parecer, muy documentado ensayo: "Los orígenes ibéricos del pueblo judío". Un libro que desmonta algunos de los mitos de nuestros nacionalismos históricos.
Se habla de muchas cosas, de escritores, literatura, aforismos, asnos y otras afinidades del sabio socarrón de Mallorca. No disimula, no tiene porqué, su poco cariño a los nacionalismos. Lector atento y prologuista de un curioso libro de un investigador polaco, católico y heterodoxo, llamado O.V. de Milozs, que escribió un, al parecer, muy documentado ensayo: "Los orígenes ibéricos del pueblo judío". Un libro que desmonta algunos de los mitos de nuestros nacionalismos históricos. Somos más unos (no hunos) de lo que parece. El problema de las dos Españas es problema de historicistas. Si está tan vivo en Vasconia y Cataluña, debe ser por la importancia que a la historia le dan basconulios y catalanes. Jamás me atuve a lo que tenía visos de verdad inapelable"
Somos más unos (no hunos) de lo que parece. El problema de las dos Españas es problema de historicistas. Si está tan vivo en Vasconia y Cataluña, debe ser por la importancia que a la historia le dan basconulios y catalanes. Jamás me atuve a lo que tenía visos de verdad inapelable" 

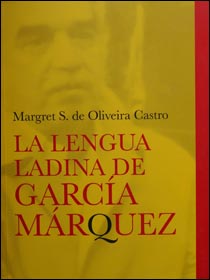 De nada sirven estas definiciones al leer en la novela El otoño del patriarca «... habían llegados unos forasteros que parloteaban en lengua ladina pues no decían el mar sino la mar y llamaban papagayos a los guacamayas, almadias a los cayucos y azagayas a los arpones...». En esta frase de Gabriel García Márquez la «lengua ladina» es el «idioma castellano antiguo» nota Margret de Oliveira Castro que sacó algo como mil seiscientas palabras de la obra del novelista colombiano para componer un libro delicioso, uno de los mejores sobre la obra del premio Nobel de literatura: la lengua ladina de García Márquez (Editorial Panamericana en Bogotá). Se publicó en el primer semestre de 2007, lo compré de manera casual en un aeropuerto mexicano y fue como un sol del trópico en mi viaje de vuelta a Europa.
De nada sirven estas definiciones al leer en la novela El otoño del patriarca «... habían llegados unos forasteros que parloteaban en lengua ladina pues no decían el mar sino la mar y llamaban papagayos a los guacamayas, almadias a los cayucos y azagayas a los arpones...». En esta frase de Gabriel García Márquez la «lengua ladina» es el «idioma castellano antiguo» nota Margret de Oliveira Castro que sacó algo como mil seiscientas palabras de la obra del novelista colombiano para componer un libro delicioso, uno de los mejores sobre la obra del premio Nobel de literatura: la lengua ladina de García Márquez (Editorial Panamericana en Bogotá). Se publicó en el primer semestre de 2007, lo compré de manera casual en un aeropuerto mexicano y fue como un sol del trópico en mi viaje de vuelta a Europa.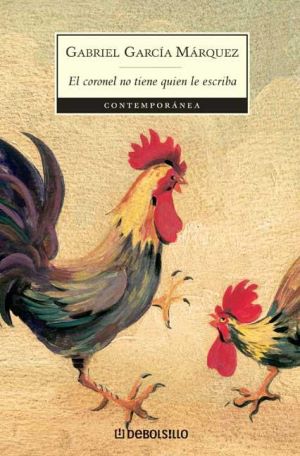 Cada definición viene con una frase extraída de la obra del autor. Se nota así, una voluntad, una dinámica, un amor a las palabras que define una ambición clave en la obra del escritor. Al pasar del estatuto de novelista colombiano radicado en México a su posición de patriarca y referencia literaria del idioma español, Gabo se mantuvo en un combate para conquistar a las palabras. Con su imposible y maravillosa recopilación, Oliveira Castro, intérprete formada en la famosa escuela de la Universidad de Ginebra, escribió -en mi opinión- uno de los mejores libros sobre Gabo y su universo. Entender en El coronel no tiene quien le escriba por qué un oficial mantiene su gallo a pesar de no tener la plata de su jubilación es una manera de acercarse a una obra. Otra manera, tan válida, es entender palabras y expresiones como gallera, gallinazo, gastar pólvora en gallinazo, oler a gallinazo, gallinazo rey, mamar gallo y mamadores de gallo.
Cada definición viene con una frase extraída de la obra del autor. Se nota así, una voluntad, una dinámica, un amor a las palabras que define una ambición clave en la obra del escritor. Al pasar del estatuto de novelista colombiano radicado en México a su posición de patriarca y referencia literaria del idioma español, Gabo se mantuvo en un combate para conquistar a las palabras. Con su imposible y maravillosa recopilación, Oliveira Castro, intérprete formada en la famosa escuela de la Universidad de Ginebra, escribió -en mi opinión- uno de los mejores libros sobre Gabo y su universo. Entender en El coronel no tiene quien le escriba por qué un oficial mantiene su gallo a pesar de no tener la plata de su jubilación es una manera de acercarse a una obra. Otra manera, tan válida, es entender palabras y expresiones como gallera, gallinazo, gastar pólvora en gallinazo, oler a gallinazo, gallinazo rey, mamar gallo y mamadores de gallo.
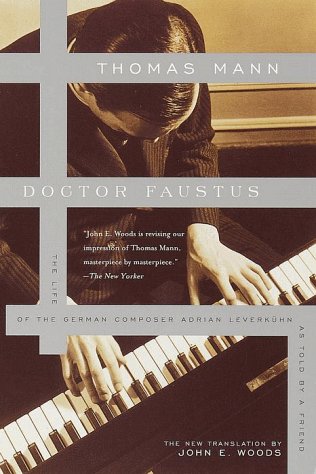 En cambio el arte por un lado multiplica la vida, y por otro lado no deja de ser un cierto enfrentamiento con la vida. De ahí que desde siempre se haya planteado el repetido dilema entre arte y vida, si te puedes dedicar plenamente al arte y a la vida al mismo tiempo, si puedes encontrar o no elementos de conciliación. Yo creo que el artista que se ensimisma, que se encierra forzosa y absolutamente en su obra, hace un pacto de no-vida, hace un pacto de renuncia a la vida. Por eso no es nada gratuito el héroe literario que se inventa Thomas Mann en Doctor Faustus, el compositor Adrien Leverkühn, quien, en un momento determinado, frustrado porque no puede componer obras musicales de creatividad nueva, pacta con el diablo a costa de su propia vida. Es decir, se le concede la fecundidad musical a cambio de renunciar a la vida. En esa figura Thomas Mann, además de que era un tema que le obsesionaba mucho, no deja de recoger una tradición que casi te diría que se entrevé en el poema de Gilgamesh, y que se entrevé ya en la literatura antigua. No sé si se puede ser Homero y Ulises al mismo tiempo.
En cambio el arte por un lado multiplica la vida, y por otro lado no deja de ser un cierto enfrentamiento con la vida. De ahí que desde siempre se haya planteado el repetido dilema entre arte y vida, si te puedes dedicar plenamente al arte y a la vida al mismo tiempo, si puedes encontrar o no elementos de conciliación. Yo creo que el artista que se ensimisma, que se encierra forzosa y absolutamente en su obra, hace un pacto de no-vida, hace un pacto de renuncia a la vida. Por eso no es nada gratuito el héroe literario que se inventa Thomas Mann en Doctor Faustus, el compositor Adrien Leverkühn, quien, en un momento determinado, frustrado porque no puede componer obras musicales de creatividad nueva, pacta con el diablo a costa de su propia vida. Es decir, se le concede la fecundidad musical a cambio de renunciar a la vida. En esa figura Thomas Mann, además de que era un tema que le obsesionaba mucho, no deja de recoger una tradición que casi te diría que se entrevé en el poema de Gilgamesh, y que se entrevé ya en la literatura antigua. No sé si se puede ser Homero y Ulises al mismo tiempo. 
