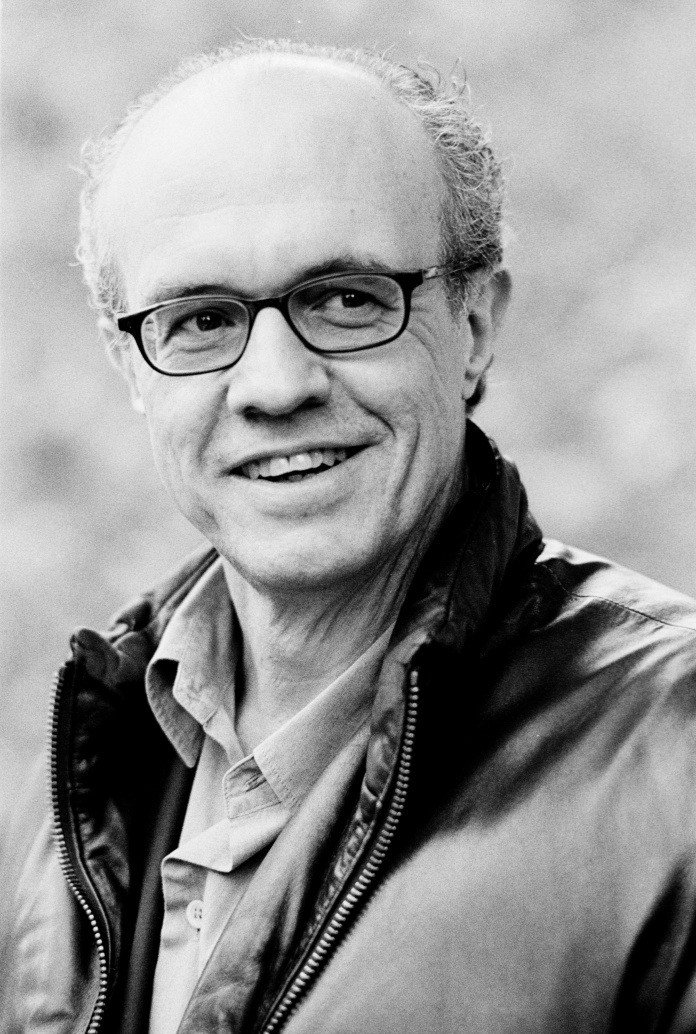Decía Einstein que dos elementos le parecían de condición infinita: uno era el universo, el otro la estupidez humana. Y añadía que, por momentos, sólo llegaba a tener dudas sobre la primera aserción.
El éxito de estas supuesta declaración, que ha pervivido durante tantos años como verdad o como leyenda, debe atribuirse al regocijo que los lectores experimentan cuando ven descalificar al prójimo o los prójimos, a un ser humano concreto o a la Humanidad en general. En el grupo de estúpidos el lector de esa frase no se incluye o se introduce cariñosamente puesto que precisamente su posición de lector-descubridor de la sentencia lo distingue de la muchedumbre. Si Eisntein no podrá incluirse en la grey estúpida al llamarla estúpida (y avalándolo un premio Nobel), ni el lector que asume irónicamente la idea puede sentirse señalado. El lector siempre se ve del lado de aquel autor a quien sigue leyendo interesadamente.
Este interés le protege por sí sólo y establece de hecho una privilegiada complicidad que lo eleva sobre todos aquellos que no participan en el secreto del libro. El lector crece y se ve armado. El libro inteligente enaltece la cualidad de su interlocutor y desde su silencio procura una nueva voz al lector que se integra argumentalmente en la mordacidad de la proclama einsteniana. Autor y lector se suman como una potencia clandestinidad favorece la intimidad de la lectura. Se trata efectivamente de una fantasía más pero pocos medios consiguen proporcionar este acicate al espíritu. De ahí que se diga, exagerando que el libro nos espabila, nos salva, nos hace libres, nos potencia, nos bendice. Viejas leyendas que tuvieron su porción de verdad.


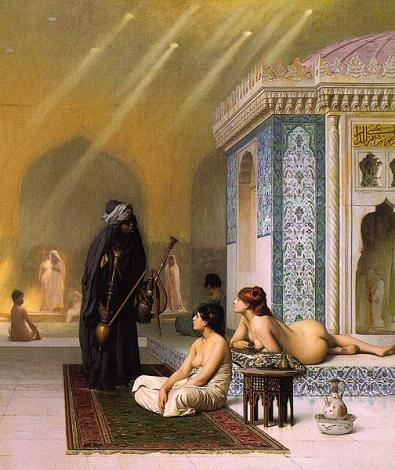


 Ya fuese hablando de cine o de literatura, Faretta rompía los moldes del trabajo crítico: lejos de conformarse con las convenciones del métier, introducía ideas o nociones insólitas, que el lector por supuesto no había imaginado encontrar pero que, una vez desplegadas, completaban de manera epifánica el edificio de su argumento. Si me obligasen a decir quiénes encarnan para mí el modelo del ensayista o del crítico, elegiría al Greil Marcus de Lipstick Traces y Mistery Train (otro que es una máquina de generar asociaciones tan inesperadas como enriquecedoras) y por supuesto, a Faretta.
Ya fuese hablando de cine o de literatura, Faretta rompía los moldes del trabajo crítico: lejos de conformarse con las convenciones del métier, introducía ideas o nociones insólitas, que el lector por supuesto no había imaginado encontrar pero que, una vez desplegadas, completaban de manera epifánica el edificio de su argumento. Si me obligasen a decir quiénes encarnan para mí el modelo del ensayista o del crítico, elegiría al Greil Marcus de Lipstick Traces y Mistery Train (otro que es una máquina de generar asociaciones tan inesperadas como enriquecedoras) y por supuesto, a Faretta.




 Mike Huckabee, candidato perdedor en las primarias republicanas, era el preferido de DeMeo. Fue gobernador del estado de Arkansas, es ministro de la Iglesia Bautista sureña y cree abiertamente que la Biblia debe tomarse al pie de la letra, incluyendo sus pronunciamientos sobre la creación, la historia y la ciencia.
Mike Huckabee, candidato perdedor en las primarias republicanas, era el preferido de DeMeo. Fue gobernador del estado de Arkansas, es ministro de la Iglesia Bautista sureña y cree abiertamente que la Biblia debe tomarse al pie de la letra, incluyendo sus pronunciamientos sobre la creación, la historia y la ciencia.