Prólogo a La ciencia no respeta nada, de Alphonse Allais.
La Fuga Ediciones, Barcelona, 1918.
Quizá una aproximación certera a la biografía de Charles-Alphonse Allais (1854-1905) debiera empezar diciendo que Allais fue un normando enterrado en el cementerio parisino de Saint-Ouen cuya tumba fue hecha trizas durante un rutinario bombardeo de la RAF, a finales de la segunda guerra mundial, en 1944. Un hombre hecho para la ciencia a quien su pasión irrefrenable por el absurdo condujo al terreno del humor, a la escritura de textos breves que prefiguraron movimientos fundamentales en la historia de la literatura y, en general, de todas las artes. Un joven a quien su padre farmacéutico echa de casa al descubrir que elabora y vende falsos medicamentos, y que, huido a París, participa en la creación de varias sociedades literarias de ingeniosa filosofía y sorprendentes rótulos: Los Hidrópatas, por su aversión al agua, Los Fumistas, por su condición burlona, y Los Hirsutos, broncos e inconformistas.
Inteligente, algo misógino, de aspecto bonachón, publicó, durante un cuarto de siglo, un sinnúmero de historias y artículos de actualidad, todos ellos cuajados de un humor punzante que roza a veces el humor negro. Lo moderno, los avances científicos, la religión, los pobres, el ejercicio de la medicina, el ejercicio de la abogacía, el patriotismo, los movimientos obreros, los nuevos ricos, los negros, lo exótico, la tacañería empresarial, el chovinismo, el higienismo, el consumo de alcohol, el reciclaje, los vegetarianos, los animalistas, todos son tratados con gran desparpajo y suculenta ironía. A veces, por ejemplo en “Una nueva iluminación” y “Una industria interesante”, nos parece estar ante los bizarros Inventos del TBO, del Profesor Franz de Copenhague. Otras veces, como en “La pipa olvidada” y “La agonía del papel”, despliega su dimensión precursora, casi visionaria, en una sátira inversa del abuso de nuestros teléfonos móviles y en la crítica del consumo desaforado de papel como uno de las principales causas de la deforestación.
La presente antología, titulada como el primero de los relatos recogidos, La ciencia no respeta nada, es una ecléctica nómina de sus temas favoritos. Temas, a los que el orden de aparición con que son mostrados incrementa aún más el carácter adictivo que tiene su lectura; los cuentos de Alphonse Allais enganchan por sí mismos y, aún más, cuando se benefician de una planificación rigurosa y sabia.
Pero el lugar que ocupa Allais en la historia de la literaura no es sólo el de los humoristas, Allais encaja a la perfección en el lugar de las vanguardias; su manejo del absurdo iluminó a dadaístas y surrealistas hasta el punto de ser considerado por muchos de ellos como su gran padre nutricio. Jarry y Roussel, Breton y Duchamp, aprecian en Allais muchos de los recursos que ellos desarrollan: el retruécano, el calambur, la interpelación al lector, los mecanismos destinados a derribar las convenciones burguesas, convenciones que Allais ridiculiza, a veces mediante un discurso fingidamente serio, siempre partiendo de unos postulados disparatados pero por los que camina con una lógica aplastante. Quizá su aspecto apacible, dulce casi siempre, cobija intenciones perversas, su humor es más cruel de lo que pueda parecer en una lectura precipitada.
Además, en Alphonse Allais destacan, junto a su vertiente más conocida como escritor, otras dos vertientes, la pictórica y la musical. En 1883, en el Salon des Arts Incoherents, presenta un cuadro titulado “Recolte de la tomate par des cardinaux apopletiques au bord de la Mer Rouge (Effect d’aurore boréal)» [Recolección del tomate por cardenales apopléjicos a orillas del Mar Rojo (Efecto de aurora boreal)] que, como no podía ser de otra manera, no es más que una monocromía en rojo, un experimento que repite hasta seis veces más: el color negro de “Combat de negres dans une cave pendant la nuit” [Combate de negros en una cueva durante la noche)], el blanco de “Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige” [Primera comunión de niñas cloróticas bajo la nieve], el azul de “Stupeur de jeunes recrues apercevant pour la première fois ton azur, oh Méditerranée!” [Estupor de jóvenes reclutas percibiendo por primera vez tu azul, ¡oh Mediterráneo!], el verde de “Des souteneurs, encore dans la force de l’age et le ventre dans l’herbe, boivent de l’absinthe” [Proxenetas aún en la plenitud de la vida y el vientre sobre la hierba, beben absenta], el amarillo de “Manipulation de l’ocre par cocus ictériques” [Manipulación del ocre a cargo de cornudos ictéricos] y el gris de “Ronde de pochards dans le brouillard” [Ronda de beodos entre la niebla]. Precursor de los “cuadrados” de Malévich, de “Cuadrado negro” (1915) y “Cuadrado blanco sobre fondo blanco” (1918), puntos álgidos en la memoria de la Abstracción, Allais no disfrutó de la consideración que sí obtuvo el pintor ruso; Allais reinventó la literatura y las artes plásticas pero no obtuvo el reconocimiento debido, quizá, y de esto hablaremos ahora, por el tono gracioso, divertido, que otorgaba a todas sus manifestaciones.
También, Alphonse Allais es el autor de la Marcha fúnebre compuesta para los funerales de un gran hombre sordo, primera pieza minimalista de la historia de la música, que prefigura ventajosamente a Erwin Schulhoff y a John Cage. Un pentagrama en blanco, virgen, es el soporte de la epifanía perfecta del silencio. Pero su obra musical no ha trascendido, Alphonse Allais era humorista; Cage y Schulhoff, que alcanzaron la fama, eran músicos, iban en serio. ¿Es el humor la barrera infranqueable que imposibilita el acceso a la categoría de genio?
Como diría Jorge Luis Borges el humor sólo tiene sentido en su modalidad oral: el chiste. En la literatura escrita el humorismo que impregne cualquier obra la precipita en el abismo de la vulgaridad y el olvido. Así son, o mejor, así están las cosas, la comicidad está reñida con el rigor, con la calidad y, no digamos, con la excelencia. Cuentan que un destacado prenovísimo barcelonés fue entrevistado por un joven canario que años después se convertiría en un destacado postnovísimo y este, después de pasar revista a la producción del primero, soltó, de improviso, la pregunta que este más temía: ¿cómo es posible que usted utilice el humor a la hora de construir un texto, cómo es posible que escritos que aparecen en su último libro como pertenecientes al género poético tengan ese tono irónico? No sabemos qué pasó después, pero ya en 1971, queda muy claro, el humor no estaba bien visto entre los adalides de la ortodoxia literaria. Tal como pontifica el propio Alphonse Allais en el relato “El hijo de la bala”, ‘nada me entristece más que no se me tome en serio’.
Resumiendo diremos que a los ironistas como Alphonse Allais les resulta insoportable la realidad, necesitan deformarla. Los ironistas no soportan a la generalidad de los individuos, los que a lo largo de sus vidas son incapaces de crear una historia nueva, un párrafo, siquiera una frase de su propia cosecha, los que, como mucho, repiten lo que otros han creado, en una estrategia repetitiva que consideran el colmo de la genialidad; esa masa que, en la actualidad, utiliza eslóganes publicitarios, expresiones formuladas en la radio y televisión, en las conversaciones de los bares.
Así, hoy, el perfecto ironista rechaza pronunciar cualquier frase que ya haya sido pronunciada y ante la dificultad creciente de ser original, dado el creciente número de individuos que nos rodean por culpa de la explosión demográfica, recurre a gritos, mugidos y alaridos, a la hora de expresarse. Allais recurre a su inmenso ingenio para desmantelar lo convencional, lo ramplón, lo trillado; se ensaña con los simples, con los memos. Alphonse Allais combina realidad y ficción, crueldad y humor. Y, para cerrar el círculo, se burla de sí mismo.





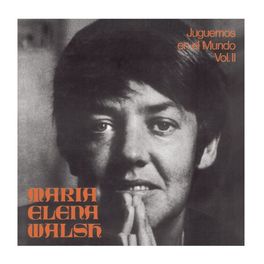

 'Cosmogonía', grabado de Núria Melero[/caption]
'Cosmogonía', grabado de Núria Melero[/caption]


