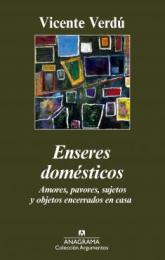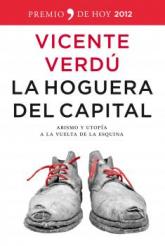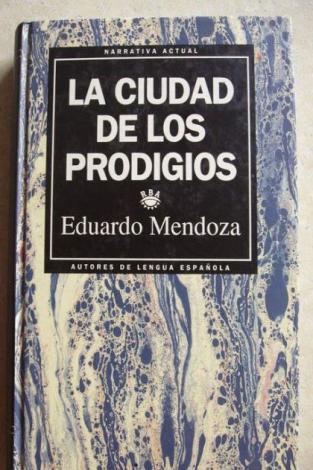 La hecatombe despierta los sentidos, la catástrofe atrae. En la magnífica novela de Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios, aparece un personaje llamado Micaela Castro cuya mayor virtud radica en pronosticar siempre un porvenir traspasado de desdichas. "Nadie sabía cómo le venían a la imaginación tantos horrores, ni por qué. Habrá inundaciones, epidemias, guerras, faltará el pan, decía sin ton ni son. Su clientela, a la que recibía en la propia pensión, en su habitación... salían de sus consultas cariacontecidos. Al cabo de poco, volvían, sin embargo, a recibir otra dosis de pesimismo y desesperanza."
La hecatombe despierta los sentidos, la catástrofe atrae. En la magnífica novela de Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios, aparece un personaje llamado Micaela Castro cuya mayor virtud radica en pronosticar siempre un porvenir traspasado de desdichas. "Nadie sabía cómo le venían a la imaginación tantos horrores, ni por qué. Habrá inundaciones, epidemias, guerras, faltará el pan, decía sin ton ni son. Su clientela, a la que recibía en la propia pensión, en su habitación... salían de sus consultas cariacontecidos. Al cabo de poco, volvían, sin embargo, a recibir otra dosis de pesimismo y desesperanza."
¿Por qué lo hacían?: "Aquellas revelaciones agoreras -escribe Mendoza- daban cierta grandeza a su existencia monótona, quizá por eso acudían. Quizá también porque la inminencia de una tragedia hacía más llevadero el presente misérrimo en que vivían". "De todas formas -concluye- luego no pasaba nunca nada de lo anunciado o pasaba otra cosa igualmente mal, pero distinta."
Predecir el mal tiene la ventaja de poder acertar dentro de una probabilidad mucho más elevada. La vida no es buena y mala a partes iguales sino que siempre tiende a lo peor, tarde o temprano. Disponerse para la adversidad es una sabia disposición vital: de este modo se prepara el ánimo y, además, se adensa lo positivo de nuestra vida. Porque la adversidad a menudo se convierte en el acontecimiento que otorga significado o valor a la existencia. El mal abunda en la sagrada idea del valle de lágrimas y, por añadidura, da la razón a cada uno de los seres humanos que poseen, muy justificadamente, una mala idea sobre el resultado de la existencia.
Esta empresa existencial siempre acaba mal y, por lo tanto, ¿cómo no esperar que ese fin no se filtre sobre la integridad del argumento y convierta la novela de nuestra biografía en una narración pesimista?
El pesimismo sienta mal al cardias pero entregado en dosis concentradas y llamativas, como son las grandes profecías, aumentan las ansias generales de vivir puesto que la vida no consiste sino en un vaivén de contraste con la muerte, aumentan las ganas de vivir y producen, en consecuencia, vida desde su antagónica fuente. Esta paradoja se llena pues de razón y explica la causa del morboso gusto por la destrucción que en su manifestación tremenda alude con fuerza a lo preexistente y enfatiza la consideración de lo perdido o arrasado.
Con las debidas variaciones, el momento actual de crisis económica potencia los éxitos de instituciones y personalidades al tipo de la Micaela Castro. Se presenta como insulso o anodino el especialista que responde a la consulta del periodista augurando escasas consecuencias negativas a partir de la ya declarada recesión norteamericana y, por el contrario, gana presencia y brillo, altura y temperatura, quien predice un inmediato futuro de calamidades sin cuento. A la caída de las bolsas debe seguir la noticia de un derrumbe de otras bolsas, al fracaso del mercado financiero ha de suceder el desplome de la producción. Sería quizás mejor no haber ingresado en esta tesitura pero el espectáculo posee unas leyes internas tan poderosas que no siendo grandioso provoca tristeza y honda decepción. El mundo se declararía gris y mediocre, la existencia dejaría de hallar sentido en la continuación de la normalidad y la normalidad ahoga en la reiteración de su horizonte sin amago de explosión.


 Esta época se ha hecho muy pesada e incluso insoportable en sus recomendaciones sobre el ejercicio físico pero es de lo mejor que ha procurado a la sociedad. Otras obsesiones contemporáneas referidas a la naturaleza, los animales, los bosques o el aire puro, parecen del mismo tenor pero son incomparablemente más culpabilizadoras y aburridas.
Esta época se ha hecho muy pesada e incluso insoportable en sus recomendaciones sobre el ejercicio físico pero es de lo mejor que ha procurado a la sociedad. Otras obsesiones contemporáneas referidas a la naturaleza, los animales, los bosques o el aire puro, parecen del mismo tenor pero son incomparablemente más culpabilizadoras y aburridas.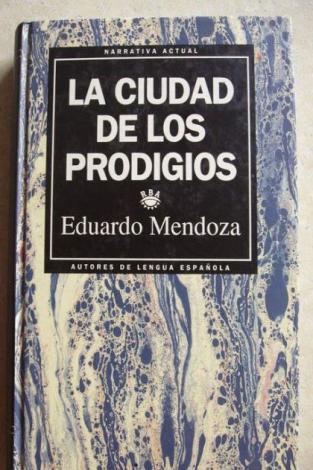 La hecatombe despierta los sentidos, la catástrofe atrae. En la magnífica novela de Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios, aparece un personaje llamado Micaela Castro cuya mayor virtud radica en pronosticar siempre un porvenir traspasado de desdichas. "Nadie sabía cómo le venían a la imaginación tantos horrores, ni por qué. Habrá inundaciones, epidemias, guerras, faltará el pan, decía sin ton ni son. Su clientela, a la que recibía en la propia pensión, en su habitación... salían de sus consultas cariacontecidos. Al cabo de poco, volvían, sin embargo, a recibir otra dosis de pesimismo y desesperanza."
La hecatombe despierta los sentidos, la catástrofe atrae. En la magnífica novela de Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios, aparece un personaje llamado Micaela Castro cuya mayor virtud radica en pronosticar siempre un porvenir traspasado de desdichas. "Nadie sabía cómo le venían a la imaginación tantos horrores, ni por qué. Habrá inundaciones, epidemias, guerras, faltará el pan, decía sin ton ni son. Su clientela, a la que recibía en la propia pensión, en su habitación... salían de sus consultas cariacontecidos. Al cabo de poco, volvían, sin embargo, a recibir otra dosis de pesimismo y desesperanza."