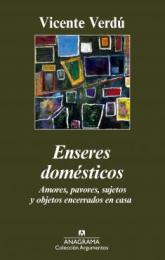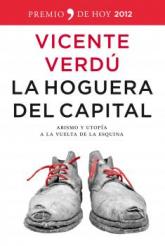La adhesión a un partido ha dejado de coincidir con el compromiso militante. Ahora todo es más laxo y vagoroso.
 Sin embargo, en nuestra España, la partición entre derechas e izquierdas se ha instalado como una idiosincrasia secular que acaso sólo encuentra correspondencia en los pares de marrajos y californianos en la Semana Santa de Cartagena o en las rivalidades Madrid/Barça de toda la eternidad. La dicotomía es, de una parte, hermosa y, de otra, pesadísima. Es hermosa en cuanto proporciona fácilmente una acalorada conversación, propicia la identidad más rápida y ayuda a creerse con alguna causa concreta. Pero es también una formidable tabarra cuando muestra la dificultad para escapar de ella.
Sin embargo, en nuestra España, la partición entre derechas e izquierdas se ha instalado como una idiosincrasia secular que acaso sólo encuentra correspondencia en los pares de marrajos y californianos en la Semana Santa de Cartagena o en las rivalidades Madrid/Barça de toda la eternidad. La dicotomía es, de una parte, hermosa y, de otra, pesadísima. Es hermosa en cuanto proporciona fácilmente una acalorada conversación, propicia la identidad más rápida y ayuda a creerse con alguna causa concreta. Pero es también una formidable tabarra cuando muestra la dificultad para escapar de ella.
Todos los debates políticos televisados tendrán un ganador y un perdedor inequívoco de acuerdo a esta adscripción idiosincrática. Así que el debate, a despecho de la expectación que convoca, no enseña nada nuevo puesto que de antemano la investidura del discurso se aprecia y escucha como un fuerte ropaje de piedra inseparable de la condición partidaria del candidato. No hay más que leer los titulares de los periódicos al día siguiente de la confrontación para constatar que unos por aquí y otros por allá se han ahorrado cualquier reflexión libre a propósito de la liza televisada. La crítica negativa existe pero se concentra abusivamente en el otro. De este modo no sólo el debate, donde no se intercambian argumentos sino agresiones, parece inútil, también carece de utilidad la lectura de los comentarios y hasta la existencia misma de sus soportes.
Esta sociedad española ha fraguado en derechas e izquierdas de toda la vida y a la manera de una maldición histórica que como a Lot ha convertido en materia estatuaria la inteligencia y a la emoción en un duopolio que se reparte entre lo mío y lo tuyo, lo blanco y lo negro, sin importar el tono, la pinta, la dicción o la posible idea (¿innovadora?) de una maciza facción.


 He leído que Céline, tras las tribulaciones carcelarias y el desprestigio ideológico, batalló los últimos diez años de su vida para recobrar su consideración pública como escritor excepcional.
He leído que Céline, tras las tribulaciones carcelarias y el desprestigio ideológico, batalló los últimos diez años de su vida para recobrar su consideración pública como escritor excepcional.