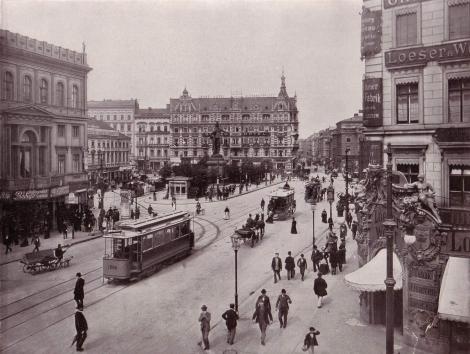Tiempo atrás muchos profesionales eran, además, buenos literatos. La más sonada es la carrera militar de Garcilaso, caso pasmoso, pero aún en el siglo XX hubo buenos poetas que practicaron la medicina (Gottfried Benn), narradores que ejercían de químicos (Primo Levi), o ingenieros novelistas (Benet). En todos ellos (y también en Garcilaso) la profesión permea las letras. Hay tabla de los elementos en Levi, cartografía noble en Benet, mesa forense en Benn.
Posiblemente la práctica mundana es excusable para el buen ejercicio de la literatura y por esta razón la mayor parte de los escritores modernos son funcionarios, profesores o empleados al modo de Kafka. El suyo es un conocimiento del mundo de componente seca, más de celulosa que de músculo. Busca uno narraciones de un leñador o de un ovejero trashumante. Caprichos de la última edad.
Así que me ha ilusionado ver en librería dos piezas de sendos hombres de ley. Juez el uno, fiscal el otro. El primero, Miguel Ángel del Arco Torres, es hoy juez en Granada, pero en este primer volumen de recuerdos, titulado La Audiencia va de caza, cuenta su experiencia bajo el franquismo y la primera transición en un pueblo andaluz. Es tan deprimente como cabe exigir, y además de la prosa austera, severa, de quien ha manejado toda la vida una jerga granítica, vive uno la terrible abyección de aquel mundo jurídico poblado por mercenarios y sádicos. No todos: nuestro juez se enfrentó al Tribunal Supremo cuando éste quería distraer la estafa de los ERE andaluces, no los de ahora, sino los de entonces, que el caciquismo andaluz tiene ya muchos años. Meterse en ese mundo sórdido, de una tóxica deshonestidad, se soporta gracias al gran corazón del escritor y a su probidad, porque no se dejó vencer por el ambiente putrefacto de jueces y abogados franquistas o simplemente malévolos, ni por sus promesas de ascenso.
En contraste completo, Una habitación en Europa, de Avelino Fierro, recoge la pasión literaria de un fiscal de menores que seguramente se ve sometido a la misma atmósfera asfixiante del Poder Judicial español, en permanente y escandaloso tráfico. Sin embargo, quizás porque defender los derechos de los débiles y amparar a criaturas solitarias y errabundas produce mayor satisfacción que juzgar según las leyes españolas a los adultos, Avelino Fierro dibuja un mundo limpio, terso, prístino, a veces triste. Debe decirse en su descargo que es leonés y por lo tanto lo de la lengua literaria le viene de fábrica. El suyo es un libro para leer cada noche, echando la mano hacia la mesita y diciéndose, "a ver qué alegría me da hoy el señor fiscal". Una excursión por los montes leoneses bien regados en primavera, un poema de Milosz, una visita a Cracovia. Algo de la sutil mirada infantil se le ha quedado en los ojos a este escritor y fiscal. También dibujante. Las viñetas que ha incluido delatan al observador riguroso. Buen dato para un fiscal.
Artículo publicado en El País.