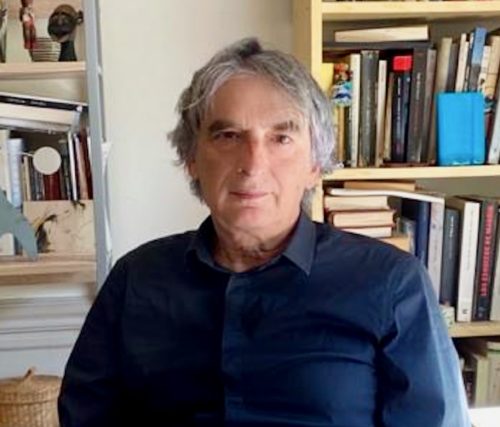Miénteme, pero no me engañes
Apolillado James Bond y autodestruido su arquetipo en No Time to Die, el primer engaño que plantean los herederos de las coreografías de acción es al espectador: ritmo frenético (filmes y videojuegos aceleran hasta el vértigo el número de fotogramas por segundo), desprecio por la realidad de los países árabes, asiáticos, latinoamericanos o africanos que sirven de telón de fondo y absurdos giros de guion para lograr un gaseoso efecto sorpresa. «Miénteme, pero no me engañes», se suele decir en los negocios o en las relaciones de pareja. «La ficción, aun la más fantástica, es una mentira que dice la verdad», diría un escritor. Nabokov demostró el arte (no fraudulento) del engaño literario en Otchayanie (Desesperación), cuyo protagonista planea asesinar a su doble para hacerse con su dinero e identidad, cuando sólo al final se desvela que la semejanza de rasgos era delirio de su mente perturbada. Haneke denunció los trucos engañosos del cine de testosterona (tipo Jack Ryan) en Funny Games: un secuestrador, al descubrir la muerte de su compañero, coge un mando a distancia y rebobina la cinta para retroceder en el tiempo y, conocedor de lo que va a suceder, quitar el rifle a la secuestrada y evitar que dispare.
En un filme tan trivial como Mission: Impossible (1996) de Brian de Palma, el agente Jim Phelps (Jon Voight), próxima su jubilación, acusa al jefe de un sección secreta de la CIA de haber asesinado a su equipo. «¿Por qué lo haría?», pregunta el joven Ethan Hunt (Tom Cruise). «Reflexiona. Era inevitable. Se acabó la Guerra Fría. Se acabaron los secretos que solo tú conoces. Se acabaron las misiones en las que tú eres el único juez. Un día te despiertas y el presidente dirige tu país sin tu permiso. ¡A la basura! ¡Hay que joderse! Te das cuenta de que estás acabado. Eres material no reciclable y te ves con un matrimonio de mierda y sesenta y dos mil dólares al año», responde Phelps. Eran aún recientes las detenciones de Aldrich Ames (CIA) y Robert Hanssen (FBI) como agentes dobles que trabajaban para Rusia.
La serie Homeland, con Carrie Mathison, su protagonista bipolar, y Nicholas Brody, no se sabe si héroe, psicópata o agente doble, reprodujo la neurosis y el estado de ansiedad creados por la amenaza yihadista, una guerra llamada del Terror contra un enemigo indetectable, capaz de burlar los filtros del contraespionaje, cuya burocracia fue desnudada en The Looming Tower, y que la CIA intentó compensar apadrinando Argo, de Ben Affleck. Pero la serie también refleja los trucos de los servicios secretos de varios países para obstaculizar la paz en Afganistán y el creciente antagonismo bélico con la Rusia de Putin (nunca disuelta la dinámica de la Guerra Fría), presente también en series previas a la invasión de Ucrania, tan distintas como The Blacklist, House of Cards, The West Wing o The Americans. Esta última recupera la psicosis macartista del enemigo interior mediante un matrimonio de espías rusos que pasan por ser nativos norteamericanos y sigue la fórmula ensayada con éxito por The Sopranos: asesinar a mansalva en los ratos libres que dejan los conflictos familiares con hijos adolescentes, aunque también esconde un mensaje patriótico a favor del modo de vida norteamericano. El yihadista nativo, sometido a un lavado de cerebro, será otro modelo tomado de The Manchurian Candidate (El mensajero del miedo), de John Frankenheimer.
Homeland entró de lleno en sus últimas temporadas en una de las novedades más inquietantes de la última filmografía, latente incluso en la saga de Star Wars: el miedo a la conversión de la democracia norteamericana en un régimen autoritario mediante una conspiración de miembros del aparato estatal (la privatización de la razón de Estado) en alianza con exitosos divulgadores de opinión populistas. El tema ha nutrido series como The Man in the High Castle o The Plot Against America. Una serie no de espionaje, la francesa Baron noir, inquietó con el retrato de un Zemmour presidente de Francia. Un episodio de Black Mirror mostraba cómo Waldo, un grotesco personaje de animación, podía ganar las elecciones frente a candidatos humanos, si obtenía el favor del electorado. La polaca Hejter (Hater) abundó en la manipulación de las redes sociales. La nórdica Furia siguió la trama de un atentado ultraderechista. Years and Years mantuvo el temor a una involución autoritaria y añadía la cuestión cibernética.
Tecnologías de control
El control mental del individuo y la sociedad de la vigilancia planteados por Zamiatin y Orwell o por la serie de culto de 1967, la psicodélica The Prisoner, de Patrick McGoohan, son otros de los grandes temas reflejados en la filmografía reciente. La existencia de Echelon no se divulgó hasta 1976. En 1998 el filme Enemy of the State, de Tony Scott, que parece la continuación de The Conversation, de Coppola, trataba del asesinato de un congresista que quería impedir la aprobación de una ley que diera a la NSA poderes ilimitados para vigilar a la población. Reynolds (Jon Voight), agente del servicio secreto, lo justifica ante Brill (Gene Hackman) diciendo que hay millones de chiflados dispuestos a disparar sus rifles, atentar con gas sarín o construir una bomba nuclear de bajo nivel, o hackers adolescentes que entran en los sistemas de instituciones estratégicas. «La privacidad ha muerto, la única privacidad que queda es la que está en el interior de tu cabeza. Pensarás que somos los enemigos de la democracia, cuando somos su última esperanza», dice Reynolds. Una serie que no es de espionaje, Silo, reúne al viejo Big Brother con el futuro distópico postcrisis climática, añadiendo otra inquietud contemporánea: el borrado de la memoria y que el prospecto publicitario de un parque natural sea censurado y su difusión, sancionada con la expulsión del cuerpo social y la muerte. Tenet, de Christopher Nolan, sigue la ola de ciencia-ficción con viajeros del futuro que viajan al pasado para impedir que sus antepasados culminen la destrucción del planeta.
En 2010 Shane Harris desveló en The Watchers: The Rise of America’s Surveillance State el programa de vigilancia masiva desarrollado por la NSA. Un año después, la serie Person of Interest, de Jonathan Nolan y J. J. Abrams, reproducía el recelo a programas como Echelon, Carnivore, Narus, Candiru o Pegasus y a que en un futuro el ser humano fuera gobernado por una implacable inteligencia artificial, temores tan presentes en Philip K. Dick y J. G. Ballard Léase Informe desde un planeta oscuro.
En Person of Interest, la Máquina, nacida para predecir el comportamiento de los individuos y prevenir delitos (variante, pues, de Minority Report), acaba sien.do objeto de deseo de oscuras fuerzas y agencias secretas que quieren imponer un orden dictatorial a partir de la hipervigilancia de la población. En los últimos capítulos, la Máquina, dotada de sensibilidad ética, entabla una batalla agónica con su doble maligno, Samaritano, fuera del control humano. El 10 de mayo de 2012 fue emitido un episodio en el que los protagonistas de la serie salvan a Henry Peck, un analista de la NSA que ha decidido desvelar el sistema espía y es perseguido por asesinos contratados por el Gobierno. Solo un año después, la ficción se hacía realidad y Edward Snowden desveló desde Hong Kong documentos de alto secreto y detalles de los programas Prism y Xkeyscore de la NSA, proceso filmado por Laura Poitras en el documental Citizenfour.
Privatización de ejércitos, agencias y cadena de satélites
El espionaje entraba en una nueva era. Una era en la que el ciudadano ha sido privado de privacidad; sus secretos, mercantilizados; su mente, bombardeada a diario por la desinformación y los mensajes subliminales creados a medida por la lógica de los algoritmos; su cuerpo, sometido a la exigencia del modelo de salud y belleza, al mismo tiempo que ve con temblor su invasión por diminutos virus, pavorosos enemigos interiores, o, en fin, la paradoja de la realidad inmersiva en un mundo virtual, análogo al capitalismo metafísico (derivados financieros, criptomonedas, NFT…), cuando el planeta avanza hacia la crisis climática y resurge la amenaza de una guerra nuclear. Un futuro apocalíptico, un no futuro, que aumenta la demanda de orden, patrioterismo, protección y seguridad y, por eso, las tentaciones posdemocráticas.
A más amenazas, más vigilancia y engaños para proteger el secreto. El contrato social por el que el ciudadano cede al Estado parte de sus libertades y derechos individuales a cambio de protección (una de las estrategias predemocráticas de las burocracias guerreras o mafiosas) queda pulverizado si los guardianes del Estado reproducen las mismas chapuzas vividas en su mundo laboral cotidiano. Las palabras mágicas para acallar las trabas legales o los problemas de conciencia son seguridad nacional. El dilema entre el sacrificio de unos pocos para garantizar la seguridad de muchos suele resolverse a favor del primer enunciado, aunque la idea de salvar a la familia siga siendo seminal en la filmografía norteamericana, mientras los ejércitos (Wagner), las agencias secretas o la hipervigilancia (Elon Musk) se privatizan.
El Nuevo Orden de Señales Electrónicas que cubre la red de comunicaciones universal, desde los satélites a las cámaras de los semáforos o de cualquier teléfono móvil, ha transformado por completo las películas de espías. En el mundo real, si el Big Brother desdibujó el icono gallardo de James Bond, tal vez el big data, el data mining y la Inteligencia Artificial han desplazado ya al Big Brother, acumulando billones de datos imposibles de imaginar o de conocer ni con el algoritmo más sofisticado. La datavigilancia se ha privatizado e innumerables compañías comercializan con altos beneficios los datos de sus usuarios al tiempo que, paradójicamente, les venden softwares para crear la ilusión de que así evitan las intromisiones en sus ordenadores o teléfonos móviles. En este nuevo Génesis también sufre en el cine de espías (no en los otros géneros, tipo Marvel) la figura icónica del malvado. Al imaginario del Deep State y los tecnoprogramas secretos se contraponen la Dark Web o la Deep Web, utilizadas por los conspiradores, que se sirven también de los mensajes de los videojuegos para transmitir sus consignas. Tras las imágenes de Abu Ghraib y las ejecuciones de narcos y yihadistas y como contraste a tanta inteligencia artificial, los filmes ofrecen imágenes de brutalismo gore en sus escenas de acción. Ya pocos mueren de un disparo limpio: los infiltrados capturados son sometidos a sádicas torturas con instrumentos espeluznantes, largas agonías y abundancia de sangre y sesos derramados.
La sombra de una duda
A pesar de todo, el cine de espías de corte clásico seguirá atrayendo público, como en la serie The Mole; Undercover in North Korea (El infiltrado), de Mads Brügger, o en el sofisticado engaño de Spy no tsuma (La mujer del espía), de Kurosawa o las sutiles estrategias inconfesables de The Diplomatic. La trama funciona porque está instalada en nuestro imaginario desde cuando tuvimos que desarrollar el engaño y la astucia para adquirir la cena o no servir de cena a depredadores más fuertes. Todos mentimos, todos engañamos y todos somos espías espiados. Nos perseguimos, nos apasiona descubrir secretos y vivimos con suspense la posibilidad de que se descubran los nuestros, incluso nos torturamos, tonteamos con vidas dobles y flirteamos con cruzar líneas éticas inconfesables. Seguimos temiendo como nuestros ancestros un fin del mundo apocalíptico o la picadura de la serpiente oculta entre la hierba y proyectamos en nuestros sueños o en nuestros libros y filmes relatos de angustia que se desvanecen con alivio al despertar de la pesadilla, cerrar el libro o salir del cine, aunque quede la sombra de una duda, diría Hitchcock, de que hay quienes suplantan las tareas informativas y analíticas, propias de los servicios secretos, por las tareas estrictamente políticas que, en democracia, pertenecen a los representantes electos, aunque no todos ellos sean políticos fiables.
Desde que empecé a escribir este artículo para JotDown, mi portátil se está comportando de forma extraña: se calienta en exceso, aparecen páginas web en ruso y carpetas antiguas en el escritorio. En la bandeja de mi correo ha aumentado el número de e-mails sin sentido de empresas con las que trabajo y están llegando a mi cuenta de WhatsApp mensajes de personas que conozco con links que no me atrevo a clicar. En el edificio de enfrente ha desaparecido el cartel de «Se Alquila» que llevaba años colgado. Un Seat Arona de color blanco suele aparcar en la esquina opuesta al bar donde quedo con mis amigos. Parece que sus ocupantes esperan la salida de alumnos del colegio vecino, pero aún no he visto subirse en él a ningún niño. Ahora está sonando el timbre de la entrada. Una voz anuncia que viene a revisar la instalación del gas. Envío el artículo y apago el ordenador antes de abrir la puerta…