Delfín Agudelo: Pienso mucho en lo que implica el cambio de cuerpo, lo que es mirarte distinto en el espejo no por el paso del tiempo. Por esto quizás me impresionan las cicatrices: si me hago una en la cara, me acompañará el resto de mi vida. Hasta los 29 años me había acostumbrado a esa cara; ahora necesito acostumbrarme al nuevo elemento. ¿Qué implicaciones tiene la gente que no ve una cicatriz, sino otra cara, con otros atributos, deseos y sueños¿?
R.A.: La cicatriz depende de si es voluntaria o involuntaria, asumida o no asumida. Una cicatriz que acaba siendo asumida es un centro de personalidad, y aquí te recuerdo que muchas asociaciones del siglo XIX, sobre todo en Alemania, tenían como seña de identidad una cicatriz, que era el sello más o menos salvaje de la asociación. Si estás orgulloso de la herida que ha producido la cicatriz, es bella; si estás avergonzado, la verás como peligrosa. Pero claro, lo que decías antes: a veces he visto esta especie de monstruos públicos que pasean por los platós de las televisiones, que se van interviniendo de una manera completamente superflua la cara, añadiendo capas y capas de intervenciones. No sé si te has fijado pero una de las cosas evidentes en esos rostros es la mirada perdida, porque si algo no se ha podido operar todavía es la expresividad de la mirada. Se van cambiando zonas y zonas, superficies y superficies del cuerpo; pero la intensidad de la mirad no se cambia. Tengo la impresión de tremendas miradas perdidas. Gente que no sabía en qué cuerpo habita. Eso es muy interesante porque a nosotros se nos da una especie de habitación cuando nacemos, y esa habitación más o menos la vamos cultivando con nuestras tensiones y contradicciones, pero asumirnos en otro cuerpo es como cambiar de siglo o de época, es algo muy violento. Hacerlo de manera completamente innecesaria, y de manera que eres presentado como un monstruo en la parada de los monstruos en la feria de las vanidades: tiene que ser algo realmente chocante por no decir patético. Hay una película que ahora, aunque sea un clásico, seguro que es considerada muy incorrecta desde todos los puntos de vista, que es Freaks de Ted Browning, una película de la década de los treintas del siglo XX, con una estética muy impresionista. En ella se enseñaban monstruos de ferias, que son los mismo que salen mucho en las obras de Valle Inclán. Recuerdo cuando pequeño que todavía había monstruos de feria que se pasaban por las ferias de los pueblos durante las fiestas mayores del verano. En una época en que nuestra piedad moralmente y políticamente correcta nos impide enseñar estos monstruos de feria, los hemos cambiado por estas nuevas criaturas consecuencias de la cirugía estética, pasando de plató en plató, que cumplen exactamente la misma función que en las obras de Valle Inclán jugaban los monstruos de las paradas de las ferias.


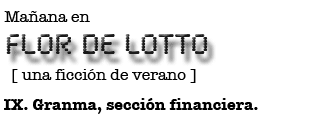



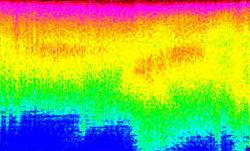 Curiosamente, en los sueños todo lo que soñamos pertenece al mundo de la imagen, incluido el sonido. O, de otro modo: el sueño sólo es visual y los ruidos, los truenos, las canciones son golpes que se traducen en imágenes que sin estruendo ni melodía convencionales componen la sensación de alboroto o de armonía. La facultad de escuchar queda fuera de la percepción del sueño acaso porque nada nos despierta más que el trueno. Incluso la ensoñación, lo mismo que el sueño, necesita del silencio para poder realizarse. El sonido se produce mediante la visión y esa estampa silenciosa es la que detectamos como acústica.
Curiosamente, en los sueños todo lo que soñamos pertenece al mundo de la imagen, incluido el sonido. O, de otro modo: el sueño sólo es visual y los ruidos, los truenos, las canciones son golpes que se traducen en imágenes que sin estruendo ni melodía convencionales componen la sensación de alboroto o de armonía. La facultad de escuchar queda fuera de la percepción del sueño acaso porque nada nos despierta más que el trueno. Incluso la ensoñación, lo mismo que el sueño, necesita del silencio para poder realizarse. El sonido se produce mediante la visión y esa estampa silenciosa es la que detectamos como acústica. 
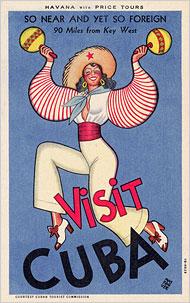 No me gusta la última novela de Eliseo Alberto, El retablo del Conde Eros (El Aleph Editores). El autor del fenomenal Informe contra mí mismo se pierde en una difícil evocación de La Habana en 1957. Diálogos sin chispa, descripciones sin credibilidad e historia inverosímil. No conseguí entrar en el texto y sentirme cómodo. Pero, al terminar mi lectura pase a una primera novela en inglés, Telex from Cuba de Rachel Kushner, (Scribner) y de pronto me enteré de algo obvio: las novelas sobre la era pre-castrista se apoyan en una serie de clichés imprescindibles. El libro de Kushner intenta pintar un poco la parte oriental de la isla, pero cuando toca a la capital, se vuelve a los mismos tópicos, unos datos que bastan para decir a los lectores: estamos en la capital cubana en la época de Batista. Son los hechos y nombres que utilizan también Mayra Montero en Son de Almendra, T.J. English en su estudio Havana nocturne o Ace Atkins en White Shadow, sin olvidar las películas de Francis Ford Coppola, Sidney Pollack o Andy García. La Habana antes de la revolución se resume en unos rasgos que configuran el decálogo de la nostalgia:
No me gusta la última novela de Eliseo Alberto, El retablo del Conde Eros (El Aleph Editores). El autor del fenomenal Informe contra mí mismo se pierde en una difícil evocación de La Habana en 1957. Diálogos sin chispa, descripciones sin credibilidad e historia inverosímil. No conseguí entrar en el texto y sentirme cómodo. Pero, al terminar mi lectura pase a una primera novela en inglés, Telex from Cuba de Rachel Kushner, (Scribner) y de pronto me enteré de algo obvio: las novelas sobre la era pre-castrista se apoyan en una serie de clichés imprescindibles. El libro de Kushner intenta pintar un poco la parte oriental de la isla, pero cuando toca a la capital, se vuelve a los mismos tópicos, unos datos que bastan para decir a los lectores: estamos en la capital cubana en la época de Batista. Son los hechos y nombres que utilizan también Mayra Montero en Son de Almendra, T.J. English en su estudio Havana nocturne o Ace Atkins en White Shadow, sin olvidar las películas de Francis Ford Coppola, Sidney Pollack o Andy García. La Habana antes de la revolución se resume en unos rasgos que configuran el decálogo de la nostalgia:
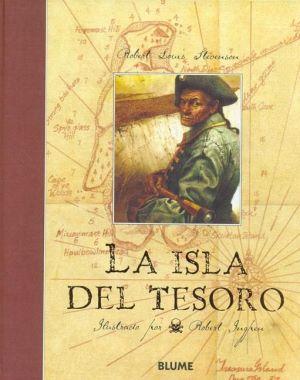 Un poco después soy un adolescente que quiere vivir aventuras, conocer viajes y piraterías. Soy el que está leyendo La isla del tesoro. Las historias de Stevenson, después vinieron las demás, siempre serán parte de lo mejor de mis recuerdos lectores.
Un poco después soy un adolescente que quiere vivir aventuras, conocer viajes y piraterías. Soy el que está leyendo La isla del tesoro. Las historias de Stevenson, después vinieron las demás, siempre serán parte de lo mejor de mis recuerdos lectores.

