 elfín Agudelo: Me parece muy interesante lo que dices acerca del monstruo abriendo los ojos a la imaginación. Es una manera distinta de ver el mundo, es una invitación a una estética distinta e espacio imaginativo distinto. Me recuerda uno de los monstruos por excelencia que es el minotauro, que Cortázar recrea en su poema dramático Los reyes. Hay un momento en que Teseo le invita a salir del laberinto, y éste responde que no tiene ningún deseo en salir a aquél espacio en el cual es un monstruo. En su espacio particular, que es el laberinto, aquella estética de lo monstruoso está invertida.
elfín Agudelo: Me parece muy interesante lo que dices acerca del monstruo abriendo los ojos a la imaginación. Es una manera distinta de ver el mundo, es una invitación a una estética distinta e espacio imaginativo distinto. Me recuerda uno de los monstruos por excelencia que es el minotauro, que Cortázar recrea en su poema dramático Los reyes. Hay un momento en que Teseo le invita a salir del laberinto, y éste responde que no tiene ningún deseo en salir a aquél espacio en el cual es un monstruo. En su espacio particular, que es el laberinto, aquella estética de lo monstruoso está invertida.R.A.: Es que lo auténticamente maravilloso de los diversos monstruos que han pasado a nuestros mitos y relatos literarios es que cada uno de los monstruos somos nosotros. Son una caracterización de nuestros propios instintos, de nuestras propias pulsiones. El minotauro somos nosotros. Las esfinges somos nosotros. Incluso los monstruos que han gozado de una gran credibilidad y una especie de identificación simbólica espiritual como el unicornio, somos nosotros. En la esfinge está reflejada nuestro propio enigma y fealdad; en el minotauro están reflejados nuestros propios instintos y pulsiones sensuales, que van más allá de lo que es confesable en la sociedad cotidiana. En el unicornio está presente nuestras ansias de espiritualidad, y así podríamos ir repasando los distintos monstruos de las distintas mitologías y veríamos que en todos ellos se reflejaba perfectamente aspectos concretos de la condición humana en su sentido individual, y dependiendo de los monstruos aspectos también de la comunidad humana. Pienso por ejemplo en los grandes monstruos de la mitología azteca; por ejemplo la gran participación de la serpiente o de la calavera, o la mezcla de los dos en el imaginismo mitológico azteca, representa aspectos universales de la condición humana, pero también concretos del desarrollo de una determinada cultura como es la azteca. De la misma manera que lo monstruoso en los griegos fue en ciertos aspectos distinto de lo monstruoso entre los judíos. Entre los griegos lo monstruoso adquirió una especie de gran exhuberancia como en entre los hindúes. En cambio en los judíos, que tuvieron muy tempranamente esa prohibición por la representación icónica, lo monstruoso se hace más interior, más metafísico. Entonces no es que no haya monstruos en la Biblia, sino que están más aletargados. Por esto es muy interesante el monstruario griego con el monstruario que se presenta en las distintas apocalipsis de la Biblia y especialmente al final, en el Apocalipsis de San Juan. Los monstruos reflejan lo universal de la condición humana, las pulsiones interiores de cada individuo, y de cada tradición cultural.


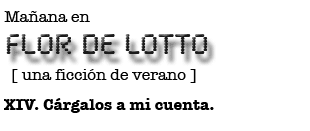

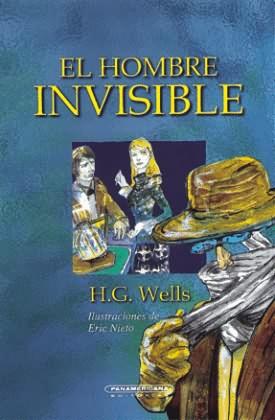 Multitud de inventores, no digo que acuciados por los novelistas, se dedicaban a patentar toda especie de novedades, desde las aceras móviles para los peatones, a las alas individuales para que los hombres de negocios pudieran volar sobre los techos, rumbo a sus despachos, a los ramilletes de flores artificiales alimentados por ocultos surtidores de perfumes inmarcesibles.
Multitud de inventores, no digo que acuciados por los novelistas, se dedicaban a patentar toda especie de novedades, desde las aceras móviles para los peatones, a las alas individuales para que los hombres de negocios pudieran volar sobre los techos, rumbo a sus despachos, a los ramilletes de flores artificiales alimentados por ocultos surtidores de perfumes inmarcesibles.



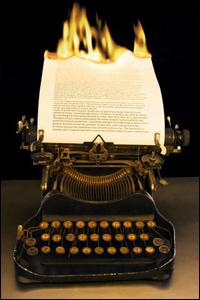 En otras palabras, un gobierno nacional o local puede influir en el contenido de un medio al controlar una parte significativa de su ingreso publicitario o del ingreso personal de un periodista. Es algo muy conocido en América Latina pero que cobra una fuerza especial al leer una investigación realizada en siete países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay.
En otras palabras, un gobierno nacional o local puede influir en el contenido de un medio al controlar una parte significativa de su ingreso publicitario o del ingreso personal de un periodista. Es algo muy conocido en América Latina pero que cobra una fuerza especial al leer una investigación realizada en siete países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay.
 Yo no estuve ni estoy ni estaré de acuerdo con eso: los escritores en ciernes y los que no lo son ya tanto, con tal de publicar creen que hay que hacerlo gratis, que cobrar porque te publiquen es casi una obscenidad. Su alegría ante el inesperado regalo de que el editor se haya fijado en ti, que condescienda a bajar de su eminencia para publicarte ya es suficiente recompensa. Es el síndrome de Carver (cuyo editor, Bob Lish al parecer terminó rehaciendo toda su obra a base de tijeretazos... ¡se imaginan qué terrible dependencia!); el síndrome que obnubila a los escritores: en medio de su borrachera de felicidad creen que el dinero producto de su trabajo es inmerecido, pura filfa. Por ese editor harían cualquier cosa, su palabra es ley. Seguirían con él aunque la editorial quebrara, lo apoyarían en todo, serían amigos, se irían a tomar copas juntos, vamos: se harían -están locos por ello- íntimos. Es más: después de tomarse dos copas ya de madrugada, el escritor novel piensa dedicarle su próximo libro. Mientras tanto el editor, que es un ser racional y herraldianamente estrábico, duerme a pierna suelta. No albergará -ni tiene por qué- ningún remordimiento si la próxima novela de ese escritor que ha descubierto no lo satisface. Se lo dirá sin problemas, sin que le tiemble el pulso ni la voz. Hay que entenderlos. Lo que no es entendible es que U., y tantos otros, menosprecien su propio trabajo, al menos en el sentido pecuniario, como un asunto de segundo orden. Y es un problema, porque mientras haya escritores a quienes esto no les importe y quieran publicar incluso gratis, todos nos veremos perjudicados. Creo que ya tenemos suficiente con ser a menudo el punto económicamente mas débil del negocio editorial. Como dice un amigo mío que vive en Madrid: «yo soy 50 por ciento peruano, 40 por ciento español y 10 por ciento de comisión.» Pero claro, este amigo es empresario.
Yo no estuve ni estoy ni estaré de acuerdo con eso: los escritores en ciernes y los que no lo son ya tanto, con tal de publicar creen que hay que hacerlo gratis, que cobrar porque te publiquen es casi una obscenidad. Su alegría ante el inesperado regalo de que el editor se haya fijado en ti, que condescienda a bajar de su eminencia para publicarte ya es suficiente recompensa. Es el síndrome de Carver (cuyo editor, Bob Lish al parecer terminó rehaciendo toda su obra a base de tijeretazos... ¡se imaginan qué terrible dependencia!); el síndrome que obnubila a los escritores: en medio de su borrachera de felicidad creen que el dinero producto de su trabajo es inmerecido, pura filfa. Por ese editor harían cualquier cosa, su palabra es ley. Seguirían con él aunque la editorial quebrara, lo apoyarían en todo, serían amigos, se irían a tomar copas juntos, vamos: se harían -están locos por ello- íntimos. Es más: después de tomarse dos copas ya de madrugada, el escritor novel piensa dedicarle su próximo libro. Mientras tanto el editor, que es un ser racional y herraldianamente estrábico, duerme a pierna suelta. No albergará -ni tiene por qué- ningún remordimiento si la próxima novela de ese escritor que ha descubierto no lo satisface. Se lo dirá sin problemas, sin que le tiemble el pulso ni la voz. Hay que entenderlos. Lo que no es entendible es que U., y tantos otros, menosprecien su propio trabajo, al menos en el sentido pecuniario, como un asunto de segundo orden. Y es un problema, porque mientras haya escritores a quienes esto no les importe y quieran publicar incluso gratis, todos nos veremos perjudicados. Creo que ya tenemos suficiente con ser a menudo el punto económicamente mas débil del negocio editorial. Como dice un amigo mío que vive en Madrid: «yo soy 50 por ciento peruano, 40 por ciento español y 10 por ciento de comisión.» Pero claro, este amigo es empresario. 
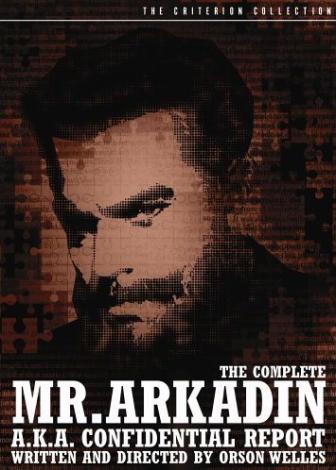 Lo cierto es que, desde aquel lejano entonces, nunca ha dejado de interpelarme. ¿Recuerdan su trama? El escorpión necesita cruzar el río y le pide a la rana que lo transporte en su lomo. La rana duda, temerosa de que el escorpión la pique durante la travesía. El escorpión replica con perfecta lógica que si la picase, moriría ahogado también él. La rana entiende que el argumento es sólido y procede a cruzarlo. Pero a mitad de camino siente el aguijonazo. Mientras se hunde para siempre, le pregunta al escorpión por qué lo hizo, condenándolos a ambos a una muerte segura. El escorpión responde: ‘No pude evitarlo. ¡Es mi naturaleza!'
Lo cierto es que, desde aquel lejano entonces, nunca ha dejado de interpelarme. ¿Recuerdan su trama? El escorpión necesita cruzar el río y le pide a la rana que lo transporte en su lomo. La rana duda, temerosa de que el escorpión la pique durante la travesía. El escorpión replica con perfecta lógica que si la picase, moriría ahogado también él. La rana entiende que el argumento es sólido y procede a cruzarlo. Pero a mitad de camino siente el aguijonazo. Mientras se hunde para siempre, le pregunta al escorpión por qué lo hizo, condenándolos a ambos a una muerte segura. El escorpión responde: ‘No pude evitarlo. ¡Es mi naturaleza!'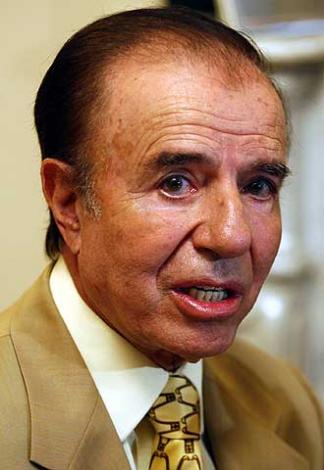 ¿Es que este hombre no podrá hacer nunca ni por casualidad algo que no perjudique a los argentinos más pobres y vulnerables? Otro caso: el ex general y ex gobernador Antonio Bussi. Juzgado finalmente por apenas uno de los múltiples crímenes que perpetró durante la dictadura, empezó fingiéndose enfermo, con la intención de que el juicio fuese postergado de manera indefinida. Una vez forzado por los médicos a regresar a la sala, eligió victimizarse -justamente él, que ordenó tantas muertes sin vacilar-, utilizó el remanido argumento de que los desaparecidos no existen y, a modo de frutilla de la torta, coincidió con buena parte de la derecha argentina, abroquelada detrás de la causa del ‘campo', al decir que el actual gobierno está compuesto por ‘los ideólogos' de la izquierda de los años 70. ¿Es que nunca veremos a un represor diciendo: ‘Me arrepiento de lo que hice, no debí matar a esa gente, sus fantasmas me acosan por las noches?' ¿Seguirán repitiendo ad infinitum sus tristes justificaciones, como si no temiesen ser remitidos al infierno en que juran creer?
¿Es que este hombre no podrá hacer nunca ni por casualidad algo que no perjudique a los argentinos más pobres y vulnerables? Otro caso: el ex general y ex gobernador Antonio Bussi. Juzgado finalmente por apenas uno de los múltiples crímenes que perpetró durante la dictadura, empezó fingiéndose enfermo, con la intención de que el juicio fuese postergado de manera indefinida. Una vez forzado por los médicos a regresar a la sala, eligió victimizarse -justamente él, que ordenó tantas muertes sin vacilar-, utilizó el remanido argumento de que los desaparecidos no existen y, a modo de frutilla de la torta, coincidió con buena parte de la derecha argentina, abroquelada detrás de la causa del ‘campo', al decir que el actual gobierno está compuesto por ‘los ideólogos' de la izquierda de los años 70. ¿Es que nunca veremos a un represor diciendo: ‘Me arrepiento de lo que hice, no debí matar a esa gente, sus fantasmas me acosan por las noches?' ¿Seguirán repitiendo ad infinitum sus tristes justificaciones, como si no temiesen ser remitidos al infierno en que juran creer?