Con los agentes sucede algo similar a lo que expusimos en el blog pasado. Los agentes, esos intermediarios entre los escritores y los editores, suelen tener como estos últimos bastante ojo para las obras de calidad, una nutrida batería de lecturas, contactos con editoriales extranjeras y mucha sangre fría para negociar con los editores. A diferencia de los primeros, que trabajan exclusivamente a sus autores, ellos colocan a los escritores en distintas casas editoriales. Fulanito, que escriben género negro va para Piedra en el agua; Menganita que tiene una thriller erótico puede colocarse en La cabra editores; Perencejo, que es más bien filosófico seguro que encaja en Ediciones El cólico metafísico. El agente tiene una visión más de conjunto. Y no se casa con nadie. Ni con el propio autor.
Ahora bien, según el imaginario popular del mundo literario, agentes y editores no se llevan muy bien, porque cuando hay dinero de por medio es difícil que ello ocurra en cualquier ámbito, ¿verdad? Pero salvo casos sonados, las relaciones suelen ser cordiales... sin exagerar. El sueño -bastante ingenuo- de un escritor en ciernes es que así como se hace amigo íntimo del editor, el agente poco menos que lo adopta: le consigue traducciones, pelea por él para conseguir mejores anticipos, se preocupa de conseguirle bolos y en fin, se suele creer de ellos que son un cruce entre una madre y el director de la sucursal de un banco. Pues no: como ocurre con los editores, siempre he pensando que nuestra relación con los agentes debe ser de gran cordialidad pero nunca de gran amistad. Porque suele confundirse. A un amigo escritor, F., le ocurrió. (ustedes dirán que me invento estos amigos de iniciales kafkianas, pero no.)  Le ocurrió que se hizo gran amigo de su agente (estos, al menos en España, suelen ser mujeres, no se sabe bien por qué) e iban para arriba y para abajo juntos: de copas o a cenar, incluso a pasear juntos a los perros, (que no generaron ningún tipo de dependencia, según indagué). Y cuando F. quiso dejar la relación porque entre cena y cena, entre copa y copa, entre pis de perro y pis de perro habían pasado más de dos años sin que el agente consiguiera colocarle su más reciente novela, F. ya no tenía cómo decírselo. No tenía valor para hacerlo. Porque los escritores, ya sabemos, no suelen ser capaces de encarar ese aspecto pecuniario de sus relaciones y tienden a confundir las cosas. Cordialidad y buen entendimiento, pero siempre con una saludable distancia. No hay que dejarse atrapar por el síndrome de Carver.
Le ocurrió que se hizo gran amigo de su agente (estos, al menos en España, suelen ser mujeres, no se sabe bien por qué) e iban para arriba y para abajo juntos: de copas o a cenar, incluso a pasear juntos a los perros, (que no generaron ningún tipo de dependencia, según indagué). Y cuando F. quiso dejar la relación porque entre cena y cena, entre copa y copa, entre pis de perro y pis de perro habían pasado más de dos años sin que el agente consiguiera colocarle su más reciente novela, F. ya no tenía cómo decírselo. No tenía valor para hacerlo. Porque los escritores, ya sabemos, no suelen ser capaces de encarar ese aspecto pecuniario de sus relaciones y tienden a confundir las cosas. Cordialidad y buen entendimiento, pero siempre con una saludable distancia. No hay que dejarse atrapar por el síndrome de Carver.
Ahora bien, a menudo los escritores que tiene agente pronto se desencantan de ellos porque realmente no les consiguen nada, dicen. Y en algunos casos es cierto: hay muchos escritores con agente que no encajan una sola novela desde hace años. Y los agentes parecen volcarse en los autores que sí generan interés por parte de las editoriales por lo que -para muchos- es lícito preguntarse qué beneficio le reporta a un escritor de segunda fila (donde cohabita el grueso de la población narrativa y édita) el tener un agente? Hay que indagar bien antes de decidirse a trabajar con uno, preguntar a los amigos, a los propios editores, a otros escritores, y una vez tomada la decisión (en el supuesto, claro, de que el agente quiera representarnos) dejar pasar un tiempo prudencial (dos, tres años) para ver cómo ha funcionado nuestro representante. Si no nos parece efectivo, lo mejor es dejarlo. Pero, como dice el filósofo chino Eng Ping Shao: "Si eres lento para elegir un agente, más lento debes ser para cambiarlo."


 Ocurre como cuando, al contemplarnos en el espejo, adoptamos una pose, un bisel o un gesto y hasta una mueca en los que confiamos para quedar mejor. Pero, en el mejor de los casos, la buena imagen que así se obtiene ¿cómo no convenir que procede de una estudiada manipulación? Nos preparamos para presentarnos ante nosotros en el espejo movidos por el temor a vernos mal o muy mal. A reconocernos, en fin, en lo indeseable, presos de una enfermedad incurable, expuestos al directo conocimiento del público en la única y averiada versión que ven. Y así ocurre también con el malestar que sentimos al escuchar nuestra voz en una grabación o nuestros movimientos en la pantalla de un vídeo. La expectación por vernos recuerda la expectación por examinar a un desconocido y se junta además con el pavor de vernos mal puesto que a lo mejor nos vemos bien pero nunca se encuentra garantizado. Nada hay concreto e inmutable en nuestra imagen ni tampoco a resguardo de cualquier interpretación puesto que la misma extrañeza con la que nos auscultamos el habla o la figura nos informa del menguado conocimiento que en verdad poseemos de nuestro yo. Ese yo desconocido emerge y se nos presenta como un elemento que nace desde el centro del yo con quien convivimos. Tan extraños para nosotros mismos que preferiríamos no percibir su ajenidad. O bien, nunca en fin nos sentimos más libres que cuando no nos imaginamos o lo hacemos mediante un olvido de lo pudiera ser real.
Ocurre como cuando, al contemplarnos en el espejo, adoptamos una pose, un bisel o un gesto y hasta una mueca en los que confiamos para quedar mejor. Pero, en el mejor de los casos, la buena imagen que así se obtiene ¿cómo no convenir que procede de una estudiada manipulación? Nos preparamos para presentarnos ante nosotros en el espejo movidos por el temor a vernos mal o muy mal. A reconocernos, en fin, en lo indeseable, presos de una enfermedad incurable, expuestos al directo conocimiento del público en la única y averiada versión que ven. Y así ocurre también con el malestar que sentimos al escuchar nuestra voz en una grabación o nuestros movimientos en la pantalla de un vídeo. La expectación por vernos recuerda la expectación por examinar a un desconocido y se junta además con el pavor de vernos mal puesto que a lo mejor nos vemos bien pero nunca se encuentra garantizado. Nada hay concreto e inmutable en nuestra imagen ni tampoco a resguardo de cualquier interpretación puesto que la misma extrañeza con la que nos auscultamos el habla o la figura nos informa del menguado conocimiento que en verdad poseemos de nuestro yo. Ese yo desconocido emerge y se nos presenta como un elemento que nace desde el centro del yo con quien convivimos. Tan extraños para nosotros mismos que preferiríamos no percibir su ajenidad. O bien, nunca en fin nos sentimos más libres que cuando no nos imaginamos o lo hacemos mediante un olvido de lo pudiera ser real.


 Entre las toneladas de basura que llegan a mis direcciones de correo, destacan dos clases de material. El primero es el que me ofrece mil y un métodos para agrandar mi pene. Cada vez que me encuentro con uno de estos correos me pregunto cómo habrá corrido la voz. Pero en fin, uno es como es. Lo único que me divierte de este tipo de mensajes es su inagotable creatividad para vender siempre lo mismo. ¿Cuántos sinónimos de 'pene' existen en los distintos idiomas -la mayoría de estos avisos me llega en inglés? -, cuántas analogías se pueden encontrar para la misma idea? En las últimas semanas, sin ir más lejos, me encontré con varios del estilo de '¡Posea un dong más largo y más grueso!', '¡Llévela al éxtasis con su máquina de nueva cilindrada!' y '¡Eleve su arma íntima a un calibre mortal!' Por supuesto, todos estos 'métodos' dicen estar basados en los más novedosos descubrimientos científicos...
Entre las toneladas de basura que llegan a mis direcciones de correo, destacan dos clases de material. El primero es el que me ofrece mil y un métodos para agrandar mi pene. Cada vez que me encuentro con uno de estos correos me pregunto cómo habrá corrido la voz. Pero en fin, uno es como es. Lo único que me divierte de este tipo de mensajes es su inagotable creatividad para vender siempre lo mismo. ¿Cuántos sinónimos de 'pene' existen en los distintos idiomas -la mayoría de estos avisos me llega en inglés? -, cuántas analogías se pueden encontrar para la misma idea? En las últimas semanas, sin ir más lejos, me encontré con varios del estilo de '¡Posea un dong más largo y más grueso!', '¡Llévela al éxtasis con su máquina de nueva cilindrada!' y '¡Eleve su arma íntima a un calibre mortal!' Por supuesto, todos estos 'métodos' dicen estar basados en los más novedosos descubrimientos científicos...
 alguna representación en particular?
alguna representación en particular?
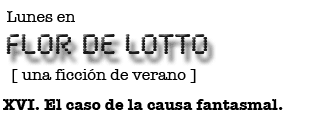

 Inmediatamente pensé que a mí no me apetecía comerme ese huevo tocado por ese dedo. Eso de que hay que tocar la materia prima a trote y moche es algo que se han inventado los cocineros de ahora para hacerse la vida más fácil. El colmo es el tal Jamie Oliver, ese cocinero inglés de tanto éxito, que anima que aliñemos la ensalada con las manos porque esas cremas que se inventa se impregnan mejor en las hojas de lechuga. Por cierto los cocineros de los programas de la tele te repiten cincuenta mil veces lo rico que está lo que están guisando, como no lo podemos probar.
Inmediatamente pensé que a mí no me apetecía comerme ese huevo tocado por ese dedo. Eso de que hay que tocar la materia prima a trote y moche es algo que se han inventado los cocineros de ahora para hacerse la vida más fácil. El colmo es el tal Jamie Oliver, ese cocinero inglés de tanto éxito, que anima que aliñemos la ensalada con las manos porque esas cremas que se inventa se impregnan mejor en las hojas de lechuga. Por cierto los cocineros de los programas de la tele te repiten cincuenta mil veces lo rico que está lo que están guisando, como no lo podemos probar.
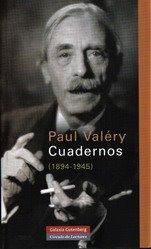


 diablo como un monstruo?
diablo como un monstruo?