Revisemos un poco algunas cifras de los últimos años. Serán útiles para comprender el verdadero impacto de las elecciones, el 4 de noviembre.
Desde la década del 70, más del 63% de los 9 a 10 millones de votantes hispanos habían dado consecuentemente su voto a los demócratas, identificado siempre como el partido de los inmigrantes, de la izquierda y del centroizquierda.
Sin embargo, con la turbulencia política y el realineamiento de fuerzas creado por los incidentes del 11 de septiembre, su voto, como el de muchos otros votantes en el país, ha ido transformándose.
Así, en las elecciones presidenciales de 2004, las primeras celebradas después del 11-S, Bush obtuvo hasta el 44% del voto hispano. Un cambio de sólo un 7%, pero que significaba el mayor voto latino obtenido jamás por un candidato republicano.
Los temas que dominaban las campañas entonces eran, en ese orden, el de la seguridad nacional y el de los llamados valores morales, como el del matrimonio gay y el aborto.
Los hispanos que votaron por Bush entonces estaban convencidos de que el Partido Republicano manejaba mejor los problemas militares y de seguridad nacional. Y, además, siendo en su gran mayoría católicos o machistas, no favorecían ni el aborto ni el matrimonio gay.
Aún con ese pequeño avance de pocos puntos, Karl Rove y otros estrategas republicanos se sentían lo suficientemente optimistas como para hablar públicamente de consolidar y conservar el voto hispano de forma permanente y, de ese modo, transformar la mayoría legislativa del país hacia la derecha.
Ese cambio en el voto se advirtió más claramente en el sureste y en el oeste, entre los hispanos de origen mexicano o cubano. Sin embargo, en el noreste, en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticutt y Massachussets, los hispanos -de origen, allí, mayormente caribeño, como los puertorriqueños y los dominicanos- seguían votando, como siempre, masivamente a los demócrata.
Los hispanos dieron la victoria a Bush en cuatro estados en los que ganó por cinco puntos o menos. Se trataba de Nuevo México, en el que forman el 37% del electorado, de Florida, el 14% y de Nevada y Colorado, el 12%.
Pero, hoy, en esos mismos cuatro estados, las encuestas dan la victoria a Obama por cuatro puntos o más.
El regreso a los demócratas parece haberse operado y los votantes hispanos que favorecieron al Partido Republicano en el 2004 y en las legislativas de 2006 han ido trasvasándose de vuelta.
Las razones aparentes son las siguientes.
- Los temas que fueron considerados de urgencia y de salvación nacional y moral y que surgieron después del 11-S han desaparecido hoy del debate nacional.
- Ya mencionamos en otro post que el modo en que el ala conservadora republicana había manejado el tema de la inmigración alejó en masa a los hispanos. Además, la inmigración no ha sido tema nacional de debate en estas elecciones.
- Los temas que se discuten a lo largo de la campaña son, la economía, naturalmente, el seguro de salud, la educación y, en menor medida, las guerras de Irak y de Afganistán. En esos temas, según las encuestas, los hispanos prefieren las posiciones de los demócratas.
Sin embargo, a pesar de que se siente como si ya los dados hubieran sido lanzados y que caerán a favor de Obama, estas cifras también recuerdan que, para los demócratas, nada es seguro; acaso ya no en estas elecciones, sino en las que están por venir.


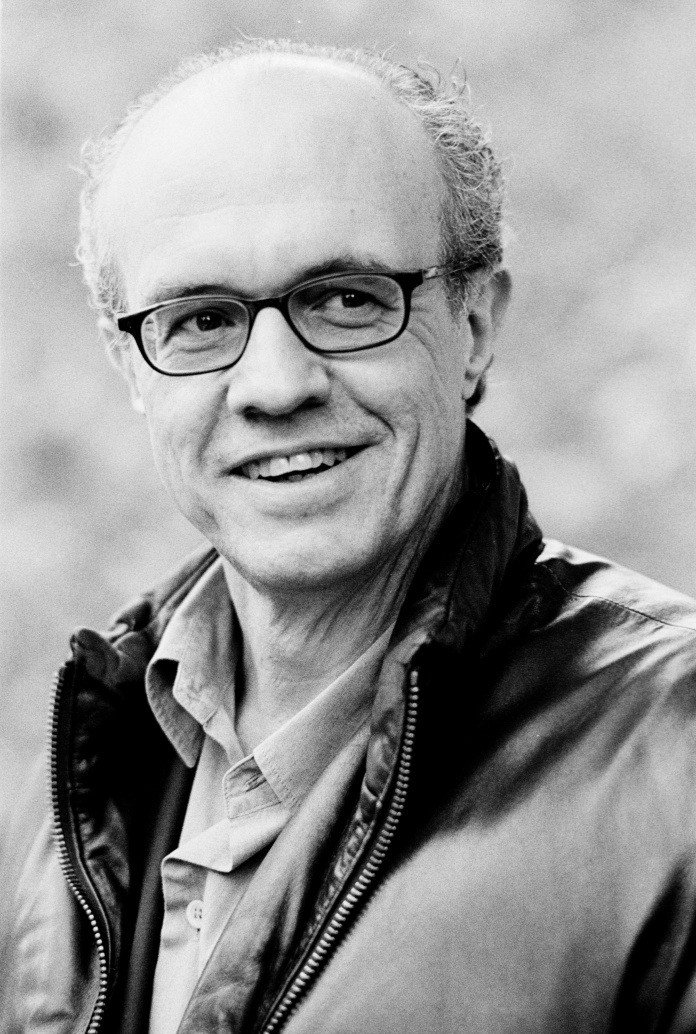



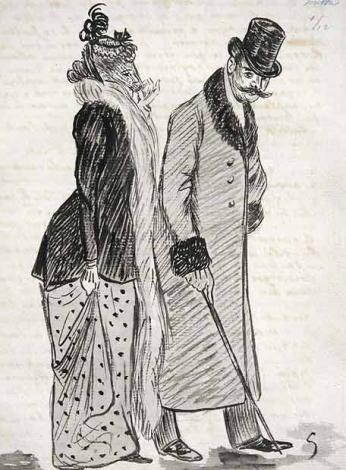 Pero la consecuencia más sonada de la crisis no tiene que ver con el consumo o con el tráfico sino con las llamadas relaciones interpersonales. Desde que se anunció la llegada de la recesión y sobre todo desde las noticias sobre la quiebra de bancos y de empresas, ha bajado notoriamente la quiebra de las relaciones de parejas, o sea la separación y el divorcio.
Pero la consecuencia más sonada de la crisis no tiene que ver con el consumo o con el tráfico sino con las llamadas relaciones interpersonales. Desde que se anunció la llegada de la recesión y sobre todo desde las noticias sobre la quiebra de bancos y de empresas, ha bajado notoriamente la quiebra de las relaciones de parejas, o sea la separación y el divorcio.

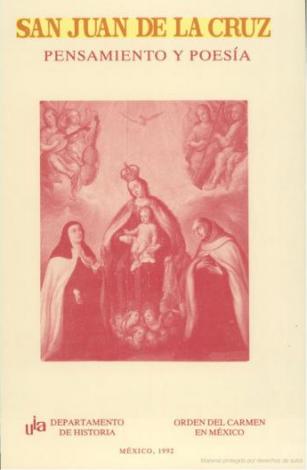 Pienso concretamente en las inútiles disquisiciones sobre la hermenéutica que San Juan de la cruz efectúa sobre su propia obra poética. Aun haciendo abstracción de que esta hermenéutica suena a veces a tentativa de conjurar alguna otra que pudiera resultarle dañina, el aspecto huero procede de que en el lenguaje narrativo o poético (y más cristalinamente en el segundo) la cosa misma no es otra que el propio decir.
Pienso concretamente en las inútiles disquisiciones sobre la hermenéutica que San Juan de la cruz efectúa sobre su propia obra poética. Aun haciendo abstracción de que esta hermenéutica suena a veces a tentativa de conjurar alguna otra que pudiera resultarle dañina, el aspecto huero procede de que en el lenguaje narrativo o poético (y más cristalinamente en el segundo) la cosa misma no es otra que el propio decir.
 Gladwell cita además la noción de que los poetas producen sus mejores trabajos a poco de andar -T. S. Eliot escribió La canción de amor de J. Alfred Prufrock a los 23-, para derrumbarla de inmediato recurriendo al estudio de un economista que ligó los poemas del canon estadounidense con la edad de sus autores al escribirlos. A excepción de Eliot y su Prufrock, la inmensa mayoría de los mencionados tenían más de treinta, o cuarenta, y hasta cincuenta -William Carlos Williams escribió The Dance a los 59.
Gladwell cita además la noción de que los poetas producen sus mejores trabajos a poco de andar -T. S. Eliot escribió La canción de amor de J. Alfred Prufrock a los 23-, para derrumbarla de inmediato recurriendo al estudio de un economista que ligó los poemas del canon estadounidense con la edad de sus autores al escribirlos. A excepción de Eliot y su Prufrock, la inmensa mayoría de los mencionados tenían más de treinta, o cuarenta, y hasta cincuenta -William Carlos Williams escribió The Dance a los 59.