Mapa de escritores latinoamericanos. Fuente: la nación Horacio Castellanos Moya (El Salvador), Juan Gabriel Vásquez (Colombia), Daniel Galera (Brasil), William Ospina (Colombia), Santiago Roncagliolo (Perú), Edmundo Paz Soldán (Bolivia) y Daniel Alarcón (Perú) fueron los siete "samurais" latinoamericanos, entre la treintena de participantes en el Festival de Literatura del Malba que ocurrió el año pasado en Buenos Aires, elegidos para comentar en el ADN cultura el porvenir de la literatura latinoamericana. La conclusión es la misma de todos los encuentros, pero no por lugar común menos cierta: el signo primordial es la pluralidad y la dispersión de temas y formas. Lo dice así el prólogo a estas siete entrevistas:"Hoy la literatura latinoamericana no tiene que demostrarle nada a nadie", dice el salvadoreño Horacio Castellanos Moya, convencido de que las letras del continente habrían alcanzado, por fin, su definitiva madurez. La confianza del autor de El asco encuentra sus mejores argumentos en la actual diversidad de estilos y tendencias, la imprevisible amplitud en el horizonte de la libertad creativa (un arco que va de la experimentación de César Aira a la variedad de registros narrativos del mexicano Juan Villoro) y, muy especialmente, en la convivencia pacífica entre las propuestas, toda una novedad para quienes durante décadas se enzarzaron en grandes e históricos debates acerca de por qué una estética debía imponerse sobre la(s) otra(s). "A esta altura ya tenemos claro que, más allá de los gustos personales, todas las corrientes son válidas, cada una con su mérito", cierra Castellanos Moya. El campo de batalla parece haberse convertido en campo de creatividad, y por una vez, la aceptación del otro resulta más importante que la imposición de lo propio. El rigor histórico de William Ospina no se opone a la ficción intimista del brasileño Daniel Galera ni a la pasión por "la palabra justa" de Alan Pauls. El acento performático de Mario Bellatin no es más ni menos valioso que el interés periodístico de Santiago Roncagliolo o la mirada política de Martín Kohan. Ya no se le teme a la libertad del que piensa y escribe desde la esquina opuesta del ring. Es más: en el ring del siglo XXI se discute, pero raramente se condena (...) Edmundo Paz Soldán, que además de escritor es profesor de literatura latinoamericana en Estados Unidos, afirma que el argentino César Aira y el méxicano Mario Bellatin ampliaron el espectro de la "tradición excéntrica", aquella que se aparta del realismo tradicional para aventurarse a construcciones más experimentales. Aira y Bellatin han hecho escuela y en las nuevas generaciones su influencia pesa tanto que en rigor esa literatura -señala- ya no podría llamarse "periférica". Junto a ella se mantiene la línea más realista y social, un tronco central de la tradición latinoamericana, y basten como ejemplo Juan Gabriel Vásquez, Santiago Roncagliolo, Daniel Alarcón y el propio Paz Soldán. En ellos, el factor político no es asunto menor. Lo que sí ha muerto son las viejas utopías: ya nadie entiende la literatura como una forma de militancia política.En la nota hubo espacio para comentar lo que significó, en su real dimensión, ese encuentro llamado Bogotá 39, un maravilloso grupo humano del que nunca dejaré de decir que me siento orgulloso de pertenecer. Sin proclamas, sin manifiestos, sin buscarle tres pies al gato, sin postboom o mini boom, solo unos amigos que hacen lo mismo reunidos para estar juntos (si me disculpan el juego de palabras):La iniciativa Bogotá 39, que en el Hay Festival de 2007 reunió 39 escritores latinoamericanos menores de 40 años, puede ser tomada como un momento de mutuo reconocimiento que fortaleció el espíritu de grupo, si no literario, al menos generacional. Más atrás, la antología McOndo, editada por los escritores chilenos Alberto Fuguet y Sergio Gómez a mediados de los años 90, que intentó presentar una nueva narrativa latinoamericana -urbana y realista al modo norteamericano, reacia además al realismo mágico-, puede ser tomada como antecedente lejano. Pero mucho ha cambiado desde entonces. Hoy, con el mundo convertido en aldea, prima la diversidad y no parecen tiempos de proclamas grupales.
[ADELANTO EN PDF]


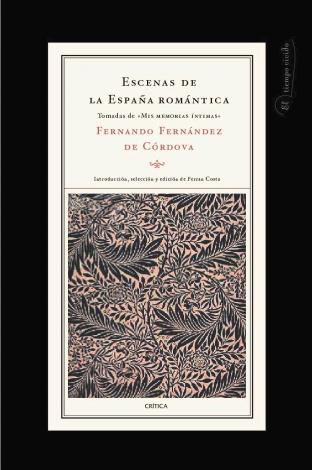 las costumbres sociales de las clases altas y, por contraste, del populacho, con escenas tan impagables como esas serenatas al pie de las ventanas de palacio en las que los constitucionalistas le cantaban el injurioso Trágala a toda la familia real, o las salidas de paseo del rey, su familia y sus acólitos acompañados de los insultos y el lanzamiento de inmundicias por parte de ese mismo populacho que no mucho después aclamaría, sin dejar de correr despavorido, la llegada de los 100.000 Hijos de San Luis. En lugar de enumerar una vez más las desgraciadas medidas tomadas tras su restauración por el llamado rey Felón, el autor centra su atención en las diversiones de la época, en especial el teatro y los toros, con las trifulcas y las apasionadas declaraciones a favor o en contra de las cantantes y los toreros más famosos de cada momento; los duelos por nimiedades y las repercusiones sociales de los mismos; las técnicas de seducción, e incluso la forma de vestir y de divertirse de las clases altas, con los correspondientes cambios según las épocas. Bien es verdad que el lector habrá de pelear un poco contra el lenguaje un tanto almibarado y en exceso formal de un escritor decimonónico que probablemente fuera más diestro con las espada que con la pluma (desde luego está muy lejos de la elegancia y la aguda visión para el detalle de un Mesonero Romanos), a pesar de lo cual el material que ofrecen estas Escenas es de gran interés y novedad porque suele ser despreciado por los historiadores. El libro resulta tan entretenido como hojear una revista del corazón de la época, con su constelación de estrellas y favoritos, sus modas y tendencias, todo ello descrito por alguien que formaba parte de ese mismo estrato social y que parecía encontrarlo de lo más natural. Y hasta legítimo. El presente recuento de las diversiones que se inventaban las fuerzas vivas de la época para matar el tiempo ofrece el valor añadido de que el lector, mientras se pregunta quién se encargaba de gobernar si las cabezas pensantes tan ocupadas estaban en averiguar si la familia real pasaría ese verano en La Granja o San Sebastián, es muy consciente de que al mismo tiempo en aquel imperio donde no se ponía el sol las luces se iban apagando una tras otra según se marchaban las colonias, cosa que no parece perturbar gran cosa al memorialista, muy entretenido en describir las fiestas ofrecidas en 1845, 46 y 47 por el marqués de Miraflores, que pese a las cuatrocientas personas bailando en sus salones apenas si podían rivalizar con las ofrecidas por la condesa de Montijo los domingos en su palacio de la plaza del Ángel.
las costumbres sociales de las clases altas y, por contraste, del populacho, con escenas tan impagables como esas serenatas al pie de las ventanas de palacio en las que los constitucionalistas le cantaban el injurioso Trágala a toda la familia real, o las salidas de paseo del rey, su familia y sus acólitos acompañados de los insultos y el lanzamiento de inmundicias por parte de ese mismo populacho que no mucho después aclamaría, sin dejar de correr despavorido, la llegada de los 100.000 Hijos de San Luis. En lugar de enumerar una vez más las desgraciadas medidas tomadas tras su restauración por el llamado rey Felón, el autor centra su atención en las diversiones de la época, en especial el teatro y los toros, con las trifulcas y las apasionadas declaraciones a favor o en contra de las cantantes y los toreros más famosos de cada momento; los duelos por nimiedades y las repercusiones sociales de los mismos; las técnicas de seducción, e incluso la forma de vestir y de divertirse de las clases altas, con los correspondientes cambios según las épocas. Bien es verdad que el lector habrá de pelear un poco contra el lenguaje un tanto almibarado y en exceso formal de un escritor decimonónico que probablemente fuera más diestro con las espada que con la pluma (desde luego está muy lejos de la elegancia y la aguda visión para el detalle de un Mesonero Romanos), a pesar de lo cual el material que ofrecen estas Escenas es de gran interés y novedad porque suele ser despreciado por los historiadores. El libro resulta tan entretenido como hojear una revista del corazón de la época, con su constelación de estrellas y favoritos, sus modas y tendencias, todo ello descrito por alguien que formaba parte de ese mismo estrato social y que parecía encontrarlo de lo más natural. Y hasta legítimo. El presente recuento de las diversiones que se inventaban las fuerzas vivas de la época para matar el tiempo ofrece el valor añadido de que el lector, mientras se pregunta quién se encargaba de gobernar si las cabezas pensantes tan ocupadas estaban en averiguar si la familia real pasaría ese verano en La Granja o San Sebastián, es muy consciente de que al mismo tiempo en aquel imperio donde no se ponía el sol las luces se iban apagando una tras otra según se marchaban las colonias, cosa que no parece perturbar gran cosa al memorialista, muy entretenido en describir las fiestas ofrecidas en 1845, 46 y 47 por el marqués de Miraflores, que pese a las cuatrocientas personas bailando en sus salones apenas si podían rivalizar con las ofrecidas por la condesa de Montijo los domingos en su palacio de la plaza del Ángel.






