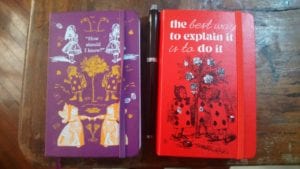De Descartes a Spinoza y de Spinoza a Georg Cantor o Jean Cavaillès, lo esencial no cambia, y el gran Melville fue lúcido al respecto. Retomo el texto: “Y de ser un filósofo, aunque sentado en la lancha ballenera, su alma no experimentaría ni un ápice más de terror que el que experimentaría de estar sentado junto al fuego nocturno hogareño, teniendo a mano un atizador en lugar de un arpón”.
Junto a su arpón, los tripulantes de las lanchas balleneras del Pequod temen el comportamiento anómalo e imprevisible tanto de Moby Dick como del gigantesco cefalópodo, asimismo blanco que, a un momento dado, tomaron por la ballena. Pero saben sin embargo (o al menos lo sabe uno de ellos- el segundo de a bordo Starbuck) que se trata de seres naturales; todo lo singulares que se quiera pero seres naturales … Dudando de que lo que a su lado reposa sobre el reborde de la chimenea sea efectivamente un atizador de brasas , Descartes se ve amenazado no ya por lo imprevisto sino por lo esencialmente imprevisible, lo que no es seguro que entre en las cuentas de ninguna mente portentosamente calculadora (“que pasara sus eternidades contando”). Si la ensoñación del filósofo Descartes le desplazara a sentarse junto a Achab en una de las lanchas balleneras del Pequod no experimentaría mayor inquietud que la que le provoca la duda de sobre si está realmente sentado junto al fuego nocturno hogareño, teniendo a mano un atizador.
Además del infinito, luego el pensamiento, en el Nihon de Borges se alude a dos laberintos más. Cierro estas notas transcribiendo Nihon por entero:
“He divisado, desde las páginas de Russell, la doctrina de los conjuntos, la Mengenlehre, que postula y explora los vastos números que no alcanzaría un hombre inmortal aunque agotara sus eternidades contando, y cuyas dinastías imaginarias tienen como cifras las letras del alfabeto hebreo, En ese delicado laberinto no me fue dado penetrar
He divisado, desde las definiciones, axiomas, proposiciones y corolarios, la infinita sustancia de Spinoza, que consta de infinitos atributos, entre los cuales están el espacio y el tiempo, de suerte que si pronunciamos o pensamos una palabra, ocurren paralelamente infinitos hechos en infinitos orbes inconcebibles. En ese delicado laberinto no me fue dado penetrar.
Desde montañas que prefieren, como Verlaine, el matiz al color, desde una escritura que ejerce la insinuación y que ignora la hipérbole, desde jardines dónde el agua y la piedra no importan menos que la hierba, desde tigres pintados por quienes nunca vieron un tigre y nos dan casi el arquetipo, desde el camino del honor, el ‘bushido’, desde una nostalgia de espadas, desde puentes, mañanas y santuarios, desde una música que es casi el silencio, desde tus muchedumbres, en voz baja, he divisado tu superficie, oh Japón. En ese delicado laberinto…
A la guarnición de Junín llegaban hacia 1870 indios pampas, que no habían visto nunca una puerta, un llamador de bronce o una ventana. Veían y tocaban esas cosas, no menos raras para ellos que para nosotros Manhattan, y volvían a su desierto”.