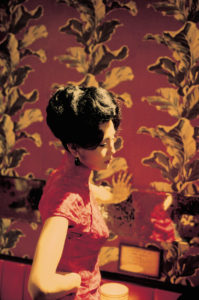Mirar a los animales con la intención de protegerse de ellos, instrumentalizarlos o alimentarse de los mismos, es una disposición diferente de la que adoptamos cuando nos admira la fuerza del león o nos produce ternura la fragilidad de la mariposa, pero diferente sobre todo de cuando miramos a los animales con el exclusivo afán de establecer aspectos invariantes y aspectos diferenciadores que posibiliten el establecer clases entre la variedad de los animales individuales que se presentan. Esta nuestra disposición cognoscitiva es inequívoco indicio de que el hombre constituye un animal…raro; un animal cuya singularidad exploró meticulosamente el propio Aristóteles (el primer gran taxónomo de la historia).
Un animal, el hombre, cuyos individuos comparten con los individuos de otras especies toda una serie de facultades: la de percibir a través de los sentidos (aisthesis, sensibilidad), la de alcanzar saber experimental (empereia, experiencia) como resultado de la iteración de percepciones, o la anticipar una situación que aún no se da en acto (fantasía, imaginación). Pero un animal, el hombre, que además de todo lo anterior, tiene la rara capacidad de idear o conceptualizar, encadenar tales ideas en forma de razonamientos (por los cuales el entorno físico queda empapado.
A diferencia de Platón, Aristóteles considera que las ideas tienen necesariamente un soporte físico, y que consideradas con independencia de tal soporte, las ideas carecen de realidad física: no pueden ser lanzadas como un arma (salvo metafóricamente), no son susceptibles de movimiento o reposo y en términos contemporáneos: no son materia, ni antimateria, ni partícula, ni onda…, y el campo que ocupan no es el mismo otra cosa que un discurrir de conceptos (platónico campo eidético). Nótese que eso pasa también con las entidades geométricas: podemos mover la mesa pero no podemos mover ni la superficie de la mesa ni la línea inscrita en ella ni el volumen total de la mesa. Se mueven con la mesa, no se mueven solas.
Por esta carencia de entidad física no deja de ser un misterio la fuerza de las ideas, y el hecho de que el hombre pueda ser afectado (no sólo en su psyche sino también en su cuerpo) por las mismas. La singular capacidad del hombre de tratar con ideas puede tomar la forma de hacer cuentas, incluso eventualmente contemplando las cosas bajo el prisma de los números, de lo cual Aristóteles no era partidario (contrariamente a Platón y los pitagóricos), aunque no negaba simplemente esta tendencia sino que la "discutía”, es decir la “sacudía” con razones para ver si resistía el embate.
Aristóteles nos enseño a ver las cosas con la inquisitiva mirada de las cuentas de la ciencia, pero también a ordenar bajo conceptos las otras cuentas de los hombres, desde el sentir de quien en el teatro encuentra un espejo de su destino hasta el sentir de un niño al que una narración (un cuento) deja estupefacto: “el amante del mito –philomythos- es de a su manera amante del saber –philomythos- pues el mito compila a partir de cosas que dejan estupefacto” (Metafísica 982 b18-19).
Y ¿qué es lo que deja estupefacto? Pues no otra cosa que lo que simplemente ocurre: el hecho de que uno sea seguido por su propia sombra, el hecho de que el hermano pequeño con el que jugamos desde que gatea, al crecer arranca a hablar, mientras que el perrito con el que hacemos lo mismo no lo hace…Y la cosa no se detiene ahí:
Estupor pueden provocar las vicisitudes por las que los hombres atraviesan y entonces surge ese mito (composición de los hechos- sustasis ton pragmaton Aristóteles Poética 1450 b.) que la tragedia griega constituye, pues la ordenación mítica es como la esencia de la tragedia (“arche men oun kai oion psyche o mythos tes tragodias”- Idem).
“Al principio el estupor lo provocaban cosas que se presentan de inmediato al espíritu, más poco a poco se extendía a cosas más sobresalientes como el comportamiento de la Luna, el Sol, las estrellas y finalmente el hecho mismo de que haya universo” (Metafísica 982 b 11-17. Traducción propia algo libre pero que creo no traiciona el espíritu del texto).
Y así lo que ocurre hace al hombre discurrir, buscando una explicación. El mito es ya un enorme paso. Carlos García Gual lo ha explicado con toda claridad: El tantas veces llamado “pensamiento mítico” se caracteriza por servirse de los “mitos” para explicar y comprender el universo, el entorno tanto físico como social, y justificar con esas narraciones míticas las normas e instituciones tradicionales de la sociedad” (Carlos García Gual “Apuntes sobre los comienzos del filosofar y el encuentro griego del Mythos y del Logos” en La invención del Logos. Monográfico de Daimon Revista de Filosofía Julio- Diciembre 2000, p.55).
¿Quiero ello decir que hay allí un pensamiento científico? No exactamente pues meramente no puede tratarse eso. En primer lugar porque algunas ce las cosas que provocan estupor no han sido nunca objeto de ciencia, al menos en el sentido que nosotros damos a esta palabra, simplemente porque no pueden serlo (me refiero a los asuntos sociales que involucran costumbres o instituciones); en segundo lugar porque aquello de lo que ocurre que sí llegara a ser objeto de ciencia a saber la naturaleza no se presenta de entrada como marcada por aquello que posibilita la ciencia, a saber, la necesidad natural. Ello ocurre en la historia de la humanidad por vez primera en Jonia y como consecuencia surgirá la física y tras ella la metafísica, la reflexión que viene tras la física, es decir, la filosofía.
Pero la ciencia es un fruto, sólo un fruto más de la razón humana que tiene imperativos éticos y exigencias estéticas además de prodigiosa capacidad de contar o mitificar:
“Desde aquel lugar fui errante nueve días y en la noche del décimo lleváronme los dioses a la isla Ogigi, donde vivo Calipso, la de lindas trenzas, deidad poderosa dotada de voz, la cual me acogió amistosamente y me prodigó sus cuidados. Mas ¿a qué contar el resto?” (Homero Odisea Canto 12 versos 447 y siguientes. Traducción de Luís Segalá y Estalella. Montaner y Simón editores, Barcelona 1910).
Y en efecto poco en principio debería quedar por contar, a tenor de lo ya contado. Pues en el canto XII los retornados del Hades escuchan en boca de la diosa (“Circe la de lindas trenzas, deidad poderosa, dotada de voz” Idem 142.) ” las siguientes palabras: “¡Oh desdichados, que, viviendo aún, bajasteis a la morada de Plutón, y habréis muerto dos veces cuando los demás hombres mueren una sola! (Idem, Canto 12, 21-22).
Y después, cogiendo a Ulises de la mano y apartándole de los demás, Circe le pide que le contara lo ocurrido, “yo se lo conté por su orden” nos dice Ulises, tras lo cual la premonición y consejo de la hija del Sol:
“Llegarás primero a las Sirenas, que encantan a cuantos hombres van a encontrarlas. Aquél que imprudentemente se acerca a las mismas y oye su voz, ya no vuelve a ver su esposa ni a sus hijos pequeñuelos rodeándole, llenos de júbilo, cuando torna a sus hogares; sino que le hechizan las Sirenas con el sonoro canto, sentadas en una pradera y teniendo a su alrededor enorme montón de huesos y de hombres putrefactos cuya piel se va consumiendo. Pasa de largo y tapa las orejas de tus compañeros con cera blanda, previamente adelgazada, a fin de que ninguno las oiga; mas si tú desearas oírlas, haz que te aten en la velera embarcación de pies y manos, derecho y arrimado a la parte inferior del mástil y que las sogas se liguen al mismo; y así podrás deleitarte escuchando a las Sirenas. Y en el caso de que supliques ó mandes a los compañeros que te suelte, átente con más lazos todavía”
Tras un Canto que contiene el episodio quizás más emblemático de la contradictoria síntesis de atracción y terror que provoca la belleza (resuelta privándose voluntariamente de la capacidad de sucumbir) aun quedará sin embargo mucho por contar, y ello como Ulises exige “por su orden”, con una modalidad de rigor no coincidente con el rigor de las cuentas métricas, pero no menos inapelable que este último.