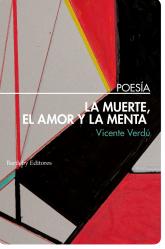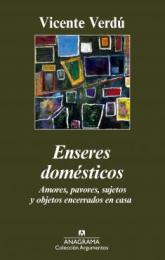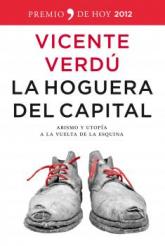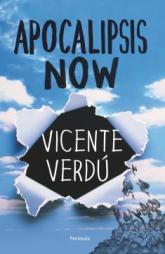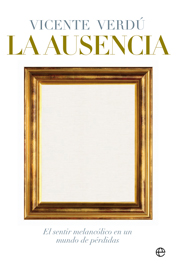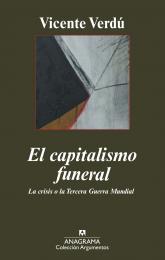El signo más rotundo del progreso social y material se manifiesta en la mayor o menor batería de tarros y productos cosméticos que se alinean y exponen en el cuarto de baño.
No se exhiben como una directa exposición de estatus o poder sino que son, poco a poco, consuetudinariamente, un registro de la respuesta a las solicitudes estéticas de la contemporaneidad junto a un síntoma de las muchas preocupaciones importantes que ha despertado la apariencia.
La gran ventaja de esos recipientes que compiten en diseño y esplendor, a la manera de joyas, es que no se refieren en absoluto a la medicina en sentido estricto sino que toman a la salud, en todos los casos, como un apoyo para su finalidad estética.
La acumulación de colonias, lociones, antiarrugas, crece pelos, hidratantes, limpiadoras, antiojeras, modeladores, revitalizantes, etcétera, poseen en común su propósito de mejorar la visión del cuerpo no necesariamente sus funciones. Enfrente, debajo o a los lados del espejo se extiende el desfile de productos químicos, aromatizados, refinados, coloreados, que el sujeto destinará a potenciare su mejor aspecto físico, primero ante la probatoria imagen del espejo casero y, después, frente a la mirada de los demás, transmutada en un capital espejo cosmético puesto que lo decisivo de este conjunto de pomadas, tubos y ampollas viene a ser el logro de una imagen que reciba el refrendo positivo de los otros.
En ese lugar del cuarto de baño, santa santorum de nuestro rostro, se hacinan no ya una relación de fármacos que atienden su salud -que también- sino una fila de compuestos que procuran presentarnos de la mejor manera, radiante, optimista y saludable.
Que haya desaparecido el pudor ante la superabundancia de potingues y afeites, todos ellos supuestamente íntimos, se debe a haberse convertido este interior en un tópico repetido en unos hogares y otros, siempre más caros y complejos entre los ricos, más comunes y escasos en la casa del obrero, pero asombrosamente crecientes en cualquier hogar occidental, el medio rural y la periferia urbana incluidos.
Aquel cuidado personal que, al comienzo del urbanismo, consistía principalmente en mirar a derecha e izquierda antes de cruzar la calle, ha evolucionado hasta mirarse detenidamente uno mismo, a derecha e izquierda, antes de salir de casa.
La casa, donde el reposo, al sosiego y la higiene, formaban parte de su oferta interior ha añadido a sus funciones el tratamiento estético del cuerpo, sea del cutis, el cuero cabelludo, los michelines, las bolsas o las pistoleras. Todo ello no en cualquier sitio indiferenciado de la casa sino precisamente en el cuarto de baño que pronto fue, con la urbanización, el remedo de la clínica, punto donde se hallaban las tiritas y las tijeras, el alcohol, los hipnóticos, los analgésicos y, progresivamente, las drogas más fuertes. Lugar idóneo pues para el suicidio y cámara básica para introducir sobre el cuerpo variables dosis, más o menos simbólicas, de vida o muerte.
Dentro del cuarto de baño estamos solos y su alicatado de morgue, el bruñido de sus grifos y la aséptica impenetrabilidad de su loza, hacen sentirlo como una antesala del radiante mausoleo, entre extremadamente frío y aseadamente dulce.
De hecho son así, como presagios de una última metáfora, todos los envases, a menudo formalmente sofisticados o diabolizados, con secretas sustancias para combatir la edad o la fealdad. Así en el mismo recinto donde la muerte se representa en su mobiliario duro u óseo, las cremas son la evocación de los ungüentos para el embalsamiento. Nos lavamos, nos enjugamos, nos empastamos el rostro, la cabeza y las manos. Nos hidratamos para aplazar la sequedad o la decadencia, la aspereza o el agostamiento. O exactamente nos impregnamos el rostro con cremas de pepino, de aloe vera o de zanahoria, pero incluso de oro o de caviar que como antioxidantes reproducen la práctica faraónica que inyectaba elixir eterno en la carne y aplicaba máscaras de metales y piedras preciosas en el rostro o contra el rastrero quehacer que trae la muerte.