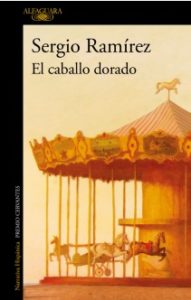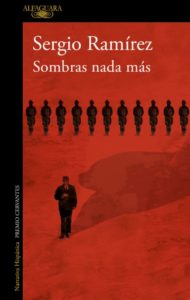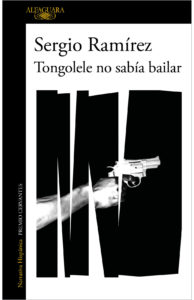La novela de Carlos Franz nos cuenta la historia de Laura, una jueza que recién salida de la Facultad de Derecho en Santiago, y en vísperas del golpe militar de 1973, es destinada a una lejana ciudad de provincia en el desierto de Atacama, Pampa Hundida. Aquel viaje a la nada reverberante del páramo salitrero será para ella un descenso a los infiernos de la mano de un personaje singular, el mayor Cáceres, que como agente todopoderoso de la dictadura administra la prisión establecida en las afueras del pueblo adonde van a dar los reos políticos llevados desde otros sitios de Chile para ser ejecutados.
Pero la novela comienza con el regreso de Laura 20 años después, desde su exilio en Alemania, a aquel infierno del que sólo quedan las ruinas, y donde habita el espectro de carne y hueso del capitán Cáceres. Y como tiene que rendir cuentas de su pasado a su hija Claudia, deberá asomarse al abismo de su pasado, desde el pasado mismo, y desde el presente, igual de terrible para ella.
No es una novela sobre el horror de la represión como infierno político, sino sobre el horror del mal que quema las entrañas de las víctimas y de los victimarios, el infierno de llamas heladas que consume por dentro a los protagonistas, la jueza, que busca la justicia legal imposible, y el verdugo, que es el ángel de la muerte, los dos piezas de un mismo destino implacable, hilos que van a dar al tejido urdido en manos de las tres infatigables parcas. Una novela sobre la urdimbre y sobre los ardides del mal en el escenario despiadado del desierto.
Hay que leerla.