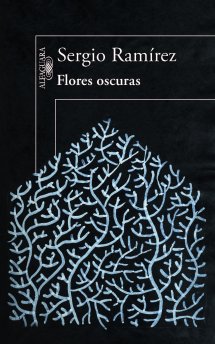
Flores oscuras
Sergio Ramírez
El juez y su Conciencia, la sin par Mireya y el tragafuegos Luzbel, el Duende que Camina hacia el trono de la calavera, el petimetre y el diablo, el último combate del minimosca Gavilán, la suerte del exguerrillero Trinidad, alias «el Comandante»… En Flores oscuras, cada personaje batalla contra sus propios conflictos y esconde sus propios secretos. A medio camino entre la crónica periodística y el cuento, Sergio Ramírez se asoma a los misterios del alma humana en doce sorprendentes relatos llenos de colores vivos y negras sombras.
«Una vez que atravesó la rompiente se dejó balancear sobre el lomo de las aguas grises de cara al cielo, y parecía disfrutarlo. Ya por último se le vio alzar la mano, lo que bien pudo ser tomado por un alegre saludo a su esposa que se bañaba con el agua a la rodilla, cuidadosa de sus cinco meses de embarazo, hasta que los reflejos del sol, un intenso reguero de escamas plateadas sobre la superficie en movimiento, ya no permitieron verlo más. (…) Un bromista. Eso es lo que era. Seguramente nadaba de regreso debajo del agua, ocultándose, y de pronto aparecería a su lado sacando la cabeza en medio de un estallido de espuma que la salpicaría toda.
Nada de eso ocurrió.»
«El primer cuentista vivo en el continente latinoamericano, y uno de los mejores en español, heredero de las armas de Cortázar y Monterroso… Por cada cuento un mundo.»
Javier Sancho Más, Babelia
«Sergio Ramírez se mueve como pez en el agua en el dominio del relato, escribiendo cuentos que no se cansan de sacarle punta al lápiz de la vida, adoptando enfoques insólitos -que acaban convirtiendo en sorprendente un suceso banal- y aclimatando con suma habilidad el humor a las catástrofes cotidianas ».
Javier Aparicio, El País
ADAN Y EVA
A Napoleón López Villalta
Esa tarde de febrero salió de su casa decidido a tener una conversación con su Conciencia, y por eso mismo la invitó a tomar una cerveza. Ella, que leía echada en el sofá, dejó el número de Vanidades que tenía entre sus manos, y lo siguió tal como estaba, limpia de maquillaje, vestida con una blusa de algodón sin mangas, un bluyín de perneras cortas que dejaba libres las pantorrillas, y sandalias plateadas. Era uno de esos viejos barrios residenciales del sur de Managua, invadido con lentitud pero con eficacia por pequeños centros comerciales construidos de manera improvisada en los baldíos, sus cubículos rentados a tiendas de cosméticos y lavanderías, farmacias y boutiques de ropa, mientras las casas de los años sesenta y setenta del siglo anterior iban siendo abandonadas para convertirse en farmacias, pizzerías, restaurantes y bares, sin que faltaran las funerarias.

