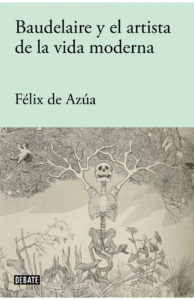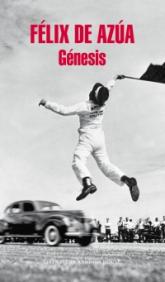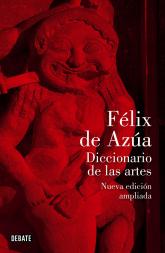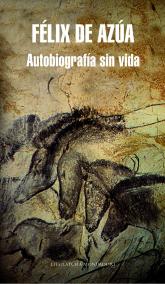La memoria auditiva es la más leve y se sumerge al instante en el silencio junto con el sonido que la origina. Recordar un sonido me parece a mí de las cosas más ásperas de pensar. Podemos imaginar que recordamos una melodía por analogía con el recuerdo de una frase lingüística, pero un sonido... ¿Recuerdo cómo sonaba el piano de Lipatti en mi primer tocadiscos? Ni en el último. ¿Recuerdo el tono de voz de mi madre? ¡Qué va! Alguna inflexión. Una “música”. Quizás, la risa.
¿Cómo sonaba la música en el pasado? La disputa (a mi entender de calado filosófico) entre intérpretes historicistas y sus contrarios se da en un terreno onírico: la reconstrucción de un sonido y de aquellos que lo percibieron. Reconstruir una sonoridad instrumental es una cosa (por ejemplo, el clavecín de Couperin), otra muy distinta reconstruir una audición del pasado (por ejemplo, cómo lo oían los coetáneos de Couperin). Podemos reconstruir una lengua muerta, pero nunca sabremos con qué acento se hablaba.
Hace unos meses, Charles Rosen, nuestro Virgilio musical, comentaba en el NYRB un ensayo recién aparecido sobre las transformaciones que el disco ha introducido en el estilo de los intérpretes. La tesis del estudioso, compartida por Rosen, era que la presencia de miles de grabaciones había provocado una severa reacción defensiva en los artistas, los cuales estaban cada vez más pegados a la letra de la partitura y huían con pavor de la libertad interpretativa. Según el ensayista, el mérito del artista actual reposaría, en mucha mayor medida que antaño, en la precisión técnica.
Rosen aportaba muchos datos sobre las libertades que se tomaban los grandes pianistas de hace cien años, frente a la sequedad y el rigorismo técnico de los actuales.
Por pura casualidad he topado con un texto de Heine en donde el argumento se repite. Está escrito hacia 1840, cuando los “concerti per pianoforte” se impusieron como el gran espectáculo de la burguesía refinada. Los virtuosos se convirtieron en las estrellas mejor pagadas y más admiradas del momento. Para un músico serio como Heine, aquello era abaratar, dilapidar, estupidizar la música.
“Este delirio universal de aporrear el piano, y sobre todo las gloriosas giras de los virtuosos del teclado, son algo típico de nuestra época y demuestran el triunfo de las artes mecánicas sobre el espíritu. La perfección mecánica, la precisión del autómata, la identificación del músico con la madera y las cuerdas tensadas, la transformación del hombre en un instrumento sonoro, eso es lo que ahora se exalta y alaba como la cima del arte” (Lutece, vol.II, P.180).
Para Heine, habituado a la lectura íntima de la partitura y a la música doméstica que se comparte entre unos pocos intérpretes, la aparición del inmenso espectáculo sonoro en los recientes palacios de conciertos debió de ser algo así como la entrada del ferrocarril en el arte. El virtuoso sería una locomotora, frente al antiguo paseante solitario, el wanderer, para quien la música era puro recogimiento.
O bien el modelo mecánico se ha acentuado con la invasión del disco, o ambos, Rosen y Heine, sufren una alucinación debida a la inconstante, frágil, engañosa memoria auditiva.