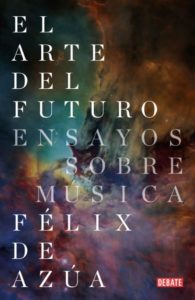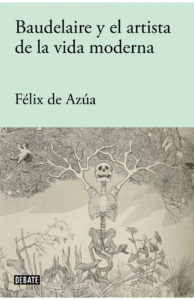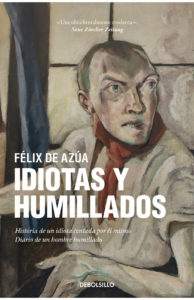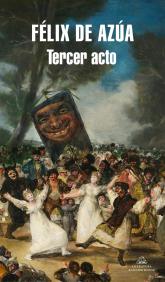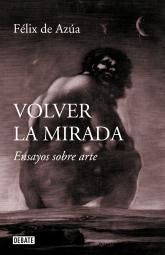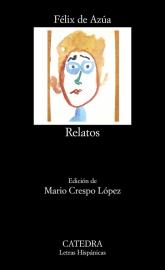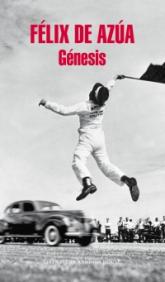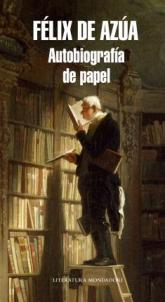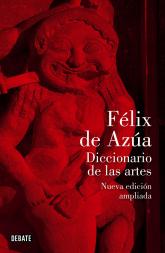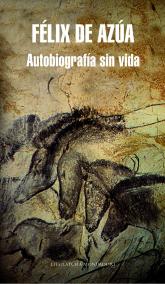El mayor encanto de las campañas electorales es que mientras duran no es necesario decir lo que pensamos de nuestros representantes: ya se lo dicen ellos solos. Rata de albañal, serpiente bífida, camaleón paranoico, simio cleptómano, lombriz renca. El zoológico se queda corto. Aunque es cierto que ellos no utilizan metáforas; su educación no lo permite.
Se dice (y es cierto) que la profesión de político es de una dureza extrema y por eso, como entre los taxistas, se produce una selección natural del idóneo. Apenas tienen tiempo libre para leer o usar un poco el cerebro, han de pasar cientos de horas comiendo en restaurantes carísimos e indigestos, el 80% de su trabajo consiste en hablar con tipos aún más beocios que ellos mismos, del gigantesco tráfico de dinero del que son responsables solo se quedan una parte mínima (aquel 3%, una limosna), sus apoderados pertenecen al ramo de la construcción que es ganado de pelo duro, han de soportar a los humoristas de la tele, posiblemente los profesionales más zafios de ese bello ente, en fin, un jardín.
En este momento tiene lugar la campaña catalana. Da bastante risa, pero también un aburrimiento de Padre del desierto, la insoportable sensación de dejá vu. Todos los partidos catalanes menos el PP (pero el PP no existe en Cataluña), han decidido que la estampa sentimental de la sociedad catalana, su icono religioso, es la República. Todos los partidos tratan de reconstruir aquel espléndido momento de pistoleros y espadones, idealizado como un calendario de paisajes olotinos. Lo que no saben es que están repitiendo con toda exactitud, en efecto, lo que ya hicieron durante la República. Si leyeran un poco…
He aquí un fragmento que tomo de una carta de Antonio Machado (2 junio 1932) en la que comenta con su acostumbrada lucidez el Estatuto catalán que se había debatido en Consejo de Ministros y que sería aprobado en septiembre del mismo año.
“La cuestión de Cataluña, sobre todo, es muy desagradable. En esto no me doy por sorprendido, porque el mismo día que supe el golpe de mano de los catalanes, lo dije: «los catalanes no nos han ayudado a traer la República, pero ellos serán los que se la lleven». Y en efecto, contra esta República, donde no faltan hombres de buena fe, milita Cataluña. Creo con don Miguel de Unamuno que el estatuto es, en lo referente a Hacienda, un verdadero atraco, y en lo tocante a enseñanza algo verdaderamente intolerable”.
Me parece indicativo del indudable progreso democrático de este país en los últimos años, que si don Antonio expusiera hoy mismo sus opiniones en Gerona o Tarragona, o en las Universidades de Barcelona, sería corrido a pedradas y tachado de fascista. Cientos de periodistas (que dicen amarlo) afirmarían con aplomo que es una criatura de Jiménez Losantos. En la tele catalana varios humoristas lo utilizarían de espantajo para mostrar la estupidez de los paletos españoles. Seguramente Machado preferiría morir, en esta ocasión, algo más lejos de Colliure.
La carta se ha publicado en una nueva revista de la editorial Castalia, la Revista de Erudición y Crítica, la cual, y a pesar de su título, es de interesante lectura. A su director, Pablo Jauralde, además de darle la bienvenida, le pediría un favor: menos imaginación tipográfica. Dado el carácter de la publicación, cuanta más sobriedad, mejor. No lo digo yo, lo decía Hölderlin: la virtud propia de Occidente es la sobriedad, en contraste con el dionisismo oriental.
Y que conste que el dionisismo oriental no es solo de Oriente; incluye, por ejemplo, la costumbre de dejar puestas las fundas de plástico de los sofás recién comprados, porque brillan más que la tapicería. Hábito que algunos mafiosos neoyorkinos comparten con las mejores familias sirias y saudíes.