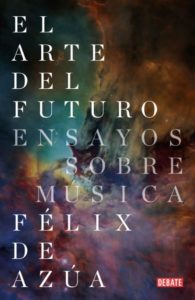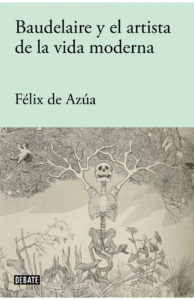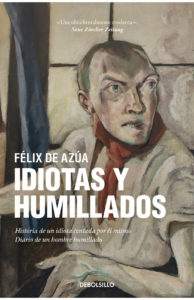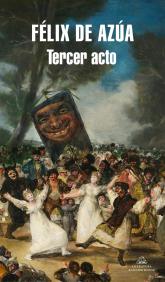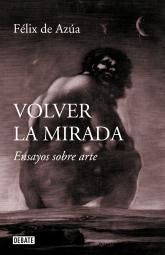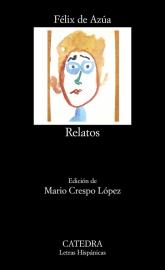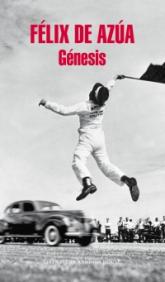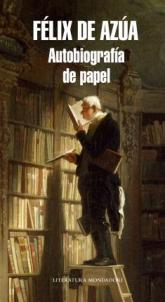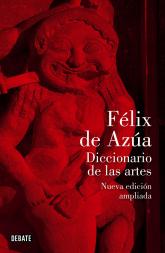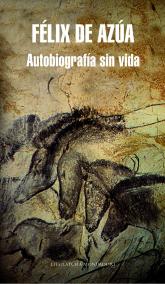El nuevo edificio de la Filarmónica de Hamburgo, obra de los suizos Herzog & de Meuron, que abrirá sus puertas dentro de un año, está concebido para ser fotografiado desde el agua. En las simulaciones puede verse la cresta de vidrio y sus puntas en forma de ola rompiente recortadas contra el cielo a 37 metros de altura, pero también reflejadas como fantasma luminoso en el negro espejo del puerto. O para mayor exactitud, en uno de los remansos acuáticos de HafenCity, que es como se llama la ampliación de la ciudad hanseática. La denominación de PuertoCiudad, aunque poco imaginativa, es exacta ya que está creciendo sobre la antigua Speicherstadt, la zona de almacenamiento formada por gigantescas bodegas de ladrillo. Se ha reservado de la demolición una línea de bodegas a lo largo de un canal, memoria del viejo puerto hamburgués. Son como una teoría de bellas esfinges rojas en un bosque de acero y cristal.
El grandioso proyecto, a orillas del estuario que forma la confluencia de los ríos Aster y Elba en su desembocadura marítima, ocupa ciento cincuenta y siete hectáreas en las cuales se levantan o levantarán, según su grado de acabamiento, setenta y ocho proyectos, todos ellos colosales. La sede de la Filarmónica, el llamado Elbphilharmonie Concert Hall, es quizás el más brillante y fotogénico, pero allí están también la central de Unilever, el grupo Spiegel, el Centro de Ciencias Marítimas (quizás la ocasión de que Koolhaas escape al tedio), la compañía Lloyd/Alemania (cuenta con dieciséis mil empleados) o el Museo Marítimo, además de casi seis mil viviendas.
Con mis compañeros de viaje, Carlos, Patricia, Alfonso, Josep, todos ellos arquitectos, recorremos aquella explosión constructiva entre admirados y sobrecogidos. ¿Cómo se financia una ciudad semejante? ¿De dónde sale tal ingente cantidad de cientos de miles de millones de euros? Algunos aspectos son admirables, como el hecho de que toda la ciudad se alce ocho metros sobre el nivel del mar para evitar las crecidas del Elba las cuales alcanzan los tres metros en circunstancias normales, pero el doble con galerna. Sin embargo no se puede evitar la sensación de estar ante un efecto del petrodólar, una Lagos del norte, un Dubai nevado. Lo cual, evidentemente, es engañoso.
El puerto de Hamburgo es el segundo de Europa, detrás de Rotterdam, pero supera a este último en número de contenedores. Todos los que hemos visto la serie "The Wire" sabemos que en los contendores viajan las mercancías más insospechadas, desde carne humana a residuos radiactivos. Es humanamente imposible controlar toda la carga cuando suma tantos millones de unidades. La extensión gigantesca de algunos edificios de HafenCity son simplemente espacios para la acumulación de mercancías, y allí aguardarán el momento estratégico de su distribución. En un proyecto de este tipo están interesados absolutamente todos los hombres de negocios que transportan algo, lo que sea, legal o ilegal, de un continente a otro. Aquí llegan mercancías oceánicas, asiáticas, africanas, americanas o europeas y aquí comienza su distribución. Un jovial perito del puerto, gordo, cervecero y fanático del Barça, al saber que mis arquitectos eran catalanes afirmaba con sonoras carcajadas: "¡Jamás tendrrréis un corrredor mediterrráneo, echadle la culpa a Matrrrit, perrro quienes lo impiden están aquí... o en Brrruselas!". ¿Una competencia portuaria mediterránea a estos dos titanes, Hamburgo y Rotterdam? ¿Un atajo para las mercancías asiáticas que evite el Atlántico? ¡Ni en sueños!
La ciudad hanseática tiene menos de dos millones de habitantes y la región metropolitana algo más de cuatro. Es aproximadamente la escala de Barcelona y su área. Quizás por esta razón hay una nutrida colección de profesionales barceloneses trabajando en el proyecto hamburgués. Para un técnico vocacional ha de ser una oportunidad fabulosa esta de crear una ciudad enteramente nueva con todos los elementos tecnológicos puestos al día. Y con ese presupuesto. Un presupuesto para el que no existe crisis porque estamos hablando del dinero verdadero, no del coyuntural. Estamos hablando de los amos del mundo.
Camino por los terrenos de un futuro parque, aunque creo que no es el que va a construir Beth Galí: me he perdido parte de la explicación, nuestra guía habla a una velocidad vertiginosa y sólo confunde constantemente, pero eso es inevitable, los géneros. Me parece encantadora cuando dice "la sindicata". El parque está al borde del agua y será sin duda un lugar de cafeterías, terrazas, bicicletas y paseos familiares. El clima es riguroso, pero los hamburgueses, gente extraña en Alemania, gente que perteneció a Dinamarca durante más de dos siglos (de 1640 a 1864 el barrio de Áltona, por ejemplo, que es por donde paseo), es también rigurosa. En los terrenos de este parque se alzaba, antes de la Segunda Guerra, la Estación de Ferrocarril. De aquí salieron los trenes cargados de judíos hacia los campos de exterminio. Hay una leve referencia a la masacre, un sobrio homenaje a las víctimas, no podía faltar, pero los habitantes de Hamburgo pagaron cara la arrogancia y la barbarie germanas.
El 28 de julio de 1943 un ataque combinado de la fuerza aérea británica y la armada norteamericana arrojó diez toneladas de bombas incendiarias sobre el puerto y las zonas residenciales de la ciudad. El relato puede leerse en uno de los mejores trabajos de W.G. Sebald, "Sobre la historia natural de la destrucción" (Anagrama), de donde lo transcribo. Dice Sebald: "Un cuarto de hora después de la caída de las primeras bombas, todo el espacio aéreo, hasta donde alcanzaba la vista, era un solo mar de llamas". Las bombas explosivas de cuatro mil libras estaban construidas de modo que arrancaran de cuajo puertas y ventanas, tras lo cual llegaban las bombas incendiarias ligeras que prendían en cubiertas y tejados. Por fin, las bombas incendiarias pesadas penetraban por todas las brechas y corrían como ríos de lava hasta inundarlo todo. Al quemar el oxígeno aceleradamente las llamas provocaron un huracán con vientos de 150 kilómetros por hora, mientras la columna de humo se alzaba hasta ocho mil metros de altura. Cuando los relojes marcaron la llegada del día, seguía siendo de noche. Así permanecería durante semanas bajo una capa plomiza de cenizas en suspensión, pero nadie lo vio.
Se calcula que un millón y cuarto de la población salió huyendo, lo que viene a ser su totalidad descontados los doscientos mil muertos. Comenta Sebald con razón que nunca sabremos la cifra exacta porque hay innumerables testimonios de masas humanas mudas y enajenadas, cubiertas de harapos y quemaduras, vagando por los campos y pueblos hasta tan lejos como Berlín. Si alguien trataba de ayudarles y se les acercaba, escapaban aterrados o se quedaban paralizados en una atonía similar a la que años más tarde se podría ver en Hiroshima. Nadie sabe qué fue de toda aquella gente. Tan tarde como en otoño de 1946, el escritor sueco Stig Dagerman escribía que viajando en tren por la zona de Hamburgo observó durante más de veinte minutos un paisaje lunar sin un solo ser humano visible. Nadie, dice Dagerman, miraba por las ventanillas, y supieron que era extranjero porque yo sí miraba.
Sobre ese cementerio ahora se levanta la nueva HafenCity, opulenta, poderosa, rampante. El bombardeo de arrasamiento de 1943 se llamaba "Operación Gomorra" por la fama de que gozaba el barrio rojo de Hamburgo, uno de los prostibularios más notorios del mundo. Ahora ya no queda nada de aquel pasado. Cuando a veces se me ocurre elogiar a los alemanes por su energía para vencer el remordimiento, la culpabilidad y el resentimiento, siempre hay alguien que comenta despectivo lo aburrida y sosa que le parece aquella gente comparada con nuestra jovial, despreocupada y simpática campechanía. Lástima que tantas virtudes mediterráneas no sean reconocidas más que por gente campechana, despreocupada, y, eso sí, muy simpática. Sin embargo, en ocasiones se puede preferir la grandeza.
Artículo publicado el 1 de marzo de 2011.